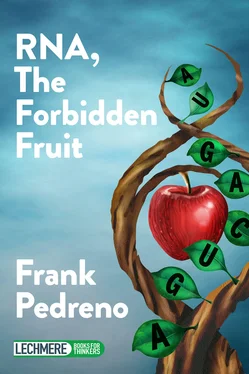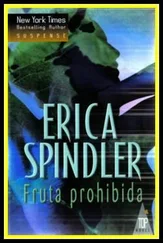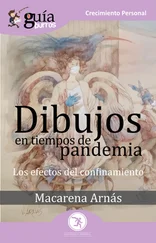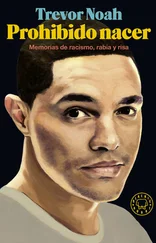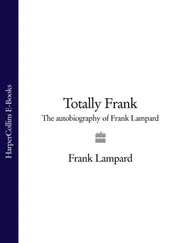Pero, como siempre, se engañaba, no calculó que a escasos cien metros en dirección hacia Charlestown, se había construido la terminal técnica de los trenes de larga distancia que unían las grandes ciudades de la Costa Este. Todas las formaciones acababan allí después de cada viaje de ida y vuelta para pasar los controles mecánicos y de limpieza. Por las noches, a eso de las 11:00, cuando acababa el festival de ruidos del T en la estación de Lechmere, empezaba el frenético baile de vagones de la terminal técnica de Charlestown. Cada movimiento era precedido por una alarma intermitente que anunciaba el desplazamiento de los vagones, el cual producía un estertor metálico que iba aumentando progresivamente y que acababa en un frenazo de todo el convoy y unas campanadas idénticas a las de los pasos a nivel con barrera. Era imposible de tolerar salvo para Jimmy, que no tenía otro remedio pues había decidido volver al barrio de su infancia y por nada ni nadie reconocería que se había equivocado.
Se convenció pensando que podría aguantar ese martirio, total se pasaba el día fuera, pero, de nuevo y aunque pareciese mentira, todo se complicó aún más. Al año siguiente, después de muchos años de deliberaciones, la MBTA aprobó las obras de ampliación de la línea verde del T desde Lechmere hasta Somerville. Durante un larguísimo año las obras y el tráfico de camiones pesados que traían todo tipo de materiales para la ampliación de la línea estuvieron atormentándolo. La locura empezaba cada día a las 03:00 de la madrugada y continuaba hasta las 5:00 de la tarde. El afortunado de Jimmy pudo disfrutar en primera fila del espectáculo acústico de aquellos conciertos de sirenas que anunciaban cada vez que un camión daba marcha atrás, así como de un selecto repertorio de los mejores ruidos de Cambridge, durante las largas noches de trescientos veinte días del año, porque solo se dignaban a parar los domingos. Fueron doce larguísimos meses hasta que las obras de la línea verde acabaron, por lo que aquella mañana de febrero de 2004 se sintió un ser afortunado, a partir de aquel día solo tendría como compañeros a los chirridos de los ferrocarriles metropolitanos y a las sirenas y ruidos de los vagones de la terminal técnica. Todo un lujo. Pero como era de prever, su casero le dijo que aquella zona estaba sufriendo una gran demanda, por lo que le aumentaría el alquiler un 20% durante al menos los siguientes 5 primeros años. La ganga de $800 con los que había empezado pasó a ser de casi $1.400 y solo estaba en el tercer año.
Acabado el repaso mental de todas sus desgracias, cada mañana repetía con precisión científica la misma rutina. Después de una ducha rápida de no más de cinco minutos, se vestía con lo primero que encontraba en el armario y ponía en el viejo aparato de música algo de Tchaikovsky, su compositor clásico favorito. El ritual proseguía mirando a través de la ventana de su pequeño salón el movimiento de los vagones del T. Mientras tanto, en una vieja cafetera de filtro, se iba haciendo su café americano extralargo y, sin perder de vista al viejo ferrocarril, con cierto deleite, observaba cómo algunos pasajeros, sobre todo los que tenían un problema de sobrepeso, se esforzaban para subir los tres peldaños de los destartalados vagones de madera. Con su habitual estridencia, la sirena avisaba a todo el mundo que los ocho minutos reglamentarios habían transcurrido y que en breves segundos se cerrarían las puertas. Si primero eran algunos pasajeros los que sufrían para poder acceder a los vagones, ahora le tocaba al T. El trabajo que tenía que hacer aquel viejo kraken para ponerse en marcha era enorme y Jimmy, más de una mañana, con gran ansiedad, esperaba poder asistir al magnífico espectáculo que suponía verlo fracasar en el intento y a todos los pasajeros salir de los vagones maldiciendo por tener que cambiar de convoy y repetir todo aquel penoso ceremonial.
Mientras duraba su pasatiempo, iba llenando con su café recién hecho el termo que le habían regalado sus amigos del programa de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad de la Universidad de Massachusetts, los de la UMBe Green. Necesitaba que transcurriesen al menos dos ciclos completos de ocho minutos para tomar tranquila y reposadamente su café. Después, lavaba su termo reutilizable y lo secaba con esmero. Una vez limpio estaría preparado para un nuevo uso, nada más llegar a su despacho del MIT. Después, cogía su pequeña mochila para guardar en el primer bolsillo el ordenador portátil, el mouse inalámbrico, el móvil y las gafas para leer, y en el segundo bolsillo, junto al vaso termo de la UMBe Green, algún paquete de chicles mentolados, no porque tuviera una repugnante halitosis que apartara a todo el mundo de su lado, sino porque sabía que necesitaba masticar algo mientras caminaba hasta su despacho para poder mantenerse despierto durante todo el trayecto. A continuación, apagaba el equipo de música y, como imitando al viejo T, bajaba con parsimonia los dos pisos de la antigua casa de madera para salir a Gore Street y caminar los veinte metros que había hasta Third Street. El trayecto matutino hasta el laboratorio era de un par de kilómetros y apenas duraba veinte minutos que, junto a los treinta que necesitaba para cumplir con su ritual matutino, era tiempo suficiente para recuperarse del siniestro cóctel de pastillas y de la infame botella de vino barato de cada noche. El continuo masticar de un par de chicles mentolados lo ayudaría.
El reloj del despacho marcaba las 9:25 de la mañana y había llegado el momento de ir a dar la conferencia trimestral de resultados en la sala magna del MIT. Al levantarse de la silla se sintió un poco aturdido, era evidente que ni los tres cafés extralargos ni los dos chicles habían ayudado mucho y todo le indicaba que los efectos de los dos miligramos de Clonazepam estaban durando más de la cuenta. Se acercó a la estantería con cierta dificultad motriz, cogió su taza de las conferencias y la introdujo en una bolsa de papel. Su deficitario estado de vigilia no lo ayudaba mucho a discernir si la causa de su aturdimiento era que la noche anterior había tomado más vino de lo normal o el déficit crónico de sueño que desde hacía tres años le estaba minando las pocas defensas que aún le quedaban. Mientras abría la puerta para salir del despacho pensó que, con seguridad, la culpa de todos sus males la tendría el de siempre, su maldito apartamento de Lechmere.
Agarrándose con fuerza a la barandilla de la escalera, bajó los dos pisos que había desde su despacho hasta el lobby del edificio y al llegar a la puerta se detuvo un instante, exhaló profundamente, la abrió y con paso lento y semblante apático, entró en la sala de conferencias del Instituto. «Serán cretinos, han venido todos, es que no se pierden una cuando saben que seré yo quien va a hablar», se decía mientras se aproximaba al atril.
La cara no podía ocultar la desidia que sentía en ese momento. Hubiese querido hacer cualquier cosa antes que dar aquella conferencia. Pero, como todos los profesores e investigadores principales del Instituto, cada trimestre estaba obligado a presentar los resultados de sus investigaciones ante todos los grupos. Y esto, en el caso de Jimmy, solo significaba una cosa, que iba a sufrir.
–Buenos días, esperaremos un par de minutos de cortesía, ¿les parece? –preguntó a la audiencia. Como siempre, obtuvo la misma respuesta, un silencio sepulcral.
A lo largo de los últimos años había experimentado tantas frustraciones en aquella odiosa sala que, para él, poco a poco, se había ido transformando en una auténtica cámara de torturas. Como ocurrió con los herejes cátaros del siglo XII, que negaron los dogmas instituidos por la iglesia católica, él también se atrevía a poner en cuestión muchos dogmas científicos. En condiciones normales, semejante herejía solo hubiese significado ser excomulgado de la selecta sociedad científica convencional, pero los tiempos estaban cambiado y nadie iba a impedir que fuera ferozmente juzgado por la ciencia oficial . Apenas era capaz de recordar el número de conferencias que había dado en aquella infausta sala, pero, a golpe de fracasos y duras contiendas, Jimmy había aprendido que el objetivo de esos juicios sumarísimos no era castigarle tal como se hizo con los herejes del medievo con la pena de muerte, era algo mucho más cruel, lo que en realidad deseaban era su martirio. Pero para que el placer de la audiencia fuese completo, la tortura a la que lo iban a someter debía ser lenta, despiadada y sobre todo cínica, intensamente cínica. Al igual que los reyes católicos de la monarquía hispánica, que sublimaron la Santa Inquisición, llevando la tortura física a unos niveles de increíble sofisticación, su apasionado público, a lo largo de los últimos años, había sido capaz de desarrollar unas cualidades extraordinarias para el ejercicio de la tortura dialéctica. Era sorprendente el virtuosismo que tenían las preguntas que le hacían. El repertorio variaba en cada conferencia desde las capciosas, a las irónicas, pasando por las estúpidas. Pero las preguntas que de verdad temía eran las cáusticas, aquellas que, con una alta capacidad verbal destructora, causaban en la audiencia tal excitación y algarabía que la mayoría de las veces acababan con sonoras carcajadas. La violencia institucional estaba legitimada y aceptada por todos. Bueno, por todos no, él no estaba dispuesto a aceptar el escarnio como una manera legítima de imponer la ley científica pero era evidente que su opinión no tenía mucho peso en el Instituto.
Читать дальше