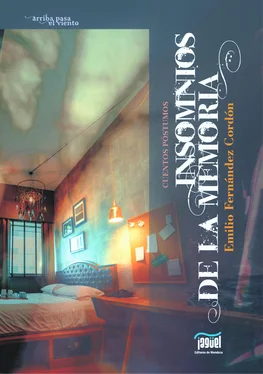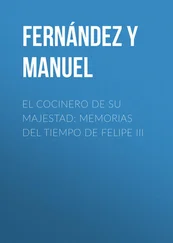Emilio Fernández Cordón - Insomnios de la memoria
Здесь есть возможность читать онлайн «Emilio Fernández Cordón - Insomnios de la memoria» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Insomnios de la memoria
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Insomnios de la memoria: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Insomnios de la memoria»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Insomnios de la memoria — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Insomnios de la memoria», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Cuando me atreví a mirar, Flichman, con pasos de muchacho, salía del local. Su copa, vacía, aún vibraba.
Lo seguí con el disimulo posible en un poblado de doscientos residentes y, donde a esa hora, plena siesta, hasta las moscas dormían. Unas quince cuadras más tarde, ya lejos del “casco céntrico” ingresó a una cabaña, que más que cabaña parecía un hotel en forma de. Vivienda amplia como un palacio la suya. Dominaba, por lo menos, media manzana de las citadinas.
En cuanto puse pie en el porche, la puerta se abrió. También su voz:
—Así que me encontró nomás —afirmó y: —Pase, pase —invitó.
—¿Cómo se dio cuenta de que...? —respondí, pregunté, al entrar.
Tardó en contestar, me señaló un confortable sillón–hamaca, fue al bargueño, sacó un porrón de cerámica bien folclórico y sirvió dos vasotes de ginebra. Hasta el borde. Me alcanzó uno y se sentó enfrente, en otro sillón–hamaca, no tan confortable. De amable nomás, me había cedido el suyo. Bebimos en silencio. Prendí un cigarrillo. Tragué humo, y aguardé.
—Por eso —dijo de pronto—. Porque ella lo vio ocultar el encendedor antes de pedirme fuego...
Y, mordiéndose, selló sus labios con engrudo de saliva, penando porque el pensamiento le hubiera escapado entre los dientes. Lo dejé pasar. No quería incomodarlo. No pregunté quién era “Ella” . Pero le envié una mirada serena, comprensiva casi.
—Quiero decir —siguió, como si no se hubiera interrumpido—, porque lo vi ocultar el encendedor antes de pedirme fuego. Comprendí que era un ardid. ¿Por qué se valdría usted de un ardid para dirigírseme, a menos que supiera quién soy?
Me puse de pie y recorrí la minúscula sala, como si, de súbito, algo me molestara. Era demasiado diminuta para tan enorme morada. Y, sugestivo, no había libros, nomás unos pocos cuadros ramplones, desagradables.
—Es perspicaz —opinó Flichman—. Acaba de captar —agregó, y fue hasta el bargueño. Pero no ofreció más bebida como pensé, accionó algo detrás del mueble y, sin sonido, la pared norte de la habitación se plegó y dejó al descubierto un extenso salón tapizado de libros. Muchísimos libros, miles quizá. De cabo a rabo y hasta el techo, situado a unos seis metros.
—Veinticinco mil —garantizó ufano—. Son mi “reserva”. Pero no la única, hay seis ambientes más en este nivel.
Estupefacto, admirado, atiné a llenar mi vaso y caminar por el amplio salón. Tomó el porrón y, con maneras caballerosas y mudas señas, instó a que lo siguiera. Y, al decir, informó: “Es el segundo ser humano que penetra estos ámbitos. El primero fui yo, por supuesto”.
En el tercero de los sótanos —había cuatro—, Flichman había hecho una bibliotecaria salvedad. Uno de los muros estaba cubierto de finísimos y añejos tintos que dormían su esperanza de gargueros. Unos ochenta jamones de cerdo pendían del techo como ahorcados apetecibles. De una alacena, extrajo hormas de queso de cabra y pan casero. Llevó la diestra a la cintura, peló un facón tremendo y se puso tajadas a la obra. Me concedió el honor de elegir el tinto. O los —a mí, acostumbrado a “los pingüinos de la casa” de las fondas—. Eran las tres de la tarde.
A las seis pasaditas, tirado en la amplia cama del cuarto de huéspedes, me despertó el olor a tostadas.
Pero no eran tostadas, una bandeja repleta de arrolladitos caseros —Made in Flichman— rellenos de higos, nueces y miel, refulgía sobre la mesa. Una gran jarra con café les hacía humeante sombra.
El librero anticuario cocinaba de maravillas. Figuraba en su expediente. Eso lo había delatado en el atrio. Se lo dije. Y maldijo, y esparció migas húmedas. No había podido resistir la tentación de participar de ese concurso, luego se arrepintió y no fue. Pero nunca adivinó tamaña consecuencia.
Mientras, echados en sendas reposeras de caña y lona, desde el jardín trasero veíamos la melancolía del crepúsculo hacerse noche, liberamos las palabras —fumadas, ginebrinas— que fueron el comienzo de nuestra amistad.
Que todavía persiste y, sospecho, continuará por tiempo indefinido.
Me quedé unos días en casa de Flichman. Él lo propuso: “Si como dice, ahora que me encontró, no tiene nada que hacer en la ciudad, quédese acá un tiempito, hay lugar y me vendrá bien charlar, hace años que no hablo de ciertas cosas. Nunca hablé de ciertas cosas” .
Acepté encantadísimo.
Con los días, y con las noches, nos contamos los respectivos transcurrires. Alumbré así, por fin, su secreto. Sus.
—Pregunte lo que quiera —ofreció, con los ojos nocturnos crucificados en la Cruz del Sur.
Como me habituaría después, debía esperar —siempre— amanecer sorpresas por la boca de ese individuo. Sin pensar, automático, dije:
—¿Con quién hablaba en el bar? No vi a nadie con usted.
—Pregunte lo que quiera, menos eso —corrigió brusco, de sopetón. Y murmuró un ininteligible como “Cada uno con sus fantasmas” o parecido, no podría asegurarlo. No insistí. Jamás. Pero, la pausa permitió disponer mi mente. “Está bien. Sigamos”, planteé. Y, al ver que cabeceaba un “Sí”, lo hice.
Traté de exponer mis interrogantes en orden cronológico. Y de tal modo fui satisfecho.
Había salido con vida de aquel encierro en la cabaña, no de milagro sino por una insólita ocurrencia. A los quince días de beber agua, famélico —había sido hombre de buen comer mucho—, manoteó un libro cualquiera de los que amurallaban su prisión, masticó unas cuantas páginas y las tragó. No le supieron mal, de manera que embuchó otras varias, las bajó con sorbos y se recostó. Al abrir los ojos, horas más tarde, se sentía en óptima forma, descansado, vital.
Fue así como, el hombre que, por primordial vocación, literariamente devoraba libros, empezó literalmente a comerlos por salvación, a alimentarse de ellos. Tres torá, media biblia, dos Calí, un Tudela, un Ramponi y cuarto, y media docena de policiales negros le preservaron la vida en aquella ocasión.
Ya te comenté, Manu, que no fue un milagro sino una insólita ocurrencia. El milagro estalló después de esa, poco menos que loca —desesperada—, idea. El milagro fue un desmesurado resultado de su libresca nutrición.
A las cuarenta y ocho horas de deglutir las primeras páginas, principió, paulatino, a recuperar la escucha extraviada hacía un lustro. A desplazarse más erguido. A sentirse de manera estupenda, ya en su cuerpo, ya en su razonar. Por eso no había denunciado a los malditos que lo encerraron, ni pedido resarcimiento. Porque le habían regalado la oportunidad de descubrir el remedio de cualquier mal orgánico o psíquico, una especie de genuina fuente de la juventud: engullir libros.
En libertad, el gusto se le volvió vicio. Y ya no pudo desertar.
La mañana en que desayunó con algunas canas menos, tomó la determinación.
Viajó a Buenos Aires y vendió, a precio vil y urgente, una preciosa colección de joyas bibliográficas que guardaba para los penosos años de retiro por vejez anciana, logró así apiñar una pequeña fortuna. Empaquetó los seis mil libros que le quedaban y las tres camisas, dos pantalones y cuatro calzoncillos que poseía. Cerró la librería. Devolvió el departamento de una pieza que rentaba, hizo mutis por los bares, cafés, cabarés y prostíbulos que trotaba y partió en un camioncito fletado.
Variado a Oscar Poe, cabello teñido de oscuro, sin barba ni bigote y hábitos callados, se instaló en Villa Las Luces. Y, a medida que manducaba libros y rejuvenecía, construyó con sus manos —y las de varios obreros— la gigante cabaña en la que residía. Y los muebles. Y los sótanos.
—Alguna otra duda, Lautaro —dijo una tarde, cuando intentábamos pescar truchas en el arroyo. Intentábamos nada más. El vinito blanco ambarino, enfriado en el agua de deshielo, y el jamón crudo, incitaban a hablar. El día comenzaba a apagarse sobre las cumbres y, se sabe, es bueno hablar durante el ocaso.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Insomnios de la memoria»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Insomnios de la memoria» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Insomnios de la memoria» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.