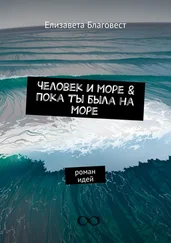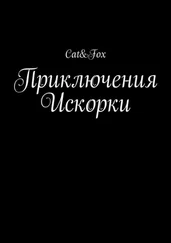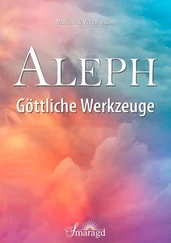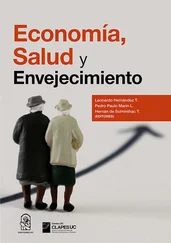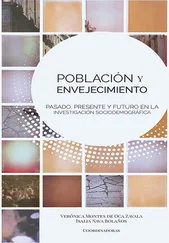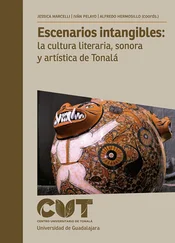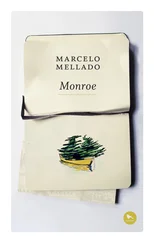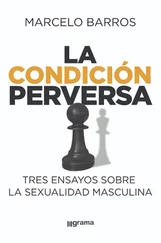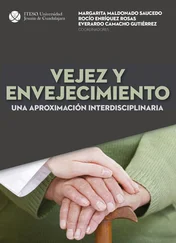La Interseccionalidad como herramienta de análisis para el caso de la violencia entendida como un continuo hacia las mujeres mayores.
El concepto de la interseccionalidad tiene sus primeros vestigios en los discursos de las mujeres en el siglo XIX. Sin embargo, no es sino hasta la práctica de los colectivos feministas de los años 70 cuando se instaura oficialmente en el ámbito académico en la década de los 80 del siglo XX. Es un concepto problemático, en cuanto posee una polifonía de voces que lo han aplicado y transformado a lo largo de estas décadas en el mundo académico.
La primera académica en utilizarlo fue Crenshaw (1989) en el texto titulado Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. En este texto se encuentran algunas claves que rompen con el sujeto universal de las leyes (La Barbera, 2016); ya que rescata las múltiples posibilidades de ser sujeto, más allá de la perspectiva dominante representativa de un sólo tipo de mujer, dado que existen categorías como el género, la raza, y la clase social que deben ser analizadas simultáneamente por sus efectos en las desventajas y discriminaciones que se potencian oprimiendo de forma mayor a quienes están en posiciones de menor privilegio.
Sin embargo, esta primera aproximación no ha quedado inmóvil a través del tiempo, y se ha incorporado a la discusión en campos académicos diversos, aportando variaciones en su análisis como en sus posibilidades metodológicas y teóricas. Es por ello, que el concepto de interseccionalidad puede entenderse como un “concepto viajero” (La Barbera, 2016, p. 105). En ese viaje, se pueden encontrar algunos elementos comunes que resumen su orientación conceptual, cuando consideramos la idea de cómo diferentes fuentes estructurales y relacionales se entremezclan o imbrican con el género y conforman diferentes contextos de desigualdad, incluso al interior de la categoría de mujeres e.g., una mujer, blanca, de clase alta; no se ubica en la misma posición que una mujer negra, de clase baja. En este sentido, el género presente en este marco conceptual permite entender las distinciones entre los hombres y las mujeres; y a su vez la perspectiva de la interseccionalidad permite comprender cómo estas mujeres se ubican en diferentes posiciones en el mapa social dependiendo de las dimensiones particulares entrecruzadas en su vida. Pero este “concepto viajero” no se ha desplegado de igual forma, ya que existen categorías que han sido menos abordadas en su cruce con el género. Particularmente, ha sido más frecuente encontrar estudios que vinculen el género con las categorías de la raza y la clase (Adib y Guerrier, 2003; Brewer, Conrad, y King, 2002; Crenshaw, 1989; Lombardo y Bustelo, 2010; Parella, 2003), que aquellos que aborden la interrelación entre la categoría de género y la edad, específicamente con la población envejecida (e.g., Randall, 2016; Warner y Brown, 2011).
De acuerdo con Krekula (2007) la edad y el género no han sido desarrollados desde la gerontología social y el feminismo como una intersección compleja sino como parte del “etcétera” en las investigaciones y en consecuencia esta exclusión de la edad por omisión ha implicado que los autores se hayan centrado en otras categorías sociológicas consideradas como más atingentes y/o importantes.
La desigualdad social, cuando es imbricado con la edad (vejez) y el género puede encarnarse en distintas dimensiones del sujeto; y una de las formas que se debería considerar es la violencia. La violencia tal como se comentó en un principio no sólo es un suceso “único” en la vida de las mujeres, sino que se observa en el continuo de sus trayectorias; por lo tanto, en la vejez probablemente estará reflejada en su biografía.
Particularmente, la inclusión de la interseccionalidad a las discusiones sobre la vejez de las mujeres puede permitir transformaciones en las formas de abordar la violencia:
- Las novedades que se pueden detectar de la aparición del concepto de acuerdo con La Barbera (2014) se pueden traducir en tres focos: I) la atención se encuentra puesta en el sujeto y los distintos sistemas de discriminación que no pueden observarse de forma aislada esto implica considerar los fenómenos desde la complejidad; II) acento en la simultaneidad de factores presentes en el mundo social que constituyen a los personas en las sociedades; III) se subrayan los efectos paradójicos y de desempoderamiento cuando el análisis aborda sólo un eje de discriminación, ya que toda discriminación tiene más de un factor a la base e interactuando.
- La condición de un concepto “viajero” (La Barbera, 2014) permite que el fenómeno de la violencia pueda ser abordado desde diferentes disciplinas, creando posibilidades de utilizar niveles de análisis interdisciplinarios o transdisciplinarios para complejizar la comprensión del mismo. En ciencias políticas (e.g., Coll-Planas y Cruells, 2013); las leyes (e.g., Crenshaw, 1989); salud (e.g., Mora-Rios y Bautista, 2014), entre otras.
- La perspectiva de la interseccionalidad a nivel de políticas públicas permite que las personas que son usuarias a nivel estatal tengan la posibilidad de romper el molde de un solo tipo de sujeto/a para dar paso a la visibilización y rescate de la multiplicidad de vivencias. Este traspaso podría reflejarse en programas de intervención más adecuados, y con mayor apertura a la comprensión de la violencia, considerando los cruces posibles y diferenciados cuando encontramos a dos personas que, aunque tengan la misma edad cronológica, tienen distinciones de raza, clase social, orientación sexual, entre otras; que las constituyen como sujetos/as diferentes. Cuando incluimos edad y el género, ambas características pueden posibilitar una mayor vulnerabilidad de las mujeres afectadas, ya que la violencia no es monolítica y se diferencian de acuerdo con las trayectorias particulares de vida (Ibáñez, 2015).
Por ejemplo, al analizar los casos de femicidios registrados por la Red chilena de Violencia contra las mujeres (Tabla 2), encontramos la perspectiva de violencia como un continuo reflejado en los siguientes casos:
Tabla 2.
Casos de Femicidios en Chile
| Edad |
Tipo de vinculación |
Antecedentes |
| 64 |
Ex Pareja |
|
| 93 |
Matrimonio |
No hizo denuncia. |
| 37 |
Esposo |
|
| 25 |
Pareja |
Nacionalidad Colombiana. |
| 63 |
Ex pareja |
Tenía antecedente de VIF y la había hostigado por meses desde que ella dio por terminada la relación |
Fuente: Extraído registro año 2016. Red de la violencia hacia las mujeres http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/femicidio-ano-2015/
El realizar o no realizar denuncias por maltrato, el tipo de vinculación con el perpetrador, los orígenes económicos, la clase social, la raza entre otros; cambian la forma en cómo entendemos y se configura la violencia y las opresiones percibidas por estas mujeres mayores. Estos elementos son fundamentales de considerar porque los cambios poblacionales y demográficos tales como: el envejecimiento, la inmigración y la convivencia con pueblos originarios; son un marco que sustenta diferentes tipos de vivencias, opresiones y en consecuencia diferentes tipos de mujeres mayores y experiencias de vulnerabilidad, exclusiones y violencias.
Por lo tanto, siguiendo a Nash (2015) el enfoque de la interseccionalidad forma parte de los esfuerzos por la transformación social y la búsqueda de la factibilidad histórica para alcanzarlos en el tiempo. Por lo tanto, es un esfuerzo teórico, pero por sobre todo de la práctica política y social que se condice con la epistemología feminista que ante todo busca transformar las estructuras de poder y subordinación, y develar desde las ciencias nuevas formas de hacer investigación social.
Читать дальше