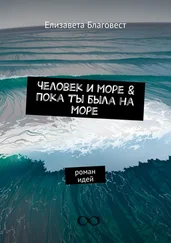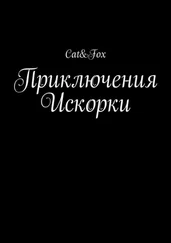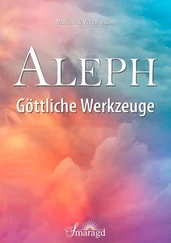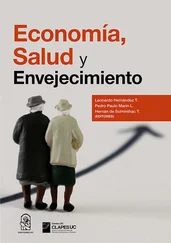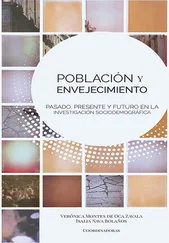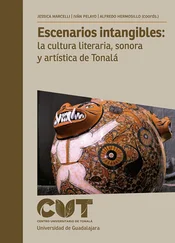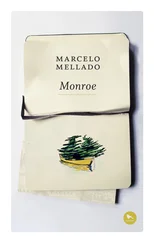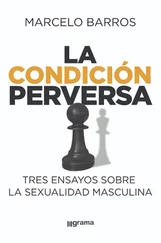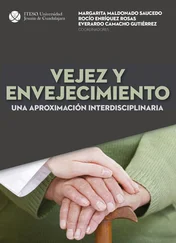Lyons, A., Alba, B., Heywood, W., Fileborn, B., Minichiello, M., Barrett, C. Hinchliff, S., Malta, S., y Dow, B. (2017). Experiences of ageism and the mental health of older adults. Aging & Mental Health, 1-9.
Marques, S., Lima, M. L., Abrams, D., y Swift, H. (2014). Will to live in older people’s medical decisions: immediate and delayed effects of aging stereotypes. Journal of Applied Social Psychology, 44, 399-408.
Mchugh, K. (2003). Three faces of ageism: society, image and place. Aging and Society, 23165-185.
Ng, R., Allore, H.G., Trentalange, M., Monin, J.K., y Levy, B.R. (2015). Increasing negativity of age stereotypes across 200 years: evidence from a database of 400 million words. PLoS ONE, 10(2), e0117086.
Organización Mundial de la Salud. (2016). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Extraído de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2016b). Las actitudes negativas acerca del envejecimiento y la discriminación contra las personas mayores pueden afectar a su salud. Extraído de: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/discrimination-ageing-youth/es/
Organización Naciones Unidas (ONU) (2003). Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Extraído de: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
Osorio, P. (2007). Construcción social de la vejez y expectativas ante la jubilación en mujeres chilenas. Revista Universum, 22(2), 194-212.
Palmore, E. (1990). Predictors of Outcome in Nursing Homes. Journal of Applied Gerontology, 9, 72-184.
Palmore E. (1999). Ageism: positive and negative (2nd ed.). New York: Springer.
Palmore, E. (2015). Ageism comes of Age. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological, 70(6), 873-875.
Robertson, D. A., King-Kallimanis, B., y Kenny, R. A. (2016). Negative perceptions of aging predict longituidnal decline in cognitive function. Psychology & Aging, 31, 71-81.
Rogers, S.E. (2015). Discrimination in healthcare settings is associated with disability in older adults: health and retirement study, 2008-2012. Journal of General Internal Medicine, 30(1), 1413-1420.
Rothermund, K. (2005). Effects of age stereotypes on self-views and adaptation. En W. Greve, K. Rothermund y D. Wentura (Eds.), The adaptive self. Personal continuity and intentional self-development (pp. 223-242). Göttingen, Germany: Hogrefe.
Sargent-Cox, K., Anstey, K. J., y Luszcz, M. A. (2014). Longitudinal change of self-perceptions of aging and mortality. Journals of Gerontology: Psychological Science, 69, 168-173.
Thumala, D., Arnold, M., Massad, C., y Herrera, F. (2015). Inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile. Santiago: SENAMA-FACSO U. de Chile. Ediciones Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Vauclair, C.M., Marques, S., Lima, M., Abrams, D., Swift, H., y Bratt, C. (2015). Perceived age discrimination as a mediator of the association between income inequality and older people’s self-rated health in the european region. The Journals of Gerontology: Series B, 70(6), 901-912.
1Psicóloga, Universidad de Chile; Máster en Psicogerontología, Universidad de Barcelona, doctoranda en Medicina e Investigación Traslacional, Universidad de Barcelona. Correspondencia dirigirla a: abozanic@ug.uchile.cl
CAPÍTULO DOS
Género, vejez y violencias: aproximaciones desde la perspectiva de la interseccionalidad
Nicole Mazzucchelli Olmedo1
Universidad Autónoma de Madrid, España
Romina Adaos Orrego2
Universidad de Valparaíso, Chile
INTRODUCCIÓN
La violencia hacia las mujeres mayores como fenómeno y problema social ha sido abordada tradicionalmente desde una cierta atemporalidad, enfatizando la violencia desde su dimensión presente y, por lo tanto, ha sido evaluada como una situación. Sin embargo, la violencia contra las mujeres debe ser comprendida como un continuo, constante en la trayectoria de vida de las mujeres mayores, las que arrastran en sus biografías desigualdades de género desde su nacimiento. La posición de este artículo es feminista en cuanto valora la necesidad de incluir el género y la edad (vejez) como un marco particular de violencia, no equiparable con otras, y desde las cuales las mujeres mayores se encuentran en una posición desfavorecida desde lo simbólico y material. Asimismo, la necesidad de reflexionar desde el contexto de las mujeres mayores permite abrir el campo hacia una gerontología crítica, y feminista3 en Chile que se aproxime a un conocimiento más diverso y plural de las personas mayores. En ese sentido, es que se propone la perspectiva de la interseccionalidad, proveniente de las discusiones políticas y académicas feministas como una forma de complejizar el abordaje de la violencia hacia las mujeres mayores. La interseccionalidad permite visibilizar desde su marco de análisis, las diferencias propias de las mujeres, y a su vez cómo estas se posicionan dependiendo de su contexto vital. Asimismo, la interseccionalidad como un espacio interdisciplinario en un futuro puede favorecer a la creación de las políticas públicas que ayuden a corregir las condiciones de inequidad y valoración de la diversidad de vivencias en la vejez.
EL CONTINUO DE VIOLENCIA EN LAS MUJERES MAYORES
Las mujeres mayores están invisibilizadas en su envejecer, dado que los estudios han centrado un análisis del envejecimiento homogenizando sus características, y no distinguiendo las particularidades del ser mujer u hombre mayor (Yuni y Urbano, 2008). El análisis del envejecimiento de la población, desde la invisibilización, es un reflejo de la construcción de conocimiento patriarcal, el cual da cuenta principalmente del envejecer de los hombres; y la categoría del género que se utilizaba en los análisis son descriptivos o carentes de contenido, pues es tratada como una “variable” más en los estudios gerontológicos (Arber y Ginn, 1996). Por lo tanto, la invisibilización hacia las mujeres mayores, desde las prácticas y discursos podría interpretarse como otro de los registros de la violencia estructural que vivencian al ser mujeres mayores.
A nivel internacional en las asambleas mundiales del envejecimiento, se destaca un creciente interés por la discriminación que sufren los adultos mayores por motivo de la edad, y un aumento en la preocupación por el maltrato que afecta a las personas mayores, considerando que es una etapa que los expone a mayor vulnerabilidad social, atendiendo principalmente a la violencia doméstica, denominado habitualmente como maltrato familiar (Ibáñez, 2015).
En el Decreto 162 (2017), denominado como la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores4 se observa un tratamiento similar a las prácticas de abuso, abandono, negligencia, maltrato y la violencia, reconociendo la necesidad de generar mecanismos nacionales para prevenirlos y sancionarlos. El uso indistinto de los términos pretende dar cuenta de los actos de agresión hacia los ancianos, no profundizando en los contextos en los que los mismos ocurren (Márquez, 2004). La Convención Interamericana avanza en precisar qué se entenderá por violencia y en cómo reconocer su ejercicio, tanto a nivel público como privado. Es por ello que desde la Convención Interamericana se propone explícitamente lo siguiente: “facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales” (p. 2). Sin embargo, la violencia asociada a los malos tratos, no es sinónimo de violencia de género o violencia contra las mujeres5, siendo un concepto que se sostiene en un paradigma individualista y que invisibiliza la violencia enquistada en los dispositivos estatales, culturales y en la dimensión simbólica, pues la misma se sostiene desde la reglamentación social binaria, con formas de dogmatismo simplistas, que operan por oposiciones complementarias pero excluyentes y no reconociéndose como personas sujetas de derecho (Lamas, 1996).
Читать дальше