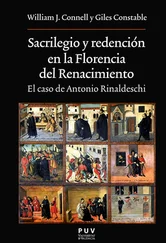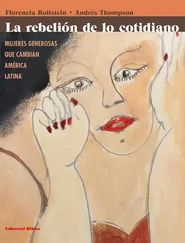Pero cuando el doctor Katz trajo la carpeta donde guardaba las láminas de Rorschach, no pude evitar acordarme. Se lo dije, pero no le dio mucha importancia. Hasta ese momento, a decir verdad, parecía no haberle dado importancia a nada de lo que le había contado. Y me pidió, mientras tomaba nota, que le dijera qué interpretaba en cada una de las imágenes. Para mis adentros, no pude resistir la tentación de pensar que era un disparate: ¿qué podría saberse de mí por mirar esas figuritas, que se parecían a las que hacía de chica desparramando témpera en una hoja para después doblarla por el medio? Así que decidí hacer un poco de trampa, y apenas se me ocurría algo en cada imagen, le decía al doctor Katz algo completamente alejado de lo que estaba viendo.
En el primero vi una máscara de zorro para el Carnaval de Venecia. Le dije una ronda infantil en mi cumpleaños de cuatro años.
En el segundo, dos elefantes de pie, enfrentados, que se saludaban con la trompa. Le dije un cofre de joyas deslumbrantes, pero tan pequeño que cabía en la palma de la mano.
En el tercero, dos personas una frente a otra, semirreclinadas, con una canastita en la mano. Le dije un reloj de arena.
En el cuarto, la cabeza de mi perro labrador negro, vista de atrás. Le dije la hoja de arce de la bandera canadiense teñida de hollín.
En el quinto, un murciélago. Le dije una nube de tormenta.
En el sexto, un hombre delgadísimo que brota de un pozo profundo y estrecho en la tierra. Le dije un cable USB desprendido de la laptop.
En el séptimo, un agujero blanco. Le dije el estallido de un flash de poca potencia.
En el octavo, un cráneo a través de una radiografía. Le dije un hueco existencial.
En el noveno, dos seres fantásticos, entre dragones e hipocampos. Le dije dos vaquitas de San Antonio refugiadas bajo una hoja.
En el décimo, un perrito blanco que avanzaba de frente, con la Torre Eiffel detrás. Le dije un libro abierto sobre un libro cerrado.
En cuanto al doctor Katz, no dijo nada. Cuando terminé mi retahíla de interpretaciones, cerró la carpeta, miró el reloj, me dijo que se había terminado el tiempo y que me esperaba la semana siguiente a la misma hora.
Apenas volví a casa fue lo primero que vi. Basilio no estaba. Pero el cuadro de Kandinsky sí, y no estaba derecho. La inclinación era lo suficientemente notable como para que yo me diera cuenta. Me pareció extraño: para que llegara a estar así sin duda habían pasado semanas con el cuadro torciéndose de a poco. Que no lo hubiera notado yo era lo más natural, que no lo hubiera notado Basilio era curioso.
Sin embargo, las curiosidades del día recién habían empezado.
Cuando volvió, Basilio miró el cuadro –era casi imposible no verlo, campante, enorme en el medio del living– y lo ignoró. Es decir, ignoró el desvío sobre la pared. No hizo su procedimiento habitual: no tomó distancia, no lo midió con la mirada y mucho menos lo acomodó para dejarlo impecablemente recto.
Y no lo hizo durante todo el resto de la semana.
El jueves siguiente, como estaba agendado, volví a ver al doctor Katz. No sabía si comentarle esa rareza de Basilio, pero al final no dije nada. Quería saber qué me iba a decir de las figuras del test. Y lo que me dijo fue así: “Usted sabe, o seguramente no, pero son muchos los pacientes que reaccionan de la misma manera. Es decir que interpretan la situación solo en un primer nivel, no sé si me explico. Creen que, a partir de la figura que usted ve, uno va a sacar una serie de conclusiones más o menos evidentes, que basta con un poco de imaginación y un discurso bien armado para devolverle, ¿cómo le puedo decir?, obviedades. ¿Usted realmente cree que yo no sé lo que vio? Se lo voy a decir, y no hace falta que me responda. Lo que usted vio, de la primera a la décima figura, es una máscara de zorro para el Carnaval de Venecia; dos elefantes de pie, enfrentados, que se saludaban con la trompa; dos personas una frente a otra, semirreclinadas, con una canastita en la mano; la cabeza de su perro labrador negro, vista de atrás; un murciélago; un hombre delgadísimo que brota de un pozo profundo y estrecho en la tierra; un agujero blanco; un cráneo a través de una radiografía; dos seres fantásticos, entre dragones e hipocampos; un perrito blanco que avanza de frente, con la Torre Eiffel detrás. Ahora, por favor, vuelva a su casa, siéntese en el sillón del living y piense si esta trampa de la interpretación no le ocurre también en otros ámbitos, con otras personas. La semana que viene la espero, a la misma hora”.
Y volví a casa, con la mente en blanco, salvo porque se me iban apareciendo, como rápidas pero fugaces impresiones en pantalla, fragmentos del cuadro de Kandinsky. La bandera a cuadros, la montaña nevada, el ojo, el planeta... y aunque me esforzara hasta hacer estallar la cabeza, no podía reconstruir la figura completa.
El viaje en subte se me hizo eterno. Necesitaba entrar en casa, mirar el cuadro y verlo entero, armado y derecho. Cuando llegué tuve que esperar que alguien cerrara la puerta del ascensor en el noveno piso, donde vivíamos con Basilio, y aunque había tardado lo que me pareció una eternidad no le presté atención a la mujer que salió y me dejó paso al llegar a la planta baja. Subí con impaciencia, ya con la llave en la mano, pero no necesité ponerla en la puerta: estaba entreabierta.
Y adentro, en el living, estaba Basilio, con el cuadro de Kandinsky descolgado, apoyado en el suelo y convertido en un rompecabezas de fragmentos sueltos. Había recortado cuidadosamente con una trincheta cada una de las figuras y había reconstruido el mensaje del cuadro, como si yo fuera una niña a la que solo se le puede hablar con pictogramas. La última figura era la bandera a cuadros: había llegado a la meta. “Traté de explicarte muchas veces –dijo–, todas las veces que acomodé el cuadro para que estuviera recto sobre la pared. No me importaba que estuviera derecho o no, pensé que ibas a entender el significado. No el cuadro, nosotros. No la pared, el hogar. Pero ya no puedo seguir enderezando lo que no podés interpretar. Te lo dejo, por si querés reconstruirlo, aunque ya no sea para mí”.
Y levantando despacio sus valijas del suelo, dio unos pasos y cerró la puerta con cuidado detrás de sí. §
Rita Corigliano
 Mitsuyo / Fatal Attraction
Mitsuyo / Fatal Attraction
Las ganas de matar al perro llegaron con él, desde que lo vio por primera vez el día que Martín traspasó la puerta de entrada del departamento trayéndolo en brazos como si fuera el bebé que no podían tener. Percibió el deseo asesino primero en sus manos, en los dedos tensos, en los puños entrecerrados y después en la sangre que le martilleaba las sienes, en esa sensación de placer similar a la previa al orgasmo y en la imagen mental de su marido llorando junto al cadáver del animal. Fueron unos pocos segundos de sentir todo eso junto pero el impacto general fue tan intenso que la dejó exhausta como cuando terminaba de tener sexo.
“Los hijos y las mascotas no se compran”, repetía ella siempre pero a él no le importó: desde chico deseaba un pomerania y después de muchas averiguaciones y consultas logró dar con un criadero que los vendía en Zona Sur. Había tardado unos meses en adquirirlo porque el precio rondaba los mil dólares. A Tatiana no solo le pareció un disparate pagar eso por un perro sino además una decisión desacertada la raza, cuyo único beneficio visible era el tamaño. Propuso reciclar la cocina que le estaba quedando chica y poco funcional ahora que su emprendimiento culinario empezaba a sumar clientes. Él se mantuvo inflexible y la única reforma que hizo fue una protección de balcón para evitar que mientras fuera cachorro el perro cayera al vacío.
Читать дальше
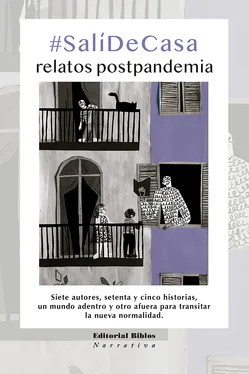
 Mitsuyo / Fatal Attraction
Mitsuyo / Fatal Attraction