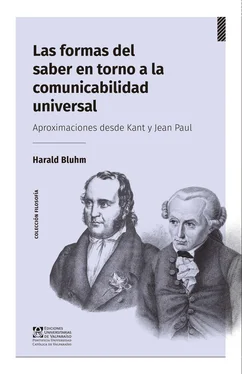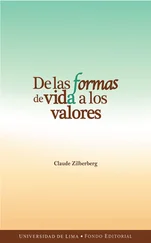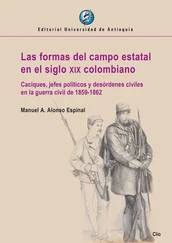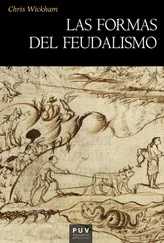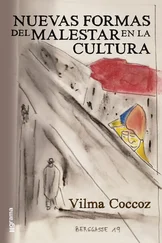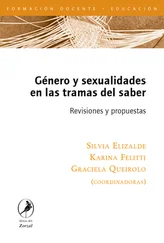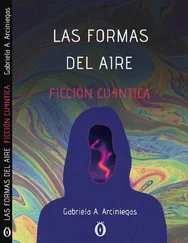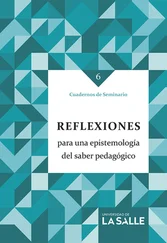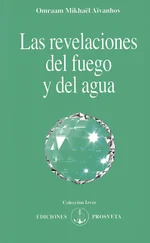Jean Paul: Über die Fortdauer der Seele und ihres Bewustseins. En: Sämtliche Werke. Abteilung II, Band 2. Jugendwerke II. Vermischte Schriften I. Editorial Carl Hanser, München, 1976, pp. 776-798.
Jean Paul: Kampaner Tal. Sämtliche Werke. Abteilung I, Band 4. Editorial Carl Hanser, München, 1962, pp. 561-716.
Jean Paul: Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. En: Sämtliche Werke, Abteilung I, Band 3, Editorial Carl Hanser, 1961.
Pfotenhauer, Helmut: Jean Paul. Das Leben als Schreiben. Editorial Carl Hanser, München, 2013.
Pieper, Annemarie: Kant und die Methode der Analogie. En: Kant in der Diskussion der Moderne. Gerhard Schönrich (Ed.). Editorial Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1996, pp. 92-112.
Plessner, Hellmuth: Lachen und Weinen – Eine Untersuchung nach den Grenzen menschlichen Verhaltens. Editorial Piper, München, 1950.
Poser, Hans: Gottfried Wilhelm Leibniz. En: Klassiker der Sprachphilosophie. Tilman Borsche (Ed.). Editorial C.H. Beck, München, 1996, pp. 147-160.
Preisendanz, Wolfgang: Humor als Rolle. En: Identität. Poetik und Hermeneutik. Band VIII. Odo Marquard y Karlheinz Stierle (Eds.). Editorial Wilhelm, München, 1996, pp. 423-434.
Ritter, Joachim: Über das Lachen. En: Subjektivität. Sechs Aufsätze, Editorial Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974.
Rugenstein, Kai: Humor. Die Verflüssigung des Subjekts bei Hippokrates, Jean Paul, Kierkegaard und Freud. Editorial Wilhelm Fink, Paderborn, 2014.
Scheer, Brigitte: Mitteilsamkeit ohne Mitteilung: Zu einem weiteren Paradoxon der Kantischen Ästhetik. En: Forum für Philosophie Bad Homburg. Ästhetische Reflexion und kommunikative Vernunft, Bad Homburg, 1993, pp. 41-53.
Schiller, Friedrich: Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt. Vol.2. S. Seidel (Ed.), Berlin, 1962.
Schlösser, Ulrich: Kants Konzeption der Mitteilbarkeit. Über die intersubjektive Stellung von Erkenntnissen und ästhetischen Bewertungen in der kritischen Philosophie. En: Kantstudien 106 (2). Editorial Walter de Gruyter, Berlin / New York, 2015, pp. 201-233.
Schmitz-Emans, Monika: Schnupftuchsknoten oder Sternbild. Jean Pauls Ansätze zu einer Theorie der Sprache. Editorial Bouvier Verlag, Bonn, 1986.
Simon, Josef: Kant. Die fremde Vernunft und die Sprache der Philosophie. Editorial Walter de Gruyter, Berlin / New York, 2003.
Simon, Josef: Immanuel Kant. En: Klassiker der Sprachphilosophie. Tilman Borsche (Ed.). Editorial C.H. Beck, München, 1996, pp. 233-256.
Simon, Josef: Sprachphilosophie. Editorial Karl Alber, Freiburg / München, 1981.
Simon, Josef: Johann Georg Hamann. Schriften zur Sprache. Einleitung und Anmerkungen von Josef Simon. Editorial Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1967, pp. 9-80.
Wenzel, Christian Helmut: Das Problem der subjektiven Allgemeingültigkeit des Geschmacksurteils bei Kant. Kantstudien-Ergänzungshefte 137. Editorial Walter de Gruyter, Berlin / New York, 2013.
Wieland, Wolfgang: Platon und die Formen des Wissens. 2., durchgesehene und um ein Nachwort erweiterte Auflage, Editorial Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1999.
Wieland, Wolfgang: Urteil und Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft. Editorial Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2001.
Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe, Band 1. Editorial Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.
Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Bermerkungen. Rush Rhees (Ed.). Editorial Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.
PRÓLOGO
“Lo descrito hace comprensible algo que, sin duda, corresponde al deseo de verdad del que los describe, pero no a la verdad, porque la verdad no es en absoluto comunicable. Describimos una cosa y creemos haberla descrito de conformidad con la verdad y con fidelidad a la verdad, y tenemos que comprobar que no es la verdad. Hacemos comprensible un estado de cosas, y no es nunca, jamás, el estado de cosas que queríamos hacer comprensible, siempre es otro distinto. Tenemos que decir que nunca hemos comunicado nada que fuera la verdad, pero durante toda nuestra vida no hemos renunciado al intento de comunicar la verdad. Queremos decir la verdad, pero no decimos la verdad. Describimos algo verídicamente, pero lo descrito es algo distinto de la verdad. Tendríamos que ver la existencia como el estado de cosas que queremos describir, pero, por mucho que nos esforcemos, no vemos jamás, por medio de lo que hemos descrito, el estado de cosas. Sabiendo esto, hubiéramos debido renunciar hace tiempo a querer describir la verdad, lo mismo que decimos la verdad no puede decirse jamás. La verdad que conocemos es lógicamente la mentira, la cual, como no podemos evitarla, es la verdad. Lo que aquí se describe es la verdad, sin embargo, no es la verdad, porque no puede ser la verdad. En toda nuestra existencia de lectores no hemos leído aún jamás una verdad, aun cuando una y otra vez hayamos leído hechos. Una y otra vez, nada más que la mentira como verdad, la verdad como mentira, etcétera. Lo que importa es si queremos mentir o decir y escribir la verdad, aunque jamás puede ser la verdad, jamás sea la verdad. […] Lo que aquí se describe es la verdad; y no lo es por la sencilla razón de que la verdad sólo es, para nosotros, un deseo piadoso”.2
INTRODUCCIÓN
Desde su inicio, la filosofía pregunta por la posibilidad de lo que podemos saber y por la posibilidad de comunicar este saber. ¿Es el saber, más bien, esotérico y sólo accesible a pocos, y por lo tanto sólo indirectamente comunicable, o es el saber accesible y comunicable en base a una capacidad universal del entendimiento? Este planteamiento lleva a la siguiente pregunta: ¿la filosofía, para la comunicación del saber, tiene que construir un lenguaje propio, o acaso los fundamentos de su comunicación se encuentran en el ámbito del lenguaje familiar? Hay que preguntar, por ello además, si la filosofía como ciencia es dependiente de hechos empíricos, o si puede ser realizada mediante declaraciones lógico-conceptuales. A este respecto, se puede decir que la filosofía occidental desde Parménides empezó su tarea con la construcción de un lenguaje filosófico especial, bajo la suposición de que el saber se deja comunicar de modo universal y adecuado, y ello sin desmedro de las influencias empíricas. Consiguientemente, todos los sistemas filosóficos relacionados con este método vienen a ser la expresión de un intento de refinamiento de esta construcción lingüística. La metafísica tradicional, antes de Kant, seguía principalmente este procedimiento racionalista. Según esta forma de entender, un saber absoluto es posible y comunicable a través de conclusiones lógico-conceptuales. La razón es aquella facultad que puede llevar al ser humano a una certeza sobre el mundo y las últimas cosas, sin relación con la sensibilidad. Como expresión más alta de esta convicción seguramente puede aludirse a las pruebas a priori de la existencia de Dios, basadas en una argumentación puramente lógica, y que deducen la existencia de Dios sólo desde su concepto, y de modo independiente respecto de la experiencia.3 A la concepción del saber racionalista, desde el siglo diecisiete, se opone dentro de la historia de la filosofía la corriente del empirismo que, por su parte, rechaza un saber que no tenga relación con hechos empíricos, y expulsa con ello el saber metafísico hacia el reino de la especulación o de la creencia. Para el empirismo, lo dado en la experiencia es el punto de partida y la piedra de toque de todas las reflexiones, respecto de las cuales intenta defenderse sin fundar principios a priori. Esto tiene, naturalmente, consecuencias para la comunicabilidad del saber, de tal manera que producto de ello queda puesto en el centro de la meditación el problema del lenguaje coloquial, universalmente entendible. El debate entre el racionalismo de un Descartes, Spinoza y Leibniz, por un lado, y el empirismo de un Bacon, Locke y Hume, por el otro, forman la posición de base para el surgimiento de la filosofía crítica de Immanuel Kant.
Читать дальше