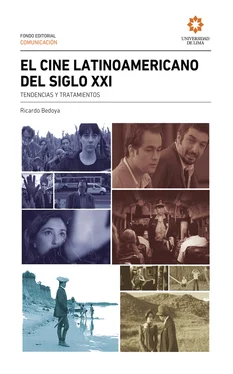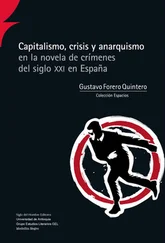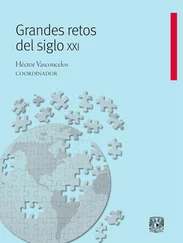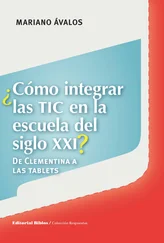Detrás de la cámara, la cineasta que conserva un discreto lugar, sin mostrarse jamás en el encuadre, procesa el itinerario seguido, revisa las opiniones de su familia sobre la persona que tiene al frente, contrasta sus propias dudas y deja abiertas las conclusiones. La película retrata su perplejidad final.
LA QUERIDA CHANY: LISSETTE OROZCO
“Todas las familias tienen al menos un secreto, y la mía no es la excepción”. La voz de Lissette Orozco, directora de El pacto de Adriana (2017), introduce el asunto que motivará su búsqueda. Desde muy pequeña quiso y admiró a su tía Adriana, llamada la “tía Chany”, esa mujer que entraba y salía de su vida gracias a las largas conversaciones mantenidas por la vía electrónica. Ausente de Chile por mucho tiempo, Chany decide volver de visita a su país, pero ocurre lo imprevisto. El día de su arribo, es detenida en el aeropuerto. La sorpresa se convierte en conmoción para Lissette: Adriana, “Chany”, la tía preferida, sirvió durante un largo período en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del régimen de Pinochet, siempre cercana al general Manuel Contreras, jefe de esa institución represiva. Ahora, se le imputa la comisión de actos violatorios de los derechos humanos, como participación en interrogatorios con torturas y, acaso, en ejecuciones extrajudiciales.
Prófuga de la justicia chilena, radicada en Australia, Adriana acepta participar en el documental que prepara su sobrina. La película puede ser un vehículo para expresar con vehemencia la inocencia que alega. Para la realizadora, en cambio, es un instrumento que le permite enfrentar el secreto familiar, interrogar a la tía mediante comunicación por Skype, y examinar los conflictos que ese descubrimiento provoca en su consciencia. La decisión de hacer la película es un acto reflejo causado por la detención de Chany: “mi intuición me llevó a tomar la cámara”, dice la realizadora. Decisión que la lleva a examinar la invocación que le formula una investigadora en temas vinculados con los derechos humanos: “la verdad objetiva es una. Lo que pase con tus sentimientos es otra cosa”.
La “verdad” y los sentimientos personales entran en contradicción más de una vez. A diferencia de Sibila , aquí se juega un asunto de confianza e intimidad entre la realizadora y el personaje documentado. Mientras Sybila Arredondo justifica, sin asomo de duda, su participación en los actos que la condenaron, Chany no puede ocultar el trabajo que tuvo, pero niega responsabilidades. Posición que desestabiliza a la cineasta trayendo a colación más de un asunto perturbador. Aunque niegue haber practicado apremios físicos, Chany, como agente de la DINA, obtuvo información de los “comunistas”. Y recibió instrucciones para hacerlo. El método empleado: “acercarse a ellos como amigos”. Es decir, generar confianza en el otro con el fin de extraer la información pertinente. Es inquietante el símil que puede trazarse con el acercamiento de la cineasta que expresa sus dudas sobre la inocencia alegada por la tía, mientras que la interroga para el documental. Una proximidad creada a partir de la familiaridad y de los intereses mutuos, pero enfrentados, de las dos mujeres, puestas a ambos lados de la cámara. En un momento de exasperación, Chany se siente usada por la realizadora. “Cuando termines la película ya no te interesaré”, le dice. Es como reprocharle a la cineasta: ¡me interrogas para después desaparecerme! Un paralelo que resulta ominoso.
¿Cuál es el pacto de Adriana? ¿Acaso aquel que vincula a la documentalista con la compareciente para registrar un alegato de inocencia que es, a su vez, un simulacro de actuación, un acto performativo? ¿O es el pacto de la cineasta con su personaje interrogado con el fin de discernir la verdad a través de las mentiras?
Pablo Piedras (2009, párr. 3, 4 y 5) señala algunos de los modos en los que se inserta la enunciación en primera persona en algunos documentales de carácter autobiográfico hechos en América Latina. Refiriendo la clásica tipología de Bill Nichols, sostiene que “las inscripciones del yo en el discurso documental comprenden la esfera de dos de los modos definidos por Nichols: el participativo y el performativo”. En el primero, el documentalista opera sobre los sujetos sociales a los que se aproxima, pero esa interacción no necesariamente afecta o repercute en sus afecciones y su subjetividad. Por el contrario, en el modo performativo, la confrontación con la experiencia del rodaje, del acto de documentar, altera o modifica la sensibilidad o la percepción del cineasta, poniendo en primer plano esa afectividad antes que las posibilidades informativas o de descubrimiento referencial de la película. La inscripción de la subjetividad del cineasta es esencial y se produce por la materialización de su propio cuerpo, de su voz o mediante la intervención de personajes a los que delega su autoridad y sentimientos.
Esa performatividad encuentra una expresión cabal en el juego de correspondencias inextricable que se condensa en la imagen de Chany proyectada sobre una pared. Frente a ella, su sobrina pregunta y cuestiona. Dialoga con la imagen virtual e inscribe su subjetividad en ella. La tía Adriana es ahí una presencia y una sombra, es visible e intangible a la vez. Es solo una imagen que no puede ofrecer más verdad que la de su propio reflejo.
RECORRIENDO LAS PEQUEÑAS Y OCULTAS ALAMEDAS: MARCIA TAMBUTTI ALLENDE
La vida familiar, hecha de luces y sombras, de un hombre público. Es la materia que indaga la chilena Marcia Tambutti Allende, en Allende mi abuelo Allende (2015). Nieta de Salvador Allende Gossens, presidente de Chile entre 1970 y 1973, la bióloga Tambutti toma la cámara como herramienta de conocimiento íntimo, acicateada por una impresión incómoda que necesita poner a prueba: la de ser descendiente de un abuelo mártir, de un ser intachable, del hombre del que nunca escuchó críticas, como lo afirma su propia voz en off . El retrato cinematográfico del abuelo famoso como personaje político ha sido trazado muchas veces, pero el diseño de la figura del “Chicho” (apelativo familiar de Allende) es una tarea que le concierne.
Allende, el que está allende; el Allende ubicado más allá de la mirada pública; el Allende solo alcanzado por la visión de los más próximos. Para trazar el perfil acude a los registros fílmicos clásicos, canónicos. Imágenes que ilustran la dilatada carrera política del líder socialista y la trágica historia de su presidencia interrumpida por un cruento golpe militar. Pero recurre también a los filmes que dan cuenta de la microhistoria, ese “detrás de cámaras” de las acciones de un político en ciernes que actúa, en traje de humorista burlesco, en paródicos filmes amateurs de juventud.
Como en otros documentales latinoamericanos del siglo xxi, desde Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo (2008), de la mexicana Yulene Olaizola, hasta Cuéntame de Bia (2012), de la peruana Andrea Franco Batievski, (Bedoya, 2015, pp. 148-149), en Allende, mi abuelo Allende el retrato de un ausente se conforma a partir de las evocaciones de la abuela de la cineasta. La relación de familiaridad rompe las barreras de la desconfianza y son las matriarcas de la familia las que revelan las contradicciones de sus propias vidas. Aquí, es Hortensia Bussi, llamada Tencha, viuda de Allende, la que toma la palabra para reconocerse como descendiente del legado político del esposo, pero también como cónyuge silenciosa, siempre a la sombra de un hombre seductor y de modales donjuanescos. La realizadora, apostando a la discreción y el pudor, no reprime su empatía con esa mujer frágil, postergada, sometida a los “designios superiores” de la vida política del marido. “He sufrido mucho”, le confiesa a la realizadora en un momento de intimidad. Un sufrimiento que, acaso, no alude a los avatares de la historia política, sino a los detalles privados de su vida personal. La película se bifurca en la semblanza del Chicho y en el retrato final de la mujer que asistió al político en su vida pública y que vio las consecuencias de la diáspora familiar.
Читать дальше