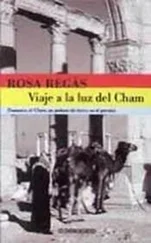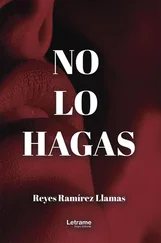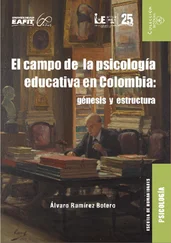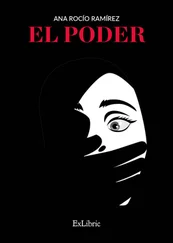Dígaseme ahora si puede haber tratado de ética elemental más completo que un partido de football.
Los niños conocerán que la virtud es una costumbre, como dice Aristóteles, y que esta costumbre consiste en mantener el término medio entre dos extremos: conocerán el virtus est medium vitiorum utrinque reductum, de Horacio; el oportet sapere cum sobrietate,de san Pablo; el
La parfaite raison fuit toute extrémité
Et veut que l’on soit sage avec sobriété
de Molière. Y sabrán todo esto sin haber leído a Aristóteles, ni a Horacio, ni a san Pablo, ni a Molière, ni maldita la falta que les hace.
LA PLAGA DE LAS TINIEBLAS
DOMINGO. Cuando la ancila de mi piso, vulgarmente denominada doméstica, me advierte de que ya es hora de que yo emerja de la grata templanza y apacible estupidez del lecho, la alcoba está bañada por una crepuscular y fuliginosa invasión de penumbras. Son las nueve de la mañana, diríase el latir postrero de la tarde de un día ceniciento.
Domingo. Día del Señor; día tedioso e infinito, sordo y solemne; día portentosamente grave, portentosamente melancólico, cruelmente triste; día que nos hace amar el trabajo como la ausencia momentánea nos hace amar a una mujer indiferente; como ciertas perturbaciones de la economía recóndita nos presentan los más prosaicos manjares esclarecidos por un ensueño febril. Domingo, y en Inglaterra, he aquí el único caso en que concibo que ideas de suicidio y autodestrucción germinen en la mente humana.
Una vez vestido, me asomo a la ventana. La niebla pone una vestidura dominical sobre los negruzcos miembros de esta anciana urbe gigantesca. La niebla de hoy es pajiza, es un velo indeciso y opaco, un rebujo de gasa ajada, de tul resobado, que pudo haber sido blanco, y puro, y pulcro en otro tiempo, pero que hoy pende flácido en sucios y polvorientos jirones, como la miserable faldamenta de esas decrépitas bailarinas que a veces se ven en los teatros provincianos en Fausto,en La africana,en El profeta.
Una taciturnez silenciosa pesa sobre la ciudad. De tarde en tarde, entre la neblina, resuena un rumor rotundo y rítmico, como de algún ser gigantesco que palmoteara; es un cab que pasa, cuyo caballo, aventurero en el vaho amarillo, imprime la reciedumbre de sus herraduras sobre el asfalto.
Unas ondas sonoras temblequean en el aire, mortalmente quieto. ¿Es aprensión de los sentidos, antojo de la imaginación? En el aliento enfermizo que empapa la calle, flotan esfumadas sombras, acaso transeúntes, y del conciliábulo que entre sí hacen manan cantos litúrgicos, salmodias e himnos.
Dentro de la humareda parduzca que lo invade todo, se adivina una superficie que pretende ser azul, de un azul muy vago y, a trechos, opalino. Esta superficie, por una de sus partes, tiene un impreciso contorno almenado. Los ojos se hincan en la niebla, con determinación de descifrar la esencia de todas estas formas fugitivas, matices errantes, arreboles, livideces y estremecimientos huideros que la componen. ¡Solemnidad misteriosa y terrible! No se dijera otra cosa sino que el espíritu de la tierra, evadiéndose de su interior asiento por hendeduras, grietas y poros, sale al aire del cielo y envuelve al hombre, y como que le dice: «¡Mira, inquiere, adentra tu pupila en mi seno, conóceme, poséeme! ¿No ves cuán clara es mi naturaleza?».
Y de pronto un melodioso derrumbamiento, catarata de sonoridad y tremor de armonía, estremece la atmósfera y el corazón. La multitud de campanas de una torre vecina —sublime jerarquía de almas clamorosas y vehementes— llenan el turbio firmamento con su vibrar entusiasta. Parece como que cayera del campanario una bandada de pájaros de bronce, los cuales revolotean, ocultos en los cendales de la niebla. Y las gentes caminan entre la niebla densa, a sus deberes dominicales, guiándose por la voz de las campanas. Y hay tal turbiedad y tan espeso vapor sobre todas las cosas, se arreboza el universo en tan arcana estofa que un gran sobrecogimiento se apodera de nosotros, y mentalmente hacemos la siguiente oración del domingo: «Señor: en la niebla de esta vida, cuyo sentido ignoro y cuyo fin temo, dame la voz de unas campanicas espirituales que me llamen hacia sí, los ojos de una mujer que me iluminen y el calor de un ideal que me sustente». Y una vez hecha esta súplica mental, pasemos a describir algunos otros aspectos más prácticos de la niebla.
•
En este momento, que es justamente el mediodía, la niebla se ha convertido en lobreguez absoluta. En lugar de vidrios, parece que en los marcos de las ventanas están colocados unos rectángulos de terciopelo negro. Si uno se asoma, no ve otra cosa que un abismo de tinieblas. Si no fuera que sabemos con relativa certidumbre que Homero no estuvo en Londres, pensaríamos que su descripción del país de los cimerios está tomada del natural. No podemos decir lo mismo de la plaga de las tinieblas, que asoló a los egipcios cuando mantenían a los israelitas en dura esclavitud. El Espíritu Santo, autor de la Biblia, pudo muy bien haber adivinado lo que por aquí iba a acontecer andando los siglos.
Una niebla como esta supone una suma fabulosa de pérdidas de dinero. Por fortuna, hoy es domingo, día en que nadie trabaja. Aún más considerables que el perjuicio financiero son los efectos mortíferos de las nieblas. En 1880 hubo una célebre neblina, la cual hizo subir la proporción de muertes de 27 a 48%; en tres semanas perecieron en Londres 3.000 personas más que en tiempo normal.
Las causas de la niebla de Londres son bien conocidas. Cuando asciende la temperatura y no hay viento suficiente que arrastre la capa de aire impuro que flota sobre todas las ciudades, la humedad del aire se condensa alrededor de las partículas de polvo y se produce la niebla. El cisco que existe en la atmósfera de Londres es lo que da a sus nieblas esa negrura específica que intercepta totalmente la lumbre solar. Un hecho comprobado por sir W. T. Byer es el de que en el condado de Kew caen anualmente por cada acre de tierra dos toneladas de cisco, las cuales provienen del aire de Londres.
Si aun cuando quisiéramos ser trotacalles y brincamundos no podemos; si la aspereza del cielo nos confina en nuestra casa, ¿qué de extraño que profesemos el culto del hogar, que nos sobre tiempo en que leer la Biblia y el Daily Telegraph y aun en que apiporrarnos con whisky antes de meternos en el lecho?
AL SUR DE INGLATERRA, en Surrey, como a 20 millas de Londres, hay un repuesto y apacible asilo, cubierto de verdor y de silencio, que se llama Box Hill. La naturaleza, por este paraje, tiene aquella pequeña afectación que ya advirtiera Fontenelle. Tal es el defecto o si queréis la característica del campo inglés; una pequeña afectación. Todo es tan lindo, tan proporcionado y armónico; los matices diversos se entrefunden con gradación tan escrupulosa, esfúmanse los términos tan académicamente y los accesorios caen tan en su lugar y en sabia agrupación, que antes parece todo ello resultado de humano designio, plan de un artífice en parques y vergeles, que obra impulsiva de misteriosas fuerzas naturales.
Ya creo que la sensación del paisaje que tan al uso anda ahora por los libros de literatura tiene algo de enfermizo, cuando no de ilusorio, a veces de fingimiento y casi siempre de enojosa prolijidad. La concisa y clara visión helénica o latina del espectáculo de la tierra ambiente, la rústica simplicidad de Virgilio, el sereno sonreír de la beatitud horaciana, la venusta y jovial mueca de Teócrito, todas ellas son posturas del espíritu y gestos del alma que concuerdan musicalmente con la pureza de los cielos meridionales y con la majestad de los espectáculos campesinos. ¡Cuánto más nobles dichas actitudes que el desenfreno lírico de los vates semicanoros! La naturaleza clásica tiene la bella concisión de Minerva; su docta hermosura nos adoctrina en medio de una calma augusta y suprema, envolviéndonos en la infinita efusión de su mirada innumerable.
Читать дальше