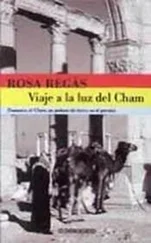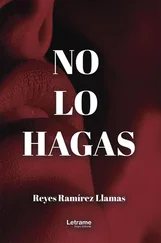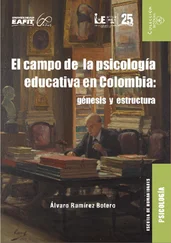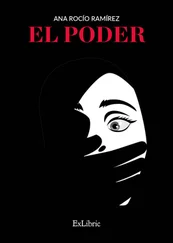•
Hoy he sido coronista de la antigua usanza. He relatado hechos sin poner nada de mi parte. ¿Comentarios que se relacionen con España? ¿Para qué? Serían tan largos… Serían tan tristes…
LOS INGLESES HAN TOMADO muy en serio su papel de romanos modernos. Lo primero, se jactan de la analogía entre la antigua Roma y la Albión de ahora. El culto al esfuerzo, la glorificación de la energía, la austeridad en las costumbres, la sumisión a la disciplina, he aquí las sólidas ligaduras de que ambas dispusieron a fin de anudar a su hegemonía el puñado de naciones, díscolas o débiles, desparramadas por el orbe. Plutarco nos refiere que Mario, a pesar de su vejez, iba al Campo de Marte diariamente; que Pompeyo, a los cincuenta y ocho años de edad, combatía, armado de todas armas, con los mozos; que montaba a caballo; que lanzaba a las bestias a todo escape, libres las riendas; que disparaba pesados dardos. Después de los ejercicios gimnásticos, los romanos se arrojaban al Tíber, nadaban y limpiaban el cuerpo de polvo y sudor.
El Campo de Marte de otros días es el campo de Eton de hoy, el de ayer por lo menos, o si queréis el de ante ayer, porque —esto es lo terrible en los destinos de Inglaterra— entre la mocedad inglesa va infiltrándose, rápida e insidiosa, la convicción de que es más dulce y grato aprovechar la efímera juventud con mujeres amables que en bárbaras luchas esportivas. Wellington, aquel hombre «sublime en su sencillez, patrimonio exclusivo de los más grandes de los grandes», según frase de Tennyson, solía despojarse de toda gloria militar afirmando: «La victoria de Waterloo se ha ganado en los campos de Eton».
Los ingleses están convencidos de que son los romanos de la historia contemporánea. Les convendría, para no serlo del todo, repasar la historia del imperio y sus postrimerías. A fortalecer la convicción se ayuntan varias causas, siendo una de ellas, y no la más floja, el verla admitida por los extraños. Por ser de elocuencia serena y honda, conviene anotar las palabras de Emerson: «La naturaleza, pensativa durante unas centurias, se dijo: Mis romanos se han extinguido. Para construir mi nuevo imperio he de escoger una raza ruda, toda masculinidad, de brutal fuerza. No repugnaré una competencia de los machos más ásperos. Cornee el búfalo al búfalo y sea el pasto del más fuerte. Porque yo trabajo para aquel que tiene voluntad y músculo. Soplen las sutiles y atemperadas brisas del Norte, porque la voluntad perdure viva y alerta. Separe el mar a este pueblo de los otros pueblos, porque surja la conciencia de una fiera nacionalidad». La naturaleza se salió con la suya, al fin mujer, pero como tal es muy tornadiza y no hay que fiar en su constancia.
El romanismo británico tiene dos caras: la una, que se contenta con analogías que adulen la vanidad, y la otra que persigue identidades o manifestaciones hereditarias. No falta inglés que piense muy en serio que el espíritu y ciertos caracteres étnicos de los romanos se han conservado en Inglaterra con mayor pureza que en las naciones llamadas por mal nombre latinas, y que así como ellos tienen en el diccionario palabras y más palabras con la propia estructura que en el tiempo de Cicerón, en tanto nosotros las hemos corrompido y deformado, así también en la masa de la nación existen ejemplares humanos y costumbres que son limpios vástagos descendidos en línea recta de aquellos romanos que vivieron una temporadita en Britania. En un libro publicado uno de estos días, The Governance of London, por George Laurence Gomme, se sostiene esta tesis. Es una obra de considerable volumen y trata de demostrar que Londres es esencialmente una ciudad romana, y que su constitución y población tienen su origen, sin solución de continuidad, en Roma. Claro que si menciono el libro es sólo a título de cosa extravagante. Pero lo cierto es que, desde los tiempos de lord Palmerston, a cada paso se escucha de labios ingleses el famoso civis romanus sum.Yo me satisfago con pensar lo que diría un romano oyendo su frase favorita pronunciada de esa suerte: «Jaivais roumenas sam».
CUANDO SE HABLA de la ética, de la moral, entiende la mayoría de los que escuchan algo que se relaciona con obligaciones y deberes de un cierto linaje, distinto de los jurídicos. Los que inventaron estas palabras no iban tan lejos; decir ética, moral, es lo mismo que decir hábito, costumbre, rutina en cierta manera, no lo que se debe hacer, sino lo que se hace, simplemente. Esto era antes, como digo, cuando Maricastaña no había nacido aún; pero, como las palabras son a manera de cacharros vacíos que cada cual llena a su antojo, y de ahí el que los hombres no lleguen nunca a entenderse, el pote que hace siglos llevaba el rótulo «moralidad» con un contenido transparente y fresco como el agua potable hoy encierra amarga mixtura, odiosa al paladar aunque muy confortante para el espíritu. Con todo, para cierta laya de seres corrompidos por el intelectualismo los más grandes moralistas son aquellos que se dirigen al corazón humano y lo escrutan en lugar de ofrecer a la conciencia unos Bruyère, por ejemplo.
Hay un cierto modo de nadar entre dos aguas, tanto en los asuntos intelectuales como en los de la vida cotidiana; los filósofos lo han bautizado, pomposa y casi misteriosamente, eclecticismo; en español vernáculo se le suele llamar pasteleo. Este arte reposteril, cuando se ejerce con manos dúctiles y suaves, es de muy dulces consecuencias. Aplicado a los dos conceptos de la moral —ciencia de los deberes y ciencia de las costumbres— origina una especie de crema muy digerible, después de bien batidos los ingredientes, a la que, por nuestra cuenta, llamaremos moral práctica en el sentido vulgar de la palabra. Permítase a los hombres entregarse libremente a sus instintos y pasiones si fuera menester, pero organícese esta libertad de tal manera que aquellos que la disfrutan adviertan en la realidad el imperio de unas cuantas normas o reglas necesarias para la mutua y feliz convivencia, que vale tanto como decir virtudes. Los manuales éticos, con sus ristras de imperativos secos y abstractos, son inútiles por lo que tienen de enfadosos y no pocas veces contraproducentes, porque lo prohibido es siempre amable y fascinador el pecado. El hombre (supongamos que no es tan brutalmente egoísta como algunos dicen, pero, en fin, un poco egoísta sí que lo es) se conduce más puramente cuando la vida le ha mostrado que esto es lo que le conviene que no cuando se le trata de imponer unos cuantos preceptos cuya verdadera raíz ignora.
Y lo que es verdadero y útil en el hombre lo es, en este caso con mayor razón, en el niño; la verdadera pedagogía debe cuidarse más del football que de los tratados de ética, y no porque desdeñe la ética, sino porque el mejor tratado es un partido de football. El mundo no es otra cosa que una permanente lucha por la existencia, esa gran pelota llena de aire que con tanta facilidad se disipa. El football es la lucha por una pequeña pelota, es un compendiado trasunto de la vida universal.
Así lo ha entendido el comité de educación del London County Council. En el memorándum preliminar de regulación para las escuelas públicas elementales, que hace pocos días aprobó el Board of Education, hay notables indicaciones a este respecto, las cuales brindo al señor Rodríguez-San Pedro, el Herbart español.
«Este nuevo código ordena —dice— que se establezcan juegos organizados, tales como cricket, football, hockey para niños, y otros similares y apropiados para niñas, bajo ciertas condiciones y competente instrucción. Estos juegos se celebrarán a prima tarde y se considera que forman parte del plan de enseñanza. Las lecciones que se aprenden en la pradera de recreación son verdaderamente inapreciables. Los niños que tomen parte en juegos adecuadamente organizados aprenderán, entre otras cosas, “el mecanismo del juego”, a “dar y a tomar”, la adhesión a sus camaradas, el propio renunciamiento ante una causa común, el orgullo de los triunfos ajenos, a aceptar la victoria con modestia, la derrota con la compostura debida y, en resumen, a adquirir el espíritu de disciplina, de vida corporada y de goce inocente y sano».
Читать дальше