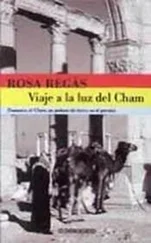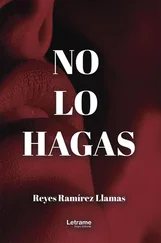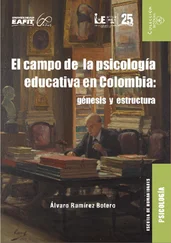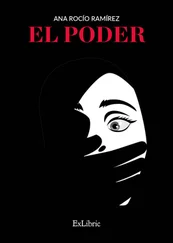El pueblo inglés ama los libros; siente hacia ellos veneración y respetuosa codicia. A la parte de fuera de las librerías existe siempre un grupo heterogéneo de amadores, que contemplan embebecidos los volúmenes, y este público se renueva sin cesar. En el interior de algunas de ellas (la del periódico The Times), es un gentío hormiguean-te que viene y va, revuelve en los estantes, examina los libros, ajetrea a las muchachas que los expenden. Ha dicho un autor inglés que los libros más beneficiosos para la cultura son aquellos en que el editor pierde dinero. En Inglaterra hay diez, veinte, cincuenta casas editoriales que publican colecciones de toda suerte de obras, literarias, científicas, históricas, a seis peniques (0,60), a un chelín, a dos chelines cuando más; y son volúmenes de 600 páginas, papel excelente, encuadernación sólida y de suprema distinción, en cuero flexible no pocas veces. Estos libros se venden por millones, es cierto, pero la lógica parece insinuar que cuantos más ejemplares se vendan más considerable ha de ser la pérdida de quien los imprime. Esto acaso sea un sofisma; porque nadie gusta de arrojar al viento su pecunia, y menos un sajón.
Los ingleses aman el libro; han amado siempre el libro. La literatura inglesa está constelada de sentencias, en las cuales se patentiza este amor. Phelps dice: «No importa que lleves un vestido viejo, pero no dejes de comprar un libro nuevo». En la cubierta de las obras que edita Ernesto Khys aparece esta máxima, escrita por Carlyle en El culto de los héroes: «La verdadera universidad de hoy es una colección de libros». Beecher, desde el púlpito de Plymouth, decía: «Un libro es un jardín. Un libro es un huerto. Un libro es un almacén. Un libro es la tertulia. Es un camarada en el camino; es un consejero; es una muchedumbre de consejeros». Y el gran Emerson, si no inglés, primo hermano de ellos, nos advierte: «El libro es el placer más alto en la más alta civilización. Aquel que una vez ha conocido las dulzuras que proporciona posee el mejor recurso contra la adversidad».
Del amor a los libros se pasa a la pasión por los libros; de la bibliofilia a la bibliomanía. Dentro de esta manifestación patológica, morbosa, los bibliómanos ingleses de principios del siglo XIX se han hecho célebres. Uno de los libros que han alcanzado mayor precio es cierta biblia inglesa, editada por Clarendon de Oxford en 1717. Se la conoce ordinariamente por la «Biblia vinagre». La razón del precio y del apodo se debe a una errata. En el título del capítulo XX de San Lucas, que trata de la parábola del viñadero, está trocada la palabra vineyard (viña) por esta otra, vinegard (vinagre). Lord Spencer va a Roma en cierta ocasión, dirígese en derechura a las bibliotecas, comienza a rebuscar ediciones antiguas; en esta labor transcurre un año. Lord Spencer no conoce de Roma otra cosa que bibliotecas. Ni el Vaticano, ni San Pedro, ni el Coliseo tientan a solicitar su curiosidad. Un día, por fin, da con el Marcial, de Sweynheym y Pannartz (1483). Este hombre es feliz. Retorna inmediatamente a Inglaterra. Otro lord, sir Edward FitzGerald, sufre en Francia dos años de prisión a causa de haber sido sorprendido hurtando una biblia políglota en los muelles del Sena.
El amor a los libros es propio de los temperamentos silenciosos. Aplicándolo a los pueblos, podemos trazar esta gradación, que acaso no sea errada. Todo pueblo silencioso es un pueblo reconcentrado; todo pueblo reconcentrado es un pueblo pulso un poema épico.
MUY CERCA DE MI CASA hay una biblioteca pública. El edificio es todo de piedra; la fachada, elegante y sobria, en que el arcaísmo del estilo inglés se acompaña de adornos parcos; los dilatados ventanales que se abren en todos los pisos prestan una gran ligereza al conjunto.
El interior es austero, grave y silencioso; el piso, de cemento; los pasamanos de la escalera, de recio roble lustrado. En los muros cuelgan litografías antiguas: panoramas del Londres de otros tiempos, planos, mapas y figurines de los diversos uniformes del ejército y marina ingleses.
En el entresuelo está la sala de periódicos y revistas ilustradas. Es el habitáculo preferido de las viejas, las cuales, con su capotín polvoriento, ajado e inenarrable, sus manteletas medievales e increíbles y sus rostros bermejos, en fuerza de intoxicaciones periódicas, se extasían contemplando los monos; ladies ataviadas como reinas, rendidos amadores glabros, dibujos de tigres y de exploradores. Los periódicos están colocados en grandes facistoles e ingeniosamente asidos al pupitre, a fin de que nadie los lleve de una parte a otra. Comoquiera que están a una conveniente altura, es menester leerlos en pie, porque de lo contrario, con cuarenta ejemplares de cada uno y sendos sillones, no se daría abasto a los hambrientos de noticias, o por mejor decir, de confortable reposo. En torno de cada hoja hay siempre un haz de lectores: uno, que viene a ser el sochantre o maestro de capilla, el cual lleva el compás de la lectura a su capricho y vuelve las hojas cuando le place, y los otros, que alargan el pescuezo y aguzan los ojos, por alcanzar alguna noticia volandera.
En el piso primero está la biblioteca de préstamos. Todo el que vive en el barrio o circunscripción en que radica la biblioteca tiene derecho a llevarse a su casa hasta tres volúmenes de cada vez, siempre que haya una persona, también del barrio, que le garantice. Si el que demanda los libros carece de relaciones a este fin, con diez chelines que deje en depósito está al cabo de la calle. El procedimiento es simple y expeditivo. Una vez otorgado el permiso, que dura un año, y es, naturalmente, prorrogable, no es menester siquiera ir a la biblioteca para tomar los libros: se envía una tarjeta indicando el libro que se requiere, y un mozo de la casa lo lleva al domicilio del suscriptor. Téngase en cuenta, de paso, que el catálogo comprende millares y millares de volúmenes.
En el piso segundo está la biblioteca de consulta y colecciones de revistas serias. Es una estancia espaciosa, bien iluminada, pulcra. Los catálogos andan profusamente por todas las mesas. Las revistas están a disposición del que llega. Para conseguir los libros se escribe en una papeleta los títulos de las obras y el nombre de quien las pide. Al dorso de esta papeleta hay un extracto de regulaciones, algunas de las cuales juzgo conveniente trasladar:
«Ninguna persona que tenga menos de catorce años será admitida en la biblioteca, como no sea por especial permiso del bibliotecario.
Se prohíbe hablar alto en las salas de lectura.
Se prohíbe encender cerillas y fumar tabaco o sustancias semejantes.
Ninguna persona que esté embriagada o no esté limpia en sus personas y vestidos, o que sufra de enfermedades infecciosas y ofensivas, será admitida en la biblioteca.
Se prohíbe haraganear, dormir, escupir, comer y beber en la biblioteca».
Gentiles y hermosas muchachas, viejecitos temblones, sabios (a lo que supongo) enchisterados, obreros, estudiantes, pastores, etc., todos acuden a esta mansión del reposo, inclinan los ojos sedientos sobre el pozo de la sabiduría, y en tanto de la calle de Oxford llega el rumor de la vida epiléptica y confusa, todos estos rostros momentáneamente ausentes del espacio y del tiempo meditan, se arroban, fruncen el entrecejo, sonríen, duermen. Sí, duermen, a pesar de las regulaciones. Y quienes duermen son los obreros, siempre. Y como se supone que si duermen es porque están cansados y se considera que acaso sueñen dulces quimeras que la lectura evocara, el bibliotecario es benévolo, es caritativo, es amable, y les deja dormir; y ellos son tan discretos que nunca roncan.
Como esta librería que os he descrito hay en Londres… A ver si adivináis. Calculad alto. 49 bibliotecas públicas. Todas ellas con más de 100.000 volúmenes, y todas ellas de fundación reciente. A excepción de la de Ealing y de la de Richmond, que datan de 1883 y 1879, respectivamente, todas las demás han sido creadas recientemente por el Gobierno o por los particulares.
Читать дальше