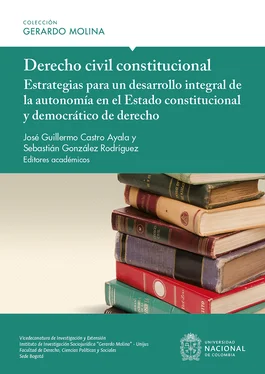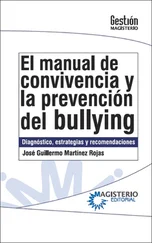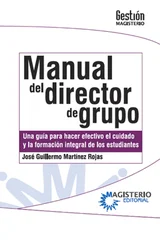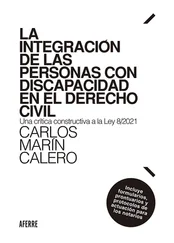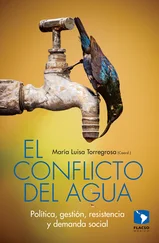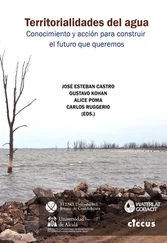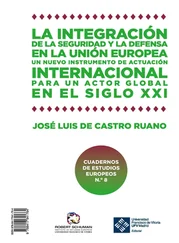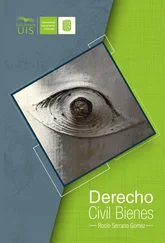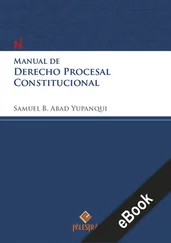1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Sobre esta base, la Corte Constitucional avanzó cualitativamente en la protección de los derechos de las víctimas al evaluar rigurosamente los mecanismos previstos por la LJP para ese fin. De esta manera, se ofreció a las víctimas “una luz de esperanza, que contrasta con el pesimismo y el desconsuelo que habían surgido con la promulgación de la ley” (Uprimny y Saffon, 2006b). En ese sentido, el fallo de la Corte admitió que los victimarios podían gozar de un castigo penal reducido con el fin de alcanzar la paz y lograr la desarticulación de dichos grupos ilegales. Con todo, la Corte advirtió que “la paz no lo justifica todo” y puntualizó lo siguiente:
Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las mismas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado. (Corte Constitucional de Colombia, 2006)
La Corte advirtió que, para conseguir la paz, son plenamente válidos y compatibles los mecanismos denominados como “amnistía” e “indulto” de acuerdo con el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, no se puede desnaturalizar la figura de estas categorías jurídicas para excluir los derechos de las víctimas y restringir su derecho al acceso a la administración de justicia y plena garantía de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (Corte Constitucional de Colombia, 2006).
Con la aplicación de la LJP sucedió todo lo contrario: se dio la aplicación plena de beneficios a los procesados como consecuencia de ser parte de la lista del Gobierno nacional para ser juzgados en virtud de la normatividad especial. Además, se concedieron penas alternativas, subrogados penales, entre otros (Avocats sans Frontières, 2012). En contraste, no se permitía a las víctimas acudir a las audiencias o tener representación e interponer recursos como parte civil. De hecho, muchos de los procedimientos fueron desarrollados bajo reserva, teniendo como consecuencias la dificultad de las víctimas de identificar a su victimario, de allegar al proceso el material probatorio que permitiera el esclarecimiento completo de la verdad y de interponer los recursos a que tuvieran derecho.
La Corte, a pesar de su importante intervención a través del control de constitucionalidad, no logró corregir el desequilibrio entre los beneficios a favor de los actores armados y la correlativa falta de acceso de las víctimas y de la sociedad en general al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Todo esto generó consecuencias negativas en la implementación del proceso de justicia transicional, pues los derechos mencionados son interdependientes y al instituir un procedimiento penal contra los victimarios no se garantizan los derechos de las víctimas en su integridad. A pesar de los avances de la Corte (Uprimny y Saffon, 2006b, pp. 216-226), aun se deben implementar mecanismos para hacer efectivos los derechos en su integridad como prueba del compromiso institucional con la construcción de posconflicto a partir del respeto y justiciabilidad de los derechos humanos.
Aunque la Corte no precisa la naturaleza ex nunc (hacia el futuro) de los derechos humanos, es necesario referir la vocación de estos para entender el derecho a las garantías de no repetición, entendidas no solamente como derechos de las víctimas sino de la sociedad en general (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003). Lo anterior cobra mayor relevancia cuando la Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad C-370 de 2006, citó los principios para la justicia transicional del informe Joinet (1997), que brindan elementos para construir escenarios de posconflicto a través de la armonización de las herramientas de la justicia transicional con el diseño y funcionamiento institucional del Estado. En cuanto a las garantías de no repetición como obligación del Estado, el informe Joinet precisa que se requiere la disolución de grupos armados; sin embargo, la Corte argumenta que esta obligación es una de las más complejas de aplicar “porque si no se acompañan de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la misma enfermedad” (Corte Constitucional de Colombia, C-370, 2006).
En materia de garantías de no repetición y de disolución de grupos armados, la Corte acertó en la sentencia C-370 de 2006, ya que declaró inconstitucional el aparte del artículo 29 de la LJP que refería el compromiso del procesado de no reincidir en delitos por los cuales hubiere sido condenado. En consecuencia, al extender la obligación de no reincidir en ningún tipo de punibles, a la Corte Constitucional le competía realizar un estudio más riguroso de los mecanismos puestos en marcha por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para reinsertar a los desmovilizados, pues de esto dependen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En conclusión, a pesar de la intervención de la Corte en torno al proceso de paz con los paramilitares, este derivó —en la mayoría de los casos— en impunidad, insatisfacción de los derechos de las víctimas y continuidad del fenómeno violento en Colombia (Avocats sans Frontières, 2012), lo cual implicó la perpetuación de un estado generalizado y sistemático de vulneración de derechos humanos.
EL NEOCONSTITUCIONALISMO COMO FUNDAMENTO TEÓRICO PARA CONSTRUIR ESCENARIOS DE POSCONFLICTO A PARTIR DE LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
Con el fin de abordar la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en escenarios de posconflicto y la relevancia de las cortes o tribunales constitucionales en su construcción, la teoría jurídica del neoconstitucionalismo puede aportarnos diversos elementos de análisis. Concretamente, el neoconstitucionalismo se caracteriza por lo siguiente: 1) la consagración de un catálogo más o menos extenso de derechos en favor de la persona; 2) la existencia de acciones jurisdiccionales para hacer exigibles los derechos ante la autoridad judicial; 3) el control de constitucionalidad de las leyes; 4) el pronunciamiento de decisiones judiciales políticamente vinculantes; 5) la aplicabilidad directa —e incluso inmediata— de las providencias; y 6) la “sobre interpretación” constitucional de disposiciones legales (Vigo, 2015).
Para efectos de garantizar plenamente los derechos humanos y, con ello, efectuar el tránsito hacia el posconflicto, es necesario implementar una cultura jurídica neoconstitucional, por parte del tribunal constitucional, con las siguientes características: 1) activa y oportuna intervención para la protección plena de los derechos humanos y 2) liderazgo en la institucionalidad del Estado hacia un firme compromiso de construcción y consolidación con el posconflicto. Esto último es crucial cuando los poderes legislativo y ejecutivo sufren una profunda crisis de representatividad en América Latina (Arango, 2012, pp. 204-208). En gran medida, el modelo teórico de Estado, fundamentado en el esquema de democracia liberal, no corresponde a las realidades, complejidades y heterogeneidades de nuestras sociedades, a diferencia de aquellas que inspiran tal modelo de democracia y de Estado, y cuya concreción se hace patente en el disfrute de libertades, acceso a prestaciones del Estado y a condiciones dignas y materiales de vida (Arango, 2012). Por esto, sobre todo en América Latina, los poderes Legislativo y Ejecutivo se encuentran imposibilitados para —en el ejercicio de sus competencias— garantizar y promover los derechos humanos.
En escenarios de posconflicto, los tribunales constitucionales deben tener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos a pesar de las dificultades materiales y jurídicas. Aun cuando la activa participación del tribunal constitucional pueda ser señalada como una extralimitación de sus funciones, su activa intervención resulta necesaria para efectos de no resquebrajar el orden constitucional, sino de materializar los fines del Estado y acompañar la construcción del posconflicto a través del control de constitucionalidad y los mecanismos judiciales para garantizar y proteger los derechos humanos.
Читать дальше