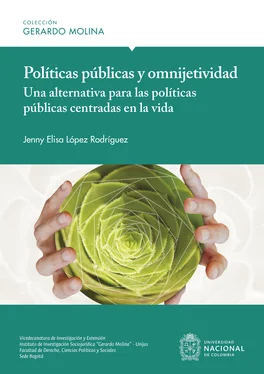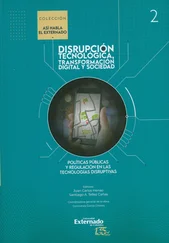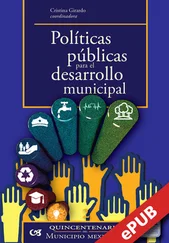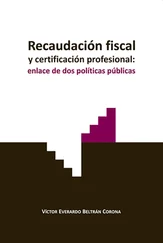A pesar de la prevalencia de ambas tendencias, es claro que la primera, es decir, la objetividad, tiene primacía tanto en el campo académico como en el institucional debido a su funcionalidad con el orden propio de una democracia liberal de mercado y se concreta en el establecimiento del criterio de eficiencia como eje articulador de la decisión en el análisis de las políticas públicas. Lo anterior también explica cómo los estudios de políticas públicas han tenido un mayor desarrollo en los ámbitos de ingenieros y economistas, quienes han centrado sus preocupaciones en plantear modelos que otorgan fuerza científica a la toma de decisiones políticas y que se entienden como modelos científicos en la medida en que atienden lógicas de la objetividad.
Al tener en cuenta lo precedente, se presenta en este capítulo un mapa de los enfoques desarrollados en el campo de las políticas públicas y que se diferencian a partir del paradigma epistemológico. Es importante señalar que esta distinción se puede entender burda si se asume la distinción como la definición de límites de conjuntos mutuamente excluyentes; sin embargo, esta distinción reconoce la imposibilidad de hacerlo al tener en cuenta que los desarrollos académicos se alimentan de diferentes tradiciones académicas. Además, para efectos del análisis, la distinción aquí propuesta es pertinente para evidenciar las concepciones base que subyacen tras los diferentes enfoques y que tienen una correspondencia tanto con las apuestas metodológicas como con las lógicas normativas de la intervención de la acción pública a través de las políticas públicas.
Las concepciones base están relacionadas al menos con las siguientes categorías:
Referentes de la condición humana.
Concepción de la realidad en términos de la relación triádica orden/desorden/nuevo orden.
Concepción de la realidad en términos de la relación todo/parte.
Concepción de la realidad en términos de la relación tiempo y espacio.
Lógicas de procesos: órdenes de causalidad, reversibilidad/irreversibilidad de procesos.
Criterios de cientificidad.
Estas concepciones permiten identificar las características y, por tanto, las diferencias en las posturas derivadas de los paradigmas de objetividad y subjetividad que se desarrollarán a continuación.
El paradigma de la objetividad, por su lado, establece en la relación sujeto/objeto donde el sujeto cognoscente es el ser humano y el objeto de conocimiento es la realidad, la cual se constituye en la base de la construcción de la ciencia clásica moderna que fundamenta su cientificidad en el método como medio de conocimiento científico y como garante de la separación entre sujeto y objeto y evita la contaminación del segundo por el primero. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el conocimiento científico es neutral, que sus conclusiones están libres de consideraciones de orden filosófico, ético o místico. Adicionalmente, el método –cuya base estratégico-metodológica es el análisis, es decir, el conocer por las partes– define el conocimiento disciplinar como evidencia de rigurosidad científica.
Este sujeto absoluto es un sujeto independiente en la relación de conocimiento y puede conocer por su condición de ser racional. Esta característica se va a entender en la Modernidad de manera reducida, en la medida en que el ser humano se asume como un ser racional, esto es, como el ser vivo que tiene la capacidad de ajustar fines y medios. La racionalidad instrumental como determinante de la condición humana va a proveer, para el campo de las políticas públicas, el sustento de parte importante y, más precisamente, mayoritaria de los estudios de la política pública desde el paradigma de la objetividad, ya que estos se sustentan en el modelo de elección racional como base de la comprensión del comportamiento individual y social. Ahora bien, la racionalidad instrumental no solo se define en función del ajuste de medios y fines, sino en una forma específica de relacionarlos, y se refiere a aquella que busca minimizar los costos y maximizar los beneficios. Por tanto, el cálculo racional, como mecanismo que opera el proceso de toma de decisiones, tiene una forma particular de contrastar medios y de establecer la relación entre fines y medios. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta porque gran parte de las reformulaciones del modelo de elección racional plantean una comprensión más compleja de los fines, lo cual genera una variación en la perspectiva de los enfoques de políticas públicas, pero no transforman en nada el mecanismo de decisión (calculo racional) y, dado este motivo, continúan alimentando perspectivas hegemónicas de los procesos de políticas públicas, como se verá más adelante.
La concepción que subyace tras el paradigma de la objetividad es la existencia de un universo ordenado y es el paraíso de la perspectiva mecanicista que hace consistente dos pretensiones: por un lado, la identificación de las lógicas de los procesos que se explican a partir de la comprensión de los mismos como regidos por una causalidad lineal, esto es, como manifestación de la ley de la acción y reacción y, segundo, la pretensión de predictibilidad. Desde la pretensión de identificación de la lógica de causalidad lineal es posible explicar la realidad y, desde la segunda, reducir la incertidumbre que se manifiesta en el campo de la intervención con el desarrollo de instrumentos para controlar el futuro. En este sentido, los procesos de planeación y los procesos de formulación de políticas públicas se constituyen en instrumentos para controlar el futuro, mientras que se ajustan, con su perspectiva lineal de tiempo, a un pasado que está atrás y que explica el presente y a un presente desde el cual se vislumbra adelante un futuro.
Por otra parte, el universo ordenado está compuesto por partes cuya sumatoria constituye el todo. Esta mirada del universo soporta la estrategia metodológica más importante del paradigma de la objetividad, es decir, el análisis, el cual valida la organización disciplinar del conocimiento existente, esto es, que se produce conocimiento en el seno de las disciplinas que se construyen alrededor de la identificación y la delimitación de sus objetos de estudio. Desde los campos disciplinares se aporta a la sumatoria de conocimiento de la realidad. De esto deducimos que, necesariamente, la organización del conocimiento sustentado en la división y en la especialización son otra expresión de la lógica de la Modernidad.
Entre tanto, el paradigma de la subjetividad se sustenta en la relación epistemológica sujeto/sujeto-objeto de conocimiento, donde el sujeto cognoscente es el ser humano y el objeto de conocimiento es la realidad, la cual no está separada del sujeto y produce la transformación del sujeto en el proceso de conocimiento. Esto significa que el proceso de conocimiento siempre está mediado por el sujeto cognoscente, por lo que las predicciones sobre la realidad siempre tendrán que estar referidas a la perspectiva desde el sujeto que conoce y quien ya ha sido transformado por la realidad. En dicho escenario, el conocimiento siempre será un conocimiento parcial y un conocimiento que se construye en la relación indisoluble entre sujeto y objeto.
En este marco se asume que el conocimiento científico no puede ser neutral, ya sea desde lógicas del individualismo metodológico o del colectivismo metodológico. En ese sentido, el conocimiento se entiende como la realidad y como una construcción social que, de manera significativa, va a estar mediado por el lenguaje, como se va a reconocer desde diferentes tradiciones científicas y filosóficas hacia los años setenta y que, además, no tiene la pretensión de totalidad.
Dentro de esta perspectiva, las explicaciones están mediadas por el contexto espaciotemporal, es decir, el tiempo y espacio como unidad que constituye y configura la realidad que busca conocerse y, por tanto, no puede existir un sujeto separado de la experiencia. Sin embargo, el proceso de conocimiento de esta realidad está mediada por la razón moderna.
Читать дальше