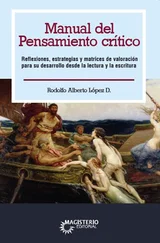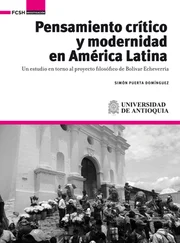El racismo es solo uno de los sistemas de dominación que los educadores han perpetuado y mantenido. De igual modo que durante el instituto me dijeron que no había escritores negros, en los primeros años de universidad en un centro educativo de élite se me enseñó que las mujeres no podían ser «grandes» escritoras. Por fortuna, tuve una profesora blanca que nos enseñó a reconocer y desafiar los sesgos patriarcales. Sin su docencia contrahegemónica, ¿cuántas mujeres habrían visto cómo su anhelo por escribir se destruía? ¿Cuántas se habrían licenciado pensando que para qué intentarlo si nunca serían lo bastante buenas?
Pusiera donde pusiera el énfasis la cultura del dominador (sexismo, racismo, homofobia, etcétera), hasta hace muy poco casi todos los profesores desempeñaban un papel fundamental para reforzar, promover y mantener los sesgos. Así pues, muchas aulas no eran entornos que colocaran la honestidad y la integridad en la base del aprendizaje de los estudiantes. Y, a pesar de los avances, esto no ha cambiado en muchas escuelas. Las aulas no pueden cambiar si los profesores nos resistimos a admitir que para enseñar sin sesgos hay que reaprender, que debemos volver a ser estudiantes. En la universidad en la que trabajo, un profesor blanco de sociología se enorgullecía de que, en las primeras clases de su curso, advertía a los alumnos de que en su asignatura se centraría en los asuntos de clase social, y no en los de raza y género. Presumiblemente, quería decir que, como los viejos izquierdistas, se centraría tan solo en la economía, tal como le habían enseñado a él. Quizá no quería que los estudiantes analizaran los múltiples aspectos con los que la raza y el género conforman la construcción de clase en nuestra sociedad. O podría ser que, debido a su forma de pensar típicamente patriarcal y supremacista blanca, ese profesor creyera con firmeza que la raza y el género no afectan a las relaciones de clase. Su advertencia autoritaria silenciaba eficazmente a los estudiantes, que no se atrevían a formular según qué preguntas.
Nunca sabremos hasta qué punto la traición a la integridad, a través de los prejuicios en la educación, ha sido y sigue siendo dañina desde un punto de vista psicológico. Las críticas contemporáneas acerca de cómo los sesgos condicionan la educación —el cómo aprendemos lo que aprendemos— han supuesto una intervención tan radical que ha provocado la restauración de la integridad en las aulas. La integridad está presente cuando hay congruencia o concordancia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. El principal significado de la palabra está relacionado con la plenitud. En Los seis pilares de la autoestima , Nathaniel Branden la define así: «La integridad es la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta, por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad». Se habla muy poco o nada sobre la integridad en el aula. Por desgracia, muchos docentes y estudiantes consideran la integridad un concepto anticuado que ha perdido el sentido en un mundo en el que todos se esfuerzan en alcanzar el éxito. Y, sin embargo, cuando los estudiantes aprenden en un contexto carente de integridad, es probable que internalicen lo que la psicoanalista Alice Miller llama «pedagogía venenosa».
En las actuales instituciones educativas hay docentes que han respondido de manera constructiva a las críticas sobre los sesgos, y, en consecuencia, han cambiado su temario y han escogido enseñar de forma que se respete la diversidad de nuestro mundo y de nuestros estudiantes. Estos profesores, que desean convertir sus aulas en unos espacios donde la integridad sea valiosa, para que la educación como práctica de la libertad se convierta en la norma, son muy valientes, porque el mundo que los rodea menosprecia la integridad. Decidirse por mantener estándares altos para el compromiso y el desempeño pedagógicos es una de las maneras de garantizar que la integridad prevalecerá.
En la sociedad en general, más allá del entorno académico, un tema que preocupa a las personas en su día a día es el objetivo que pretenden conseguir en sus vidas. Quieren tener una comprensión más clara de la vida, es decir, de lo que le da sentido. En cambio, en los entornos profesionales, los docentes, sobre todo quienes trabajamos en las universidades, casi nunca discutimos cuál es nuestro propósito. Apenas hablamos sobre cómo vemos nuestro rol de profesores. En gran medida, me he formado una idea sobre el papel de los docentes a partir de los conocimientos que recibí de los profesores que tuve como estudiante. Estos solían dividirse en tres categorías: los que veían la profesión como un trabajo fácil con muchas vacaciones, los que la veían como algo relacionado con la transmisión de informaciones y conocimientos que pueden ser medidos fácilmente, y, por último, los que tenían un firme compromiso con la tarea de expandir la inteligencia de sus estudiantes, de ayudarlos a aprender lo máximo posible. Fueron los profesores de esta tercera categoría quienes más me influyeron, y quienes siguen influyéndome y sirviéndome de inspiración.
Aquellos docentes comprometidos, que se preocupaban por la integración entre la reflexión y el aprendizaje de contenidos, querían que sus estudiantes crecieran y se autorrealizaran. Como la profesora de escuela primaria que se dio cuenta de mi amor por la lectura y me permitió sacar más libros prestados de la biblioteca de lo que se consideraba apropiado, o como la profesora que, en la facultad, pasó copias de un poema que yo había escrito sin revelar la autoría, para ver si se podía identificar el género de la autora. Con aquel breve ejercicio, nos demostró a todos en el aula que el género no determinaba si una persona podía ser o no una buena escritora. Al mostrarnos la falsedad del pensamiento sexista, que era común en aquella época e insistía en que las obras de las mujeres jamás podrían ser tan buenas como las de los hombres, derribó los muros de la prisión que había colonizado nuestra imaginación y mantenía nuestras mentes cautivas. Para mí, fue un momento transformador que me cambió la vida.
Llegué a la Universidad de Stanford desde un mundo pequeño y segregado en Kentucky, pero, tanto en la escuela segregada, solo para personas negras, como en el instituto racialmente desegregado a los que asistí, siempre me dijeron que era una buena escritora. Cuando entré en la universidad, los profesores me preguntaban todo el tiempo acerca de lo que escribía, sugiriendo que o bien alguien me había ayudado o bien que tal vez me estaba apropiando de las palabras de otra persona. Aunque a menudo quedaban satisfechos con mis respuestas, estas preguntas eran un duro golpe para mi autoestima. Pero las heridas en mi espíritu creativo sanaron en las clases de Diane Middlebrook, la aclamada autora de las biografías de Anne Sexton y Sylvia Plath. Me dijo que mi voz era fuerte y poderosa, y que crecería y maduraría como escritora. Estos fueron el tipo de momentos relacionados con la enseñanza que me inspiraron. En unas pocas clases, Middlebrook desafió a los estudiantes a pensar más allá del sexismo. Durante su curso, todos cambiamos.
A pesar de esos momentos increíbles que viví, de estudiante solía considerar el aula como un lugar deshumanizador. Fueron las experiencias dolorosas las que me motivaron para esforzarme en enseñar de forma humanizadora, que elevara los espíritus de mis estudiantes con el fin de que alcanzaran su propia plenitud de pensamiento y de ser. Pero, aunque tenía claramente definida mi vocación de profesora, al principio de mi carrera como docente no era consciente de que la mayoría de estudiantes llegaban a las aulas con la mente y la imaginación colonizadas. Tampoco estaba preparada para enfrentarme al hecho de que muchos profesores vieran con hostilidad la idea de la educación como práctica de la libertad. Al principio de mi carrera docente, no había aprendido aún las habilidades que me permitirían facilitar la apertura de mentes cerradas.
Читать дальше