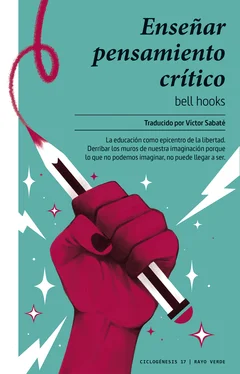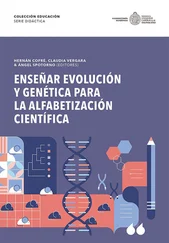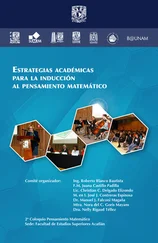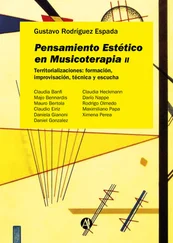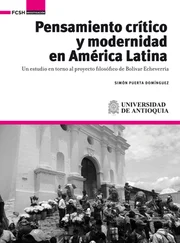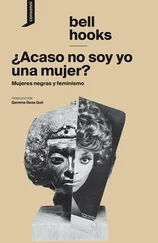Sin una mente descolonizada, los estudiantes inteligentes que procedían de contextos desfavorecidos encontraban numerosas dificultades para tener éxito en las instituciones educativas de la cultura del dominador. Esto se cumplía incluso para quienes habían adoptado los valores de esta cultura. De hecho, estos estudiantes tal vez eran los menos preparados para enfrentarse a las barreras que encontraban, porque se habían convencido a sí mismos de que eran diferentes del resto de miembros de sus grupos. Un problema importante de los potentes movimientos de justicia social estadounidenses fue, y sigue siendo, suponer que la liberación se producirá de golpe. Esto ha sido perjudicial para progresar, porque, una vez que se han conseguido ciertos logros en el camino hacia la igualdad, la lucha se ha detenido. Y, por supuesto, esto es peligroso cuando se intenta construir subculturas de autodeterminación en el marco de una cultura del dominador. Nos habría ido mejor en nuestras luchas para acabar con el racismo, el sexismo y la explotación de clase si hubiéramos tenido claro que la liberación es un proceso continuo. La mentalidad colonizadora nos bombardea a diario —somos muy pocas las personas que logramos escapar de estos mensajes que nos llegan desde todos los ámbitos de nuestra vida—, y no solo moldea conciencias y actos, sino que también recompensa materialmente la sumisión y la conformidad —sin duda, mucho más lucrativas que la resistencia—, por lo que debemos mantenernos siempre comprometidos con nuevas maneras de pensar y de ser. Debemos mantenernos alerta de forma crítica. Esto no es tarea fácil cuando la mayor parte de las personas pasan sus días trabajando dentro de la cultura del dominador.
Quienes nos dedicamos a la docencia somos especialmente afortunados porque, de forma individual, podemos trabajar contra el refuerzo de la cultura y los sesgos dominadores sin encontrar apenas resistencia. Los docentes universitarios gozamos de una gran libertad en el aula. Nuestro principal reto es compartir nuestros conocimientos, desde un punto de vista imparcial o descolonizado, con estudiantes tan profundamente sumidos en la cultura del dominador que no están abiertos a aprender nuevas formas de pensar y de saber. Hace poco, di una charla en la que una joven estudiante blanca, durante el debate, afirmó con rotundidad: «Yo soy una de esas capitalistas malvadas que criticas, y me niego a que asistir a tus clases o leer tus libros me cambie». Después de precisar que ni en mi clase ni en ninguna de las obras a las que me había referido se había usado nunca la palabra «malvada», pude insistir en que, en todas las clases que doy, siempre dejo claro desde el principio que lo último que pretendo es crear clones de mí misma. Y, también con rotundidad, dije: «Mi principal intención como profesora es formar una comunidad de aprendizaje abierta, en la que los estudiantes sean capaces de aprender a pensar críticamente para comprender y reaccionar a los temas que estamos estudiando juntos». Añadí que, según mi experiencia, cuando los estudiantes aprenden a pensar críticamente suelen cambiar sus puntos de vista por sí mismos, y que solo ellos saben si ese cambio ha sido para mejor.
No ha habido una transformación radical de los fundamentos de la educación, por lo que la educación como práctica de la libertad sigue siendo aceptada solo por personas que eligen concentrar sus esfuerzos en esta dirección. Deliberadamente, escogemos enseñar de forma que se promueva el interés por la democracia, por la justicia. Pero las intervenciones radicales en la educación que han contribuido a terminar con numerosas prácticas discriminatorias, creando así contextos diversos para un aprendizaje imparcial, han sido atacadas con dureza por la cultura del dominador. Y esto ha provocado que el impacto de dichas intervenciones haya disminuido. Al mismo tiempo, muchos pensadores «radicales» suelen expresar una teoría radical, pero luego se involucran en prácticas convencionales que han sido aprobadas por la cultura del dominador. Sin duda, las recompensas recibidas por la jerarquía educativa dominante reducen los esfuerzos para resistir y para transformar la educación. Por ello, si comprendemos que la liberación es un proceso continuo, debemos aprovechar todas las oportunidades para descolonizar nuestras mentes y las de nuestros estudiantes. A pesar de los reveses que se han sufrido, ha habido cambios radicales constructivos en la manera en que enseñamos y aprendemos, y se seguirán produciendo mientras haya mentes «centradas en la libertad» que enseñen a transgredir y a transformar.
A lo largo de la historia de la educación en Estados Unidos, tanto en el sistema escolar público como en la enseñanza superior, las políticas patriarcales, imperialistas, capitalistas y supremacistas blancas han moldeado las comunidades educativas y han influido en la forma en la que se presentaba el conocimiento a los estudiantes, así como en la naturaleza de dichas informaciones. Ha sido apenas en los últimos veinte años cuando se ha cuestionado radicalmente lo que se enseñaba y cómo se enseñaba. El uso de la educación como herramienta de colonización, que sirve para enseñar a los alumnos a mantenerse leales al statu quo , se ha convertido en la norma aceptada, hasta tal punto que no se puede atribuir ninguna culpa de ello al amplio cuerpo de docentes, que simplemente han enseñado de la misma forma en que se les había enseñado a ellos. Cuando incluso un niño pequeño puede plantear que «si ya había nativos americanos aquí antes de Colón, ¿por qué decimos que Colón descubrió América?», es evidente que siempre tiene que haber habido docentes que cuestionaran el sistema, que vieran con claridad que gran parte de lo que enseñaban tenía como objetivo reforzar las políticas del patriarcado imperialista, capitalista y supremacista blanco.
Al transformar la educación en una herramienta de colonización masiva, la cultura del dominador hizo del aula, en esencia un lugar sin integridad alguna. No toda la enseñanza estaba sesgada a favor del statu quo , pero gran parte de ella sí, sobre todo en las escuelas primarias. Como allí se les ha enseñado a los alumnos a creer en la superioridad del imperio, de Estados Unidos, de la blanquitud y de la masculinidad, en el momento en que muchos de ellos llegan a la universidad, su adoctrinamiento está profundamente arraigado. Una de las grandes revoluciones de los últimos cincuenta años ha sido el cuestionamiento de los prejuicios de los educadores. Este cuestionamiento, en gran parte, empezó a producirse en los años sesenta, cuando militantes del movimiento Black Power empezaron a objetar que la historia y la literatura se enseñaban de forma distorsionada para conseguir que las personas negras interiorizaran el autoodio. A partir de los años cincuenta, la lucha por los derechos civiles llevó a las personas negras concienciadas a cuestionarse qué se les enseñaba sobre ellas mismas, sobre la historia negra. En muchos hogares negros, los padres contaban a sus hijos relatos sobre nuestra historia y nuestro pasado que divergían respecto a los que aprendían de los profesores supremacistas blancos. Durante mis años de educación secundaria, recuerdo haber preguntado a mis profesores por qué nunca leíamos literatura de autores negros. Me respondían que no existían escritores negros. Y cuando me presenté en la escuela con una lista de autores que mis padres me habían dado, se me dijo que su escritura no se consideraba «gran» literatura, que era inferior y que no merecía figurar en los programas de enseñanza. En aquellos días, nadie en el sistema educativo cuestionaba la manera en la que el pensamiento supremacista blanco influía en la enseñanza.
A pesar de que muchos profesores, sobre todo los blancos, se limitaban a seguir las normas, a enseñar como les habían enseñado a ellos, la deshonestidad y los sesgos llenos de odio en los que basaban su docencia eran dañinos en extremo para los estudiantes. A medida que crecíamos, la discriminación de género, apoyada estrechamente por las enseñanzas religiosas, se reforzaba tanto en nuestras escuelas como en nuestros hogares. Aunque el pensamiento racista sí era discutido a menudo por nuestros padres, también es cierto que muchos de ellos no cuestionaban la información que sus hijos recibían en la escuela, ni intervenían en esa enseñanza. Por supuesto, el pensamiento racista internalizado moldea la manera en la que la mayoría de las personas negras enseñan y crían a sus hijos. Y muchas de ellas fueron colonizadas, es decir, se les enseñó a aceptar y apoyar el supremacismo blanco. Es posible que personas negras que participaban en las manifestaciones por los derechos civiles y protestaban contra el racismo de los blancos, en sus hogares defendieran la estética del supremacismo blanco y enseñaran a sus hijos a valorar las pieles claras y a desvalorizar las oscuras. Gran parte de este racismo internalizado fue fomentado y alimentado en entornos educativos.
Читать дальше