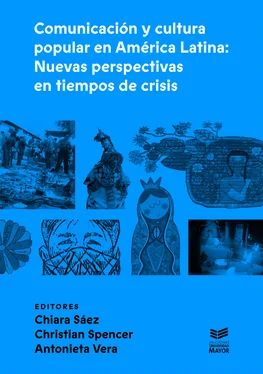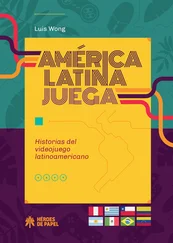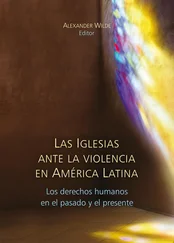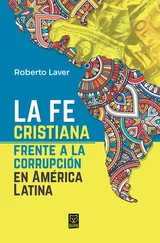1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Esta repercusión de la influencia europea se desarrolla no solo en el plano institucional, ya que las sociedades de Europa occidental adoptan, en el siglo XIX, la convicción de que su forma de vida es la mejor. Los diversos aspectos de la cultura europea se aglomeran en el concepto de civilización, que a fines del siglo XVIII designaba la manera en que, primero Francia y luego Inglaterra se percibían a sí mismos, para designar a fines del siglo XIX a la civilización europea en general, contra el resto de las culturas, las que serían consideradas barbarie y debían ser reemplazadas por el Occidente superior: esa fue la misión civilizadora de Europa (Osterhammel, 2019).
La asociación entre costumbres, alimentación y modos de vida tradicionales de los pueblos latinoamericanos, con los conceptos de atraso y barbarie, están presentes en distintos testimonios del siglo XIX. Un ejemplo de lo anterior es el informe del viajero italiano Lorenzo Fazio (1889) quien, a fines del siglo XIX, se desplazó a la provincia de Santiago del Estero, donde caracterizó los diversos elementos naturales y humanos que llamaron su atención, señalando que la provincia había logrado un gran “progreso” al alcanzar niveles crecientes de desarrollo material y adoptar costumbres cosmopolitas, abandonando los alimentos y modos de vida campesinos, que se vinculan con la miseria y las costumbres “primitivas”. En cambio, la adopción de estéticas europeas en arquitectura, conductas y alimentación fueron asociadas con el progreso y la civilización, atribuidos al crecimiento económico argentino. Otra propuesta similar es la tesis de bachillerato del peruano Clemente Palma (1897), quien planteó que, a causa de la mediocridad inherente de las razas que conformaron la raza criolla, un proyecto civilizatorio para Perú era inviable, por lo que debían ingresar al país inmigrantes alemanes más dotados intelectualmente y creativos, que permitieran mejorar la raza y hacer avanzar la civilización en el país.
Este proceso de cambio en las normas de sociabilidad, desarrollado por las elites latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en la vida cotidiana a un nivel general. Más allá de los hábitos culinarios, las fiestas, el vestuario y la conducta, también se modificaron, como ejemplifica Manuel Vicuña para el caso chileno, en un estudio sobre la imitación de las modas francesas en el país, al señalar que las fiestas de la elite chilena colonial se centraban en la música, interpretada exclusivamente por mujeres y el baile, sin mayores planificaciones; estas celebraciones estaban restringidas a círculos cercanos de los anfitriones (Vicuña, 1996). Pero la organización de las fiestas y el uso de vestimentas se vuelve más ostentoso durante el siglo XIX, cuando fueron introducidos gradualmente usos y costumbres de festejo europeos como método de distinción respecto a las clases populares, ya que solo las elites podían acceder al consumo suntuario de productos importados.
Las numerosas costumbres europeas adoptadas por la oligarquía aumentaban paulatinamente la distancia entre sus gustos y los del bajo pueblo. Con motivo de las exportaciones… la clase alta contó con un monto de recursos que le permitió incrementar el consumo de productos suntuarios procedentes del extranjero, con preferencia desde Europa” (Vicuña, 1996, p. 37).
La vestimenta evidencia más claramente la manera en que se exterioriza la distinción, porque es un atributo más fácilmente identificable a la vista y es indisociable de quien lo porta. Por ello, atuendos tradicionales locales fueron desechados por las elites durante el siglo XIX y, aunque menos visibles como señal de superioridad frente a los sectores populares, los hábitos de mesa también se convirtieron en un símbolo de distinción entre sectores dirigentes y los demás componentes de la sociedad chilena, ya que esto era muy difícil de imitar y constituía una señal de civilización en el plano íntimo frente a visitas, extendiendo el eurocentrismo de la nueva vida cotidiana desde el simple plano físico (la ropa) al performativo (las costumbres).
Desde comienzos del siglo XIX, la moda ha establecido diferencias cada vez mayores entre el estrato alto y el resto de la sociedad… Tanto la adopción de modales de mesa como de hábitos higiénicos, además de distanciarlos de las prácticas comunes, les abrieron al reconocimiento social de los extranjeros” (Vicuña, 1996, p. 33).
Un efecto de este cambio de hábitos culinarios fue la pérdida de recetas y el abandono de alimentos de origen colonial durante el siglo XIX, señalada en las reflexiones de autores coetáneos (Valega, 1973). Tal decadencia en la variedad de alimentos coloniales y su desplazamiento por comidas europeas devienen una tendencia generalizada en Sudamérica, como lo evidencian otras investigaciones realizadas en Chile y Argentina sobre el itinerario histórico de diversos productos, como el chacolí chileno (Lacoste et al., 2015), el queso de Chanco (Lacoste, Jiménez y Soto, 2014; Lacoste et al., 2015b; Aguilera, 2016), los chamantos de Doñihue (Castro, Mujica y Cussen, 2017), el Singani boliviano (Buitrago, 2014), el mate (Jeffs, 2014), el aguardiente cuyano (Lacoste, 2018) y el pisco, aunque este último producto logró mantenerse y se convirtió en 1931 en la primera Denominación de Origen de América Latina (Lacoste, 2016). En cambio, en Perú, la investigación de carácter disciplinar sobre la comida y la cocina popular se halla en estado embrionario (Matta, 2013) y se limita al estudio de recetarios antiguos con comida peruana del siglo XIX (Acurio y Masías, 2016).
La occidentalización de una sociedad como la peruana puede abarcar casi todos los aspectos de la cultura. Esta investigación se centra específicamente en el consumo y valoración de los alimentos locales, lo que Garufi denomina “patrimonio alimentario regional”, que es
(…) el espacio constituido por las producciones primarias, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales, que se articulan entre sí a través de las actividades de preparación, consumo y circulación de los alimentos; que se contextualiza en un entorno ambiental y sociocultural específico (Garufi, 2001, p. 28).
Esta definición posee un componente tangible, que corresponde a las comidas materiales y considera alimentos primarios, productos agroindustriales y manifestaciones culinarias de los alimentos; y uno inmaterial, correspondiente a técnicas de preparación culinaria, clasificaciones de alimentos y uso de estos en diversos contextos (Garufi, 2001). Esta investigación se centra en el componente inmaterial de la comida local, ya que analiza la relación de las elites con esta.
Costumbres locales al inicio del periodo de independencia: Consumo de productos locales y hábitos sociales comunes entre elites y el pueblo
Cuando Witt llega a Perú, como empleado recién contratado de la casa Anthony Gibbs & Sons (Mücke, 2016, vol. 1), no demuestra una disposición particularmente negativa respecto a las comidas locales ni menos un rechazo explícito de estos alimentos, incluso los consumía con regularidad y elaboraba juicios de valor positivos, especialmente de las bebidas alcohólicas. En sus primeros años de estancia en Perú no se observa discriminación hacia los alimentos por su origen geográfico ni que esta cualidad sea un criterio de calidad y sabor.
El desarrollo de productos alimenticios con atributos únicos se realizó en distintas localidades de la América colonial, principalmente como un esfuerzo de satisfacer con los recursos existentes las demandas de la población local. El aislamiento geográfico y político hizo que los productores locales buscaran técnicas propias, llevando a desarrollar comidas con métodos específicos de un lugar.
Uno de los alimentos más emblemáticos de la sociedad peruana es el pisco. Un destilado de uva que surgió por el auge del mercado de Lima y se popularizó gracias al auge minero de Potosí, siendo exportado principalmente por vía marítima, a través del puerto de Pisco, que debe su nombre al licor homónimo (Lacoste, Jiménez, Castro, Rendón y Soto, 2013). Actualmente, el producto mantiene su popularidad en Perú, apareciendo tanto en la música popular tradicional como en el rock juvenil (Zapata, 2014) y en la opinión pública, expresado esto último en la encuesta GFK (2012) donde se aprecia que el 57% de los encuestados considera al pisco sour la bebida que más simboliza al país. En su viaje por Perú, Witt degustó varias veces el destilado, junto con varios tipos de chicha, señalando que las poblaciones locales consumían estos productos de manera regular. El primer contacto con el aguardiente de Ica ocurrió durante un viaje a Quilca, el 26 de septiembre de 1824, donde consumió pisco, entregando la descripción más temprana de las características del producto. El pisco solía venderse a viajeros en posadas, así, Witt, en la misma ciudad, conoció a un tipo llamado Vincent, con quien viajó hasta una cabaña donde ingirieron vinos, pisco, pan y queso local; al salir del pueblo y atravesar el valle de Quilca, tomaron agua y pisco como provisiones: “Aquí probé por primera vez algo de Pisco, un puro, blanco y fuerte aguardiente, hecho de uvas, principalmente en los alrededores de Ica, que fue nombrado así por el puerto de Pisco, donde es exportado” (Mücke, 2016, p. 58, vol. 1)
Читать дальше