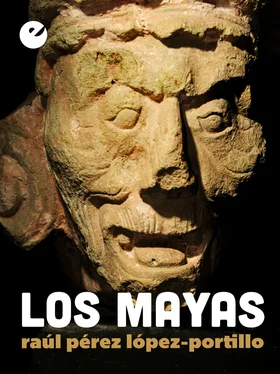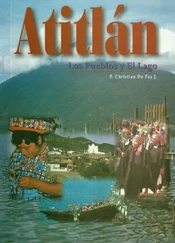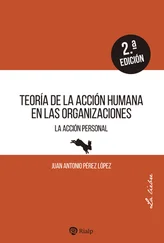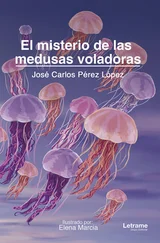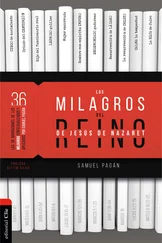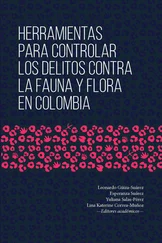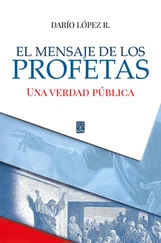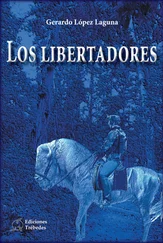Bien, la estela representa el árbol cósmico.
El glifo emblema
Las estelas reflejan la historia oficial de los mayas. Pero no ha sido fácil llegar a tal conclusión. Los últimos estudios arqueológicos sobre ella, se complementan con los aportes de la epigrafía que redondea toda la evolución de la sociedad antigua maya. La identificación de los “glifos emblema”, o símbolos asociados a sitios específicos, refuerza con mayor intensidad el entorno de los centros de poder. Esta aportación original del “glifo emblema” se debe a Heinrich Berlin, que descubre en 1958 que hay un glifo exclusivo de cada ciudad maya. Tatiana Proskouriakoff estudia a su vez la zona de Piedras Negras en 1960 y confirma a Berlin. Y así, otros se añaden a la lista de investigadores hasta conseguir los “mensajes revelados” de las piedras labradas.
Estos “glifos emblema” lo integran un signo o elemento principal que resulta ser único para cada sitio. El signo va acompañado del prefijo ah pop (antes ben ich, equivalente a “señor” o “señor de la estela”) y de un prefijo “del grupo del agua” que se traduce como “precioso” o “en la línea de descendencia”. La estela es siempre, entre los mayas, uno de los signos principales de poder político. Así, un glifo emblema puede referirse a un nombre o título dinástico, o bien, como apunta Antonio Benavides Castillo, a algún topónimo particular. En el caso del glifo emblema de Quiriguá, por ejemplo, la lectura podría ser “en la línea de los señores de la estela de Quiriguá” o bien “señor de la dinastía de Quiriguá”. En todo caso, estos glifos emblema revelan una parte de la historia política de las ciudades mayas. Hasta ahora se conocen 35 glifos emblema, la mayoría del sur y del centro del territorio maya.
Los mayas aplican la escritura jeroglífica que tanto cuesta descifrar y así convierten “en un arte el diseño de estos jeroglíficos” que van desde los más simples escritos con pincel sobre papel a los tallados en piedra.
Morley y Thompson
Los dos grandes arqueólogos mayistas, Morley y Thompson, bloquean con sus tesis, el estudio de las estelas, a las que consideran el papel de marcadores temporales y no, como se afirma en época reciente, la muestra de una trayectoria histórica, en el contexto de su época. Para Austin y Luján, Morley y Thompson creen que la escritura maya se usa únicamente para fines religiosos, calendarios y astronómicos, quedando muy lejos de los temas de carácter político y cotidiano. Con su postura, los arqueólogos del siglo XIX y mediados del XX, las consideran sólo como “ídolos”, jefes o sacerdotes. Morley cree improbable que los mayas hubieran narrado jamás acontecimientos o biografías de carácter histórico “y llegaba a describir como fenómenos astronómicos antropomorfos algunas escenas de triunfos bélicos del tipo dintel 2 de Piedras Negras”.
Rebasadas las tesis de los dos arqueólogos clásicos, ahora se argumenta que los mayas glorifican su nombre y sus hazañas en piedra para la eternidad. El cambio de actitud en el estudio de la historia maya se debe a Heinrich Berlin, David Kelley, Alberto Ruz y sobre todo a Tatiana Proskouriakoff, desde que en 1960 descubre que los contenidos en los monumentos de Piedras Negras se refieren a las biografías de sus gobernantes. En A pattern of dates and monuments at Piedras Negras, Tatiana identifica los glifos para nacimiento, entronización, captura, captor, sacrificio y muerte. Pero no sólo identifica los verbos, sino también a los sujetos (gobernantes) de cada oración, y con ellos el contenido histórico de las inscripciones mayas.
Tatiana revela en palabras sencillas la historia de los gobernantes mayas, su nacimiento, el ascenso, su matrimonio, su caída, su muerte, sus conquistas o la historia de los sucesores. Según Mercedes de la Garza, los mayas dejan plasmado en piedra la preocupación de los hombres y también de su propio ser histórico. La posición de los dos grandes mayistas clásicos, sin embargo, parece cambiar. Morley, el más reacio a mover su actitud, reconoce en 1915 que “ha sido demostrado, más allá de toda duda, que la mayoría de las fechas en los monumentos mayas se refiere al tiempo de su erección, de modo que las inscripciones que ellos presentan son históricas, dado que tienen registros contemporáneos de diferentes épocas”. En 1946, en su obra The Ancient Maya, se retracta y afirma que “no refieren historias de conquistas reales ni registran los procesos de un imperio, ni elogian, ni exaltan, glorifican o engrandecen a nadie”. Thompson sigue por su parte, en 1954, el mismo camino que su colega, en su obra Grandeza y decadencia de los mayas, pero en su último libro de 1970, Maya History and Religion, interpreta los monolitos en otro sentido y cree que sí cuentan historias sociales.
Arte y cultura
El tiempo y la memoria
Los inicios de la cultura clásica maya en las Tierras Bajas marcan la culminación de la diferenciación con otras culturas de la superárea de Mesoamérica, Teotihuacán y Monte Albán, sobre todo. Pero es igualmente contemporánea en algunas fases, con éstas y con otras más alejadas, en Occidente y la costa de Veracruz. Es marcado el avance técnico entre los mayas, como muestran el desarrollo de sus ciudades y centros ceremoniales, entre otros factores que ya se han visto, incluido el arte, las matemáticas, la astrología, el comercio o el calendario. La cultura camina hacia una etapa superior, ahí donde en otros momentos lo Preclásico inicia un incipiente desarrollo. Todo florece en el territorio maya.
En una sociedad estratificada como la maya, el arte persigue un doble propósito, estimula la fe religiosa y enaltece a los gobernantes. Para lo primero se construyen pirámides y para lo segundo, los bajorrelieves o estelas sirven para representar al jerarca. Alberto Ruz precisa que los distintos estilos artísticos apoyan la visión de un territorio dividido en Estados autónomos; además del factor geográfico, procesos históricos, influencias o invasiones extranjeras “explican cambios repentinos en la temática y en el estilo”. Sin embargo, lo singular es la importancia que se atribuye a la figura humana, no por sentimiento humanístico, sino por la necesidad que experimenta la clase dominante “de justificar ante los ojos de la población su misión trascendental como representantes de los dioses sobre la tierra”.
Lo clásico, en arte, se caracteriza “por un estilo rico y florido, maestría técnica, madurez estética y sobriedad austera y clásica”, cualidades que se pierden con la evolución, según Miguel Covarrubias. En las Tierras Altas las artes “se volvieron más y más convencionales y estilizadas; con el tiempo se mecanizaron, se vuelven pomposas hasta entrar en un periodo de franca decadencia”. En las Tierras Bajas tropicales tienen, en cambio, “un espíritu más libre, alegre y realista, que culminó en desbordamiento decadente”. A este arte solemne y estilizado de las Tierras Altas, Wigberto Jiménez Moreno lo llama apolíneo.
Covarrubias estudia el arte de la meseta y afirma que “es dramático, austero y tremendo, sus formas son arquitectónicas y geométricas, sus líneas precisas y ordenadas, a menudo rígidas y bárbaras, pero suavizadas por un sentido innato del ritmo y la comprensión por las formas de la naturaleza”. En las Tierras Bajas, la costa del Golfo y el área maya, es “sensual y etéreo, hecho de volutas, meandros y figuras desbordantes y entrelazadas. Las caras sonrientes y el modelado suave de los cuerpos humanos en la costa son desconocidos en las Tierras Altas, pero las dos tendencias estéticas se influyen mutuamente”.
De aquí al Clásico puro sólo hay un paso: la cultura entra en una dinámica conceptual superior. Parte de culpa de ese desarrollo la tienen la “polarización” entre el campo y la ciudad. Aparece el gigantismo urbano y ésta se convierte en “concentradora y distribuidora de la riqueza”. En el Clásico se dan las condiciones propicias para la transformación: cosechas abundantes, vías adecuadas para el flujo de recursos de la periferia a los centros, manufactura especializada “y en gran escala de bienes al comercio; integración de sistemas productivos y regionales; solidez del intercambio interregional; control de redes mercantiles y existencia de complejos aparatos administrativos y burocráticos capaces de impulsar y organizar la producción, digerir y proteger el comercio y de redistribuir los bienes que afluían a las capitales”, según Austin y Lujan. Sin embargo, su nivel tecnológico desconoce aún el uso de la rueda, el arado y el metal. Sus hazañas tienen mucho mérito por ello pero el sistema del modo de producción, dice Ruz, es aun “más explotador” que el que rige en las civilizaciones de Asia.
Читать дальше