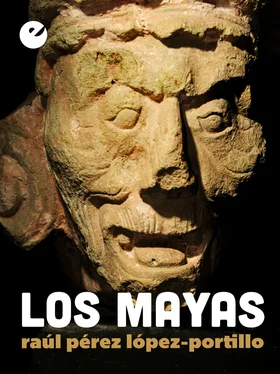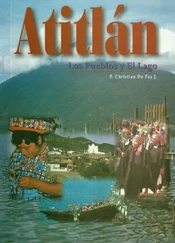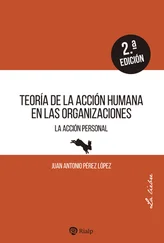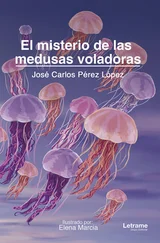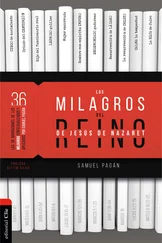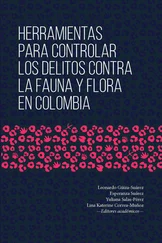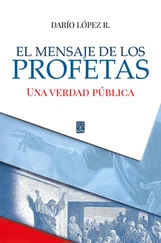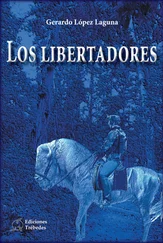La ciudad maya es un núcleo de población de carácter religioso y administrativo, centro ceremonial en donde no puede faltar la pirámide, el templo y el palacio, las columnas y salas hipóstilas, juegos de pelota, arcos triunfales, observatorios, tumbas y cámaras sepulcrales y una arquitectura doméstica a base de chozas cubiertas de palmas y hojas.
El desarrollo de la civilización Clásica se fija en la piedra de las estelas, a partir de Copán, en el extremo sur oriental del territorio maya, desde la segunda mitad del siglo V (465), y antes de ese siglo a Oxkintok (Yucatán), a Altar de Sacrificios, en el sur de la cuenca del río Usumacinta y a Toniná, en la meseta de Chiapas; a Piedras Negras, Yaxchilán y Palenque, en el valle del río Usumacinta; y a Calakmul, en la base de Yucatán. Soustelle dice que, aun cuando en ella son raras las inscripciones, la península de Yucatán entra desde esa época en el ciclo de la arquitectura monumental, en Yaxuná, Acanceh y Cobá, al norte;en Xtampak (Santa Rosa) y en Becán, al sur.
El fervor constructivo baja entre los años 534 y 593, y marca el límite entre el Clásico y el Clásico Tardío. El ánimo constructor se renueva otra vez y en la fecha maya de 9.8.0.0.0 (593), la expansión vuelve al centro, en Yahá, El Encanto, Los Naranjos, Pusilhá; en Tzibanché, Yucatán, y Chinkultic, en la meseta de Chiapas.
En la primera parte de la etapa Clásica, la situación central de Tikal-Uaxactún, sugiere que las primeras ciudades mantienen una red de relaciones comerciales, con la costa oriental del continente y las tierras altas de Guatemala y México. Importan materias primas esenciales: obsidiana, piedra volcánica, jade, productos del mar, objetos o mercancías de lujo –plumas de quetzal–, el cacao y, desde luego, la sal. Exportan su cerámica polícroma y sin duda ricas telas de algodón, tal vez herramientas de sílex o de obsidiana reexportada. Pero tan importante como las cosas materiales, los primeros mayas clásicos “también exportaban prestigio”. Sus monumentos, santuarios, inscripciones o su elaborado ceremonial, “debieron fascinar a los pueblos vecinos como lo había hecho el florecimiento olmeca un milenio y medio antes”. De muchos puntos, convergen las miradas, a través de los ríos y las veredas de la selva o los bajos matorrales espesos del Yucatán árido, o las zonas altas del Altiplano de México o Guatemala. Todos miran hacia el centro, el Petén y la gran urbe, Tikal.
En esta sociedad de las Tierras Bajas, Tikal es la apoteosis entre las pirámides de la jungla. Sus torres sobrepasan el manto horizontal de las copas de los árboles de la selva. El colorido entre el verde esmeralda de la geografía natural, con la piedra blanca, convertida en supremo altar, produce una imagen llena de esplendor. Los templos de Tikal son los más altos que se construyen en la historia de los mayas del Clásico y del Posclásico. El Templo IV tiene 70 metros de altura. Conserva en la actualidad numerosos conjuntos arquitectónicos perfectamente visibles y, sobre todo, seis estilizados templos, únicos en el área. Ocupa una extensión de 120 kilómetros cuadrados y es posible que en su época de esplendor, vivieran más de 90.000 personas, distribuidas en numerosas unidades habitacionales en torno al núcleo central, dominado por la Gran Plaza y los templos I y II enfrentados. El último gran monumento de Tikal, el Templo III, de 55 metros de altura, se inaugura en 810 (9.19.0.0.0) por un alto dignatario, vestido con piel de jaguar, acompañado de dos guardias o servidores. Nunca más se vuelven a construir estos monumentales edificios.
El principio y el fin de Tikal está documentado. La Estela 29 (año 292) indica el principio del apogeo; con ella nace la dinastía de Garra de Jaguar. La estela más tardía ofrece esta fecha: 869, inscrita en la estela 11. Los descubrimientos de los últimos años, a partir de 1881, nos revelan más de 3.000 monumentos diseminados en torno a unos dieciséis kilómetros cuadrados. Por ese motivo, Tikal se considera la ciudad más grande del Clásico maya. Tras el colapso del mundo maya, la selva se come la ciudad de Tikal hasta que en 1844, el gobernador del Petén, Ambrosio Tut y el coronel Modesto Méndez, redescubren sus edificios, informados por los habitantes de aquella región inhóspita. El terreno donde se asienta es “en general plano, cortado por dos pequeñas barrancas entre las cuales, sobre un terraplén artificial, se encuentran los monumentos que forman el centro de la ciudad”, según la “Descripción de las ruinas”, realizada por Modesto Méndez.
Todo empieza en el periodo formativo. La bóveda de piedra salediza se impone pronto y se difunde rápido por muchas regiones del territorio maya, es “sólida y durable”, en contraste con el sistema arquitectónico más difundido en Mesoamérica, a base de techos planos de ladrillo, piedras y cemento sostenido mediante vigas. Las bóvedas más antiguas, de pequeñas dimensiones, se utilizan para cubrir sepulturas, “pero los edificios de Uaxactún y de Tikal las tienen desde el principio”. Soustelle ofrece otro de los elementos característicos de las construcciones mayas: la crestería que corona el techo de los templos y que, esculpida y calada, “se lanza hacia el cielo acentuando la orientación vertical de las pirámides”.
De gran importancia es el juego de pelota entre los mayas, muy difundido en Mesoamérica. No faltan nunca en los centros ceremoniales. Y entre los distintos pueblos o grupos humanos se intercambian diversos conocimientos, lo que evidencia, según Piña Chan, la estrecha relación entre los hombres de la superárea: así se ligan sitios y regiones tan lejanas entre sí, como la huasteca y el territorio maya. Eso explica por qué aparecen los yugos, las palmas y las hachas, relacionados con el juego de pelota y desarrollados en el centro de Veracruz, con otros lugares del Altiplano de México, Palenque o la costa de Guatemala. Muestra que la costumbre de la decapitación y sacrificio de los jugadores de pelota “pasaba a otras partes”, y se observa en los relieves del Juego de Pelota de El Tajín o en las estelas de Kaminaljuyú.
La importancia de Tikal no se debe sólo a la monumentalidad de sus edificios, sino a que las investigaciones tienen mayor cobertura espacial y temporal. La excavación de la acrópolis aorte de Tikal permite conocer la secuencia de construcción arquitectónica más larga y completa del área maya. Las relaciones de Tikal con otros lugares del altiplano de Guatemala (en particular con Kaminaljuyú) o México (donde prosperan Teotihuacán y Cholula) es evidente. Sus relaciones comerciales con implicaciones políticas, económicas e incluso estéticas, también. Este fenómeno parece haberse iniciado alrededor del 378, año en que se erige la Estela 4 de Tikal para celebrar el ascenso al trono por parte de Nariz Ganchuda. El estilo escultórico y la indumentaria del personaje recuerdan la tradición teotihuacana. “La tumba de ese gobernante tenía ofrendas muy similares a las del periodo teotihuacano de Kaminaljuyú. Su sucesor, Cielo Tormentoso, es representado en la Estela 31 a la usanza tradicional maya, pero va acompañado de guerreros con vestimenta teotihuacana, con yelmos, lanza dardos y escudos que llevan la imagen de Tláloc. Cielo Tormentoso amplió la red de relaciones políticas y económicas a su alrededor, especialmente con la cuenca del Usumacinta, donde después surgiría con fuerza propia Yaxchilán, y con el sureste, aparentemente llegando hasta Quiriguá”, escribe Benavides Castillo.
Las especiales relaciones que parecen tener Tikal y Teotihuacán se deterioran cuando la Ciudad de los Dioses empieza su decadencia. La zona de Tikal padece una “crisis económica” por la interrupción del comercio que beneficia a otras ciudades rivales, como Caracol, Ixtonton, Ixkún, Itsimté y Holmul.
Читать дальше