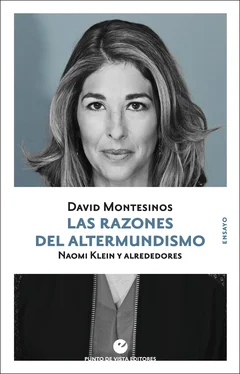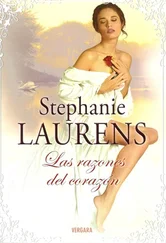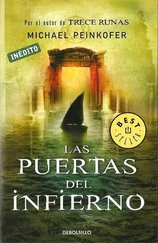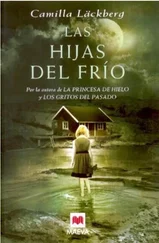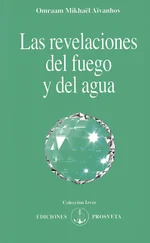La semana de protestas contra la cumbre se inicia el 28 de noviembre, y se establece un calendario dedicado a temas específicos como el derecho a la vivienda, del medio ambiente, de la mujer, derechos laborales, democracia, etcétera. Al día siguiente, se producen las primeras detenciones por descolgar una pancarta desde una grúa de setenta metros; hay una cadena humana por la condonación de la deuda; el conocido agricultor francés José Bové ofrece sus productos en las puertas de un McDonald’s. Al día siguiente, cientos de jóvenes manifestantes bloquean el hotel Sheraton, donde se ha de celebrar la cumbre; intervienen los antidisturbios y empiezan los supuestos enfrentamientos; la respuesta de los manifestantes a la violencia policial es la resistencia pasiva. Se suspende el acto inaugural porque la mayoría de delegados no ha conseguido acceder, así que permanecen en las habitaciones de sus respectivos hoteles. El 1 de diciembre se declara el estado de emergencia y se prohíbe cualquier acto de protesta en un amplio radio alrededor del Sheraton. Más de seiscientos activistas son detenidos y llegan noticias de malos tratos en los calabozos por parte de la policía. Las protestas continúan con actos y conciertos que reúnen cantidades crecientes de participantes. Días después se da por cerrada la reunión sin ningún acuerdo reseñable.
Conviene no olvidar los nombres de las organizaciones que tuvieron una participación decisiva en la contracumbre. Acción Global de los Pueblos (AGP) fue determinante por su capacidad organizativa, que le permitió coordinar con grupos de activistas contra la injusticia ambiental y social de todo el mundo para citarlos en Seattle. También fue importante Industrial Workers of the World, sindicato norteamericano de inspiración anarquista y que contaba, entre sus asociados, con Noam Chomsky. Direct Action Network (DAN), formado básicamente por estudiantes, estaba vinculado a los ingleses de Recuperando las Calles y coordinó con jóvenes de EE. UU. y Canadá. Public Citizen, con una espectacular cifra de miembros, se puede definir como un movimiento norteamericano de consumidores. Indigenous Enviromental Network, un grupo de indígenas de toda Norteamérica que defiende los planteamientos ecologistas y critica la fiebre desreguladora que en materia medioambiental defendía la OMC.
La lista es mucho más amplia. Para resultar inesperada, debemos reconocer que la contracumbre estaba perfectamente planificada por sus participantes. Pese a algunas acusaciones poco fundadas de violencia y desobediencia civil por parte de algunos grupos libertarios, la impresión general recogida por la prensa es que los disturbios sucedieron por el nerviosismo que provocó el acontecimiento en las autoridades más que por la agresividad de los manifestantes.
En su segundo ensayo, Vallas y ventanas. Despachos desde las trincheras del debate sobre la globalización, Naomi Klein ofrece su versión del nacimiento de todo un movimiento reivindicativo global. A diferencia de No logo: el poder de las marcas, este libro es una colección de escritos breves que se encadenan a partir de la precariedad que origina el hecho de ser manufacturado desde distintos lugares del mundo, los cuales no son elegidos por casualidad. Por eso, el libro empieza en Seattle, donde Klein tomó una activa participación. Con aquel acontecimiento clave como punto de partida, este segundo libro se anuncia como la crónica del tiempo en que decidió activamente dar noticia de los movimientos de lucha contra la globalización capitalista. La autora es optimista con ellos, pues cree que Seattle marca el inicio histórico de un gran movimiento de protesta universal. Sus protagonistas, mal llamados «antiglobalizadores» —en todo caso, son enemigos de las multinacionales—, saben que el fenómeno de la aceleración exponencial de las comunicaciones, que abrió las puertas a la gigantesca expansión de los mercados, es el que, acelerando los intercambios de información entre personas, ha impulsado las nuevas alianzas civiles.
Pero ¿por qué se manifestaron aquellas multitudes que tomaron Seattle? Para empezar, fueron audaces al cuestionar, públicamente, el mito de que lo que es bueno para las empresas lo es para la gente. Es cierto que han ido apareciendo formas de nacionalismo que, a veces desde el reclamo de nuevas formas de proteccionismo económico o desde la pura violencia fanática, han lidiado con las evidentes amenazas de este maelström que parece dispuesto a tragárselo todo. Pero, en realidad, los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) cuestionan que las fronteras de la globalización se expandan sistemáticamente en detrimento de los derechos laborales, de la democracia o del medio ambiente.
¿Jóvenes hartos de reglas? No, ese es un cliché de los liberacionismos de los años sesenta del que ahora no podemos estar más lejos. En vez de abolir normas, se trata de proteger el derecho de los ciudadanos a establecer las normas que los protejan. Es falso que, como se desliza desde las reuniones de la OMC, la batalla sea entre globalización y proteccionismo; en realidad, se trata de un enfrentamiento entre la globalización neoliberal y los partidarios de una globalización basada en los derechos humanos.
Encuentros como el de Seattle han generado un efecto trascendental en la opinión pública: empieza a ser sospechoso que se diga «economía» cuando realmente se está diciendo «capitalismo». La primera escaramuza de guerra de guerrillas se le gana a aquello que en los años noventa se llamaba pensamiento único, como si tras la caída del Muro ya no fuera posible hablar de otras opciones y la crítica hubiera quedado proscrita, como si la célebre TINA («There is not alternative») thatcheriana diera por muerta y enterrada toda forma de insumisión. Al fin el capitalismo vuelve a ser tema de debate, no es un avance pequeño.
Pero no nos engañemos, no hay rastros del viejo conflicto, no se trata de volver al comunismo de Lenin o de Mao, entre otras cosas porque las condiciones históricas que hicieron posible la revolución proletaria han mutado. No podemos extrañarnos de que, en muchos países del este de Europa, exista la sensación de que las estatuas de Stalin han sido derribadas para poner en su lugar los monolitos de McDonald’s. Muchos de los conceptos marxistas (por ejemplo, el fetichismo de la mercancía) siguen teniendo una envidiable vigencia. Es cierto que el poder sigue en manos de unos pocos —como en los antiguos países de la órbita soviética— y que tratan igualmente mal a la mayoría de las personas. De aquellos Estados totalitarios, donde los ciudadanos se limitaban a la obediencia, hemos pasado al poder omnímodo de las multinacionales.
La lucha no puede ser idéntica a la de quienes la entienden como una experiencia de centralización de la batalla por el poder; esta lógica no corresponde al ciclo en que nos hallamos. Desde la vieja izquierda, se critica a los NMS (Nuevos Movimientos Sociales) por carecer de líderes y tender a la dispersión. Esa tendencia es, ciertamente, un riesgo, pero solo es posible enfrentarse a las multinacionales descentralizando el poder y descargando sobre las comunidades la capacidad de tomar decisiones y de autogestionarse. La acusación tiene sus fundamentos, pero fragmentar la lucha no significa sucumbir a la incoherencia, por más que la promiscuidad de temas, reclamaciones y grupúsculos que se exhiben en las manifestaciones alterglobalizadoras pueda inducir a la confusión. Así sucede con los visionarios o iluministas que se aproximan a este tipo de movilizaciones y a menudo terminan asumiendo el protagonismo mediático. También puede interpretarse que, al final, lo que se construye tiene mucho de simulacro o, si se prefiere, de ruido virtual, pues por todas partes surgen surfistas de la Red que llegan a presentarse como los auténticos cerebros de la protesta global. Es injusto reducir el movimiento a fórmulas tan simplistas, pero es cierto que, tras cada algarada, puede disolverse sin dejar apenas nada sólido tras de sí. No obstante, podemos dar vueltas al argumento y leer esa precariedad como un signo del fracaso de las viejas organizaciones partidarias antes que de las nuevas asociaciones. Al final, y en esto Naomi Klein es muy insistente, la cuestión es pelear en diversos campos para contrarrestar el poder de las multinacionales. Habrá momentos en que surjan voces en el movimiento que reclamen una mayor disciplina y la construcción de algunas estructuras jerarquizadas, pero lo que debe asumirse es que el éxito solo puede ser consecuencia de una lenta labor de concienciación de las multitudes. Las manifestaciones son, en este sentido, una ingente labor de aprendizaje para cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes.
Читать дальше