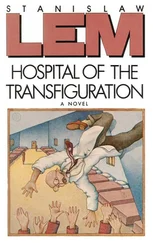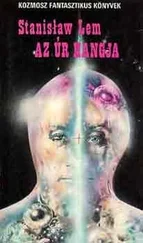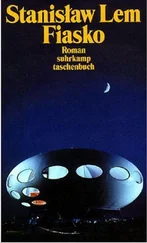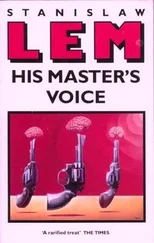Stanislaw Lem - La máscara
Здесь есть возможность читать онлайн «Stanislaw Lem - La máscara» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1991, Издательство: Ediciones Gigamesh, Жанр: Фантастика и фэнтези, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La máscara
- Автор:
- Издательство:Ediciones Gigamesh
- Жанр:
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La máscara: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La máscara»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La máscara — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La máscara», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Yo estaba por seguir de largo cuando él se levantó y apartándose de la manga el borde colgante del brocado, como para indicar que la comedia había terminado, se me acercó. Avanzó dos pasos y se detuvo, comprendiendo cuán impertinente era ese acto inequívoco, cuán imbécil parecería siguiendo a una beldad desconocida como un idiota boquiabierto siguiendo una orquesta, así que se detuvo, y entonces yo cerré una mano y con la otra dejé resbalar por mi muñeca el cordón del abanico. Para que se cayera. Y él, inmediatamente…
Nos miramos, ahora de cerca, por encima del mango de madreperla del abanico. Un momento glorioso y temible. Una puñalada de frío mortal me atravesó la garganta, cercenando el lenguaje, y como no podía hablarle, sólo graznar, incliné la cabeza. Ese gesto fue casi idéntico al anterior, cuando me decidí a concluir mi reverencia ante el rey que no miraba.
Él no devolvió el saludo, demasiado perplejo y asombrado por lo que le ocurría, pues no había esperado eso de sí mismo. Lo sé, porque me lo contó más tarde, pero aunque no me lo hubiera contado yo lo sabría.
Él quería decir algo, no quería mostrarse como el idiota que sin duda era en ese instante, y lo supe.
— El abanico — dijo, aclarándose la garganta como un jabalí.
Ahora ya lo tenía en mis manos. A él y a mí misma.
— Gracias — dije, con una voz un tanto áspera, alterada, aunque tal vez normal para él, pues nunca la había oído hasta ese momento—. ¿Debo soltarlo de nuevo?
Y sonreí, oh, pero no provocativamente, seductoramente, ni con alegría. Sonreí sólo porque sentí que me sonrojaba. El sonrojo no era mío. Se extendía por mis mejillas, me invadía la cara, me coloreaba los lóbulos, y yo sentía todo eso, pero no sentía vergüenza, ni excitación, ni me maravillaba ante ese desconocido, a fin de cuentas un hombre más, perdido entre los cortesanos. Diré más: yo no tenía nada que ver con ese sonrojo, cuyo origen era el mismo que el de ese conocimiento que me había invadido en la entrada del salón, cuando pisé por primera vez el suelo traslúcido. El sonrojo parecía formar parte de la etiqueta, de lo que se requería, como el abanico, el miriñaque, los topacios y peinados. Por eso, para neutralizar el sonrojo, para contrarrestarlo, para ahuyentar las falsas conclusiones, sonreí. No fue una sonrisa cómplice sino agresiva que explotaba el límite entre la alegría y el desprecio. Luego él rompió a reír quedamente, una risa callada, introvertida. Era como la risa de un niño a quien le han prohibido reír y por eso mismo no puede contenerse. Esa risa lo rejuveneció de golpe.
— Si me das un momento — dijo, repentinamente serio, como si un nuevo pensamiento lo hubiera aplacado—, podría encontrar una respuesta digna de tus palabras, es decir, una frase ingeniosa. Pero en general las buenas ideas sólo se me ocurren después.
—¿Tan pobre es tu inventiva? — pregunté, concentrando mi voluntad en mi cara y mis orejas, pues ese sonrojo persistente había empezado a enfadarme, constituía una intrusión en mi libertad que formaba parte — advertí— del mismo propósito con que el rey me había entregado a mi destino—. Tal vez debería añadir: «¿Esto es inevitable?» Y responderías que sí, que es inevitable ante una belleza cuya perfección parece confirmar la existencia de lo Absoluto. Luego dos acordes de la orquesta, y ambos recobramos la compostura y con gran delicadeza damos a la conversación un tono más cortesano. Sin embargo, como pareces incómodo en ese terreno, tal vez sea mejor que no nos dediquemos a las agudezas…
Me temió al oír esas palabras, y no supo qué decir. La solemnidad le enturbiaba los ojos. Era como si estuviéramos en medio de una tormenta, entre la iglesia y el bosque, o en un lugar desierto.
—¿Quién eres? — preguntó envaradamente. Ahora no había en él la menor huella de frivolidad ni histrionismo, sólo me temía.
Yo no tenía miedo de él, en absoluto, aunque en realidad debía haberme alarmado, pues sentía su cara, su piel porosa, las cejas hirsutas y rebeldes, las amplias curvas de las orejas, entrelazándose en mi interior con mis expectativas hasta ahora ocultas, como si hubiera llevado dentro de mí su negativo sin revelar y él acabara de encajar en la imagen. Pero si él era mi castigo, no tenía miedo. Ni de él ni de mí, pero me estremecí ante la fuerza interna e inmóvil de esa conexión. No me estremecí como una persona, sino como un reloj, cuando ambas manecillas se disponen a dar la hora pero aún guarda silencio. Nadie pudo observar ese estremecimiento.
— Ya te lo diré —le respondí con calma. Sonreí. Una sonrisa tenue y lánguida, como las que se ofrecen a los débiles y enfermos, y abrí el abanico—. Quisiera una copa de vino. ¿Y tú?
Asintió, tratando de adaptarse a este estilo, tan extraño para él, tan poco adecuado, un estorbo, y desde allí caminamos por el piso cubierto de perladas guirnaldas de cera que goteaba del candelabro, a través del humo de las velas, hombro con hombro, Junto a una pared sirvientes blancoperlados servían bebidas.
Esa noche no le conté quién era, pues no deseaba mentirle y no sabía la verdad. La verdad no puede contradecirse a sí misma, y yo era dama de compañía, condesa y huérfana. Todas esas genealogías giraban dentro de mí, cada cual podía cobrar sustancia si yo la admitía, ahora comprendía que la verdad sería determinada por mi elección y mi capricho. Declarara lo que declarase, las imágenes no mencionadas se disiparían, pero titubeé entre estas posibilidades, pues en ellas parecía acechar algún subterfugio de la memoria. ¿Tal vez era otra amnésica trastornada que había huido de las atenciones de sus preocupados parientes? Mientras hablaba con él, pensé que si yo era una demente todo terminaría bien. De la locura es posible librarse, como de un sueño. En ambos casos había esperanza.
Cuando en las horas tardías — y él nunca se apartó de mi lado— pasamos un instante junto a Su Majestad, antes que él decidiera retirarse a sus aposentos, noté que el rey ni siquiera se dignaba mirar en nuestra dirección, y fue un descubrimiento terrible. Pues él ni siquiera observó mi conducta junto a Arrodes. Parecía innecesario, como si él supiera sin ninguna duda que podía confiar en mí totalmente, tal como se confía plenamente en asesinos a sueldo, que luchan mientras conservan el aliento, pues su destino está en manos de quien los envió. La indiferencia del rey, en cambio, debió ahuyentar mis sospechas; si él no miraba hacia mí, yo no significaba nada para él. No obstante, mi insistente sensación de persecución movió la balanza a favor de la locura. Por lo tanto reí como una loca de belleza angélica, brindando por Arrodes, a quien el rey despreciaba más que a nadie, aunque había jurado a su madre moribunda que si algo le ocurría a ese hombre sabio sería por su propia decisión. Ignoro si alguien me lo contó mientras bailaba o si lo supe por mis propios medios, pues la noche fue larga y ruidosa, la numerosa multitud nos separaba a menudo. Aun así, seguíamos encontrándonos por casualidad, como si todos los presentes formaran parte de la misma conspiración: obviamente era una ilusión, pues no podíamos estar rodeados por una hueste bailarina de muñecos mecánicos. Hablé con viejos, con mujeres jóvenes que envidiaban mi belleza, y discerní innúmeros matices de la estupidez, bonachones y maliciosos, y manejé con tal facilidad a esos inútiles carcamales y a esas afectadas damiselas que sentí lástima de ellos. Yo era el ingenio personificado, sagaz y llena de agudeza, mis ojos se encendían con la rapidez deslumbrante de mis palabras. En mi creciente ansiedad de buena gana habría hecho el papel de tonta por salvar a Arrodes, pero eso era lo único que no podía conseguir. Lamentablemente, mi versatilidad no llegaba a tanto. ¿Estaba pues mi inteligencia (e inteligencia significaba integridad) sujeta a alguna mentira? Me sumí en tales reflexiones mientras bailaba siguiendo las vueltas del minué. Arrodes, que no bailaba, me observaba desde lejos, negro y esbelto contra el brocado púrpura con los leones coronados. El rey se fue, y poco después nos despedimos. No le permití decir nada ni preguntar nada. Él lo intentó y palideció, oyéndome repetir «No», primero con los labios, luego sólo con el abanico plegado. Salí, sin tener la menor idea de dónde vivía, de dónde había venido, hacia dónde volvería los ojos. Sólo sabía que esas cosas no estaban en mí. Me esforcé, pero en vano. ¿Cómo explicarlo? Todos saben que es imposible hacer girar los ojos para que la pupila mire dentro del cráneo. Le permití acompañarme hasta la puerta del palacio. En el parque del castillo más allá del círculo de cuencos de brea que ardían continuamente como tallados en carbón, en el aire frío y distante, se oyó una risa inhumana; una perlada imitación de las fuentes de los maestros del Suro, o bien las estatuas parlantes suspendidas como fantasmas lechosos sobre los canteros. Los ruiseñores reales cantaban también, aunque nadie escuchaba. Cerca del invernáculo uno de ellos se recortaba contra el disco de la luna, grande y oscuro en la rama… ¡una pose perfecta! La grava crujía bajo nuestros pies, y las puntas doradas de las verjas sobresalían en el follaje húmedo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La máscara»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La máscara» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La máscara» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.