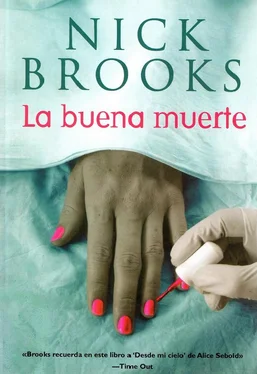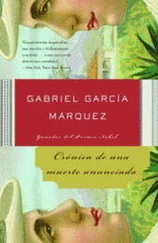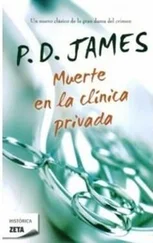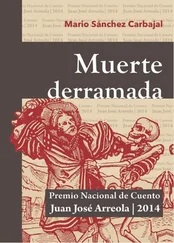Había innumerables habitaciones en alquiler que visitar, algunas de ellas poco más que armarios provistos de colchones húmedos y olor a moho. Madden se daba cuenta de que había sido en cierto modo un iluso al ir a ver primero las más baratas. Había cometido, en ese sentido, un error de cálculo, y perdido las habitaciones algo más caras en favor de estudiantes más avispados. La cosa, sin embargo, no tenía remedio. Él nunca había vivido fuera de casa. Aun así, los sitios más baratos lo habían llenado de espanto. Aquellas habitaciones no eran lugares donde se pudiera vivir. Nadie podía conseguir algo parecido a una vida en tales condiciones; podía, en cambio, contraer la tuberculosis, quizá, o una neumonía bronquial, e incluso cabía dentro de lo posible que padeciera diarrea o sarna. Madden no dudaba de que pudiera conseguirse una muerte bastante rápida si no se discriminaba, como era debido, con respecto a la higiene nutricional básica o el control de plagas. Creía firmemente que había nuevas cepas de enfermedades tropicales adaptadas al frío que podían florecer alegremente en tales pudrideros. Costaba creer que los señores y señoras de aquellas fincas tuvieran la desfachatez de ofrecerlas públicamente sin temor a la ley.
Al cabo de un tiempo, Madden comenzó a leer los anuncios de los escaparates con más atención. No obstante, seguía encontrando tales habitaciones con frecuencia alarmante, a pesar del número creciente de cautelas y cálculos que aplicaba a cada anuncio que veía, el primero de ellos, el monto del alquiler.
Ignoraba, en realidad, por qué se molestaba en seguir aquella norma, dado que no tenía empleo ni medios para pagar nada hasta que encontrara uno, pero se hacía ilusiones de que tendría más suerte con el trabajo que con el alojamiento. Y así resultó ser. Una tarde con Rose (casta de nuevo, puesto que así lo quería Dios) le dio mejores ideas respecto a esa cuestión. La Colville estaba descartada, le dijo ella.
– ¿Una acerería? ¿Tú? ¡Te morirías! -Se rió cáusticamente, sin molestarse siquiera en disimular su desprecio.
– Mi padre trabaja allí… -dijo él-. Si él puede, yo también. -Ni siquiera a él lo convencía aquel razonamiento-. Dice que así me endurecería.
– ¿Endurecerte? ¿Y tú te lo crees?
– Um. Él se endureció, ¿por qué no iba a endurecerme yo?
– ¿Tú estás acostumbrado al ejercicio físico, Madden? -Estaban sentados en una cafetería, bebiendo un café aguado, y ella lo miraba boquiabierta por encima de sus brazos cruzados. Madden se preguntaba si iba a dejarle. Confiaba en que no: casi le gustaba tener a alguien con quien hablar, aunque nunca hablaran de nada que le interesara. De haber sido sincero consigo mismo, habría dicho que Rose era su primera amiga de verdad, descontando a Gaskell, de quien no estaba seguro y al que temía por razones difíciles de concretar. Gaskell parecía ocupar buena parte de sus pensamientos. Había ciertas imágenes que asaltaban de pronto su cabeza: llamas, el cine ardiendo, una especie de infierno. Cuerpos que se retorcían, se contorsionaban y se fundían los unos con los otros. Gaskell. Kincaid. Otros. Carmen.
– Puedo acostumbrarme -dijo. Se llevó la taza a la boca y se puso a recoger con el dedo las migas de su galleta esparcidas por la mesa de formica.
– A lo mejor puedes acostumbrarte si lo has hecho toda la vida -contestó Rose. Miraba de vez en cuando la galleta a medio comer del plato de Madden. Éste puso mucho empeño en quitar la guinda confitada de encima de la galleta y en empujarla dándole despreocupadamente toques con los dedos, sin metérsela en la boca. Luego volvió a dejarla en su sitio con mucho cuidado.
– No me gustan mucho las guindas -dijo-. ¿A ti te apetece?
Rose miró más allá de su hombro.
– Ahora que la has sobado con esos dedos de carnicero, no.
– ¿Qué dedos de carnicero? ¿Qué significa eso?
– Nada. Solo eso. Ya sabes.
Madden no lo sabía. ¿Había oído algo Rose que él ignoraba? ¿Le había dicho alguien algo? Cabía dentro de lo posible.
– No, no lo sé -dijo-. No tengo ni idea.
– Pues lo de los cadáveres y todo eso. Ya sabes lo que quiero decir. Me hace pensar en el pobre Gaskell.
– ¿El pobre Gaskell?
– Ya sabes… Por lo de Carmen. Por cómo murió. Me dan escalofríos de pensar en cadáveres y saber que el suyo está por ahí, en alguna mesa, todo frío y con gente clavándole cosas.
Una leve oleada de alivio se abatió sobre él. Esperaba que no se le notara. Aun así, le sorprendió que Rose fuera tan escrupulosa. A fin de cuentas, era enfermera.
– Hace una semana que no toco un cadáver -dijo-. Estamos en vacaciones. No hay fiambres que tocar hasta que empiecen otra vez las clases.
– Es que no me gusta la idea, eso es todo. Es desagradable. No soporto pensar que me toques después de haberlos tocado a ellos.
– Antes no te molestaba -dijo él, malhumorado.
– Antes nunca me tocabas -contestó ella con una mirada tajante.
– Claro que sí. Siempre te estoy tocando.
– Sí, ya -dijo ella, y cogió la guinda de la galleta y la dejó caer con mucha intención en el redondo agujero de su boca-. Me tocas. Sigue repitiéndotelo. Dudo que te toques tú siquiera.
Aquellas conversaciones le daban náuseas. Claro que no se tocaba. Era una idea absurda. ¿Por qué iba a tocarse?
Sintió que un pie descalzo se metía entre sus piernas, bajo la mesa, y notó su calor cuando se apretó contra su bragueta. Intentó apartarse suavemente, pero no podía ir más allá del respaldo del asiento. Rose se fue deslizando poco a poco bajo la mesa, sin importarle quién les viera.
– Y nunca me tocas con eso -dijo mientras masticaba la guinda con la boca abierta, como si fuera un chicle.
Madden le apartó el pie con la pierna y ella volvió a enderezarse en el asiento. Él casi esperaba que empezara a hacer globos. Rose se inclinó hacia delante y dijo:
– ¿Vas a comerte eso o no, dedos de muerto?
Él negó con la cabeza y ella cogió la galleta y se la metió entera en la boca. Se arrepentiría de aquello, pensó Madden. Aquellas galletas eran muy secas. Rose, mientras tanto, masticaba con aire desafiante, la boca cubierta de migajas harinosas y trocitos de azúcar glas.
– Ací que -ceceó-, zi en Coviz no, ¿dónde, endonces?
Él le pasó su café, ya frío.
– Toma -le dijo-. Podemos empezar otra vez cuando hables mi idioma.
Rose bebió y masticó unos instante más y luego se limpió la boca con una servilleta del dispensador metálico.
– Ah -dijo-. Entonces, si en Colville no puede ser, ¿dónde vas a trabajar?
– No tengo ni idea. ¿En el matadero?
– Qué risa. Como si fueras capaz de matar una mosca. No tienes fuerza en las muñecas ni para hacerte una paja.
Él dejó pasar aquel comentario.
– ¿Y en una funeraria? -dijo ella-. Tus dedos de carnicero serían ideales para eso.
– ¿Una funeraria?
– Sí, una funeraria. Estás acostumbrado a manipular cadáveres. ¿Por qué no cobrar por ello? Hasta podría servirte como repaso.
Madden se quedó pensando unos segundos mientras asentía con la cabeza para sí mismo.
– ¿Y bien?
– Una funeraria. Es una idea -dijo-. Sí, desde luego, es una idea… Pero no sé nada del negocio…
Rose suspiró.
– Joder, ¿y qué hay que saber? Metes el cadáver, le limpias el culo y vuelves a sacarlo.
– Seguro que es más que eso… -dijo Madden, y le lanzó una sonrisa de suficiencia con la mayor sagacidad de la que fue capaz.
Ella no hizo caso.
– No mucho más -dijo-. Solo se les da una mano de pintura. Se les pone el traje del domingo. Se charla un poquito con ellos sobre su vida amorosa. Y, si hay algo más, seguro que te las apañas. Anda -añadió-, ve a pedirle la guía al de la barra. Puedes buscar las funerarias, a ver si en alguna necesitan un ayudante.
Читать дальше