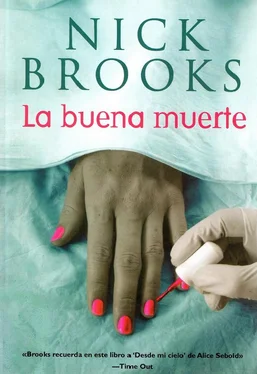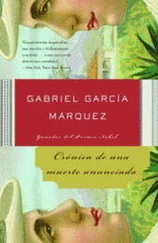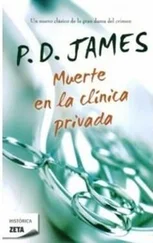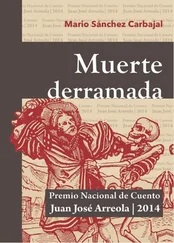– ¿Te refieres a Eugenio?
– Conque ahora los llamas por su nombre, ¿eh? Llevas aquí demasiado tiempo, amigo. Quizá deberías haberte largado antes, como Catherine. La muy zorra.
Madden asintió otra vez con la cabeza y acabó su café. Era muy bueno. Colombiano, o eso decía en el sobrecito vacío. Estaba de rechupete, en su opinión.
– Y, Hugh…
Madden miró a Joe.
– ¿Sí?
– Intenta no meterte en largas discusiones ahí abajo. Te pago para que trabajes, no para que charles. -Sonrió y levantó la taza hacia él.
Madden se sonrojó profundamente y, al cruzar con paso vivo la sala de recepción, camino de las escaleras que llevaban abajo, oyó de pasada una noticia acerca del cadáver del lago. Era preocupante. Claro que siempre estaba apareciendo por ahí gente muerta. Por todas partes.
Esa noche, al llegar a casa, ya tarde, encontró la puerta de la calle abierta, a su mujer, Rose, derrengada en el sofá del cuarto de estar y un fuerte olor a quemado en el pasillo. Tenía pensado decir a Rose: «¿A que no sabes quién se presentó en el trabajo esta mañana?», y aquella perspectiva le hacía sentirse extrañamente animado. Pero todo eso quedó olvidado cuando se hizo cargo de la nueva situación, por la que se desenvolvió como dirigido por algún poder superior. Ésas fueron las palabras que usaría más adelante: como si lo guiara una fuerza invisible, una voz que le decía exactamente qué hacer y dónde ir. Apenas podía expresarlo con palabras: sencillamente, había reaccionado a las circunstancias, se había hecho cargo inmediatamente de lo que importaba y había dejado de lado lo que podía dejarse de lado. ¿No tenía gracia?, le había dicho Rose cuando, ya bastante recuperada, Madden le contó la historia de cómo había acudido en su rescate. ¿No era raro que se hubiera ido derecho a la cocina?
Madden se había encogido de hombros. Solo había querido ver cuál era la causa de aquel olor. Podía haber sido una sartén de patatas al fuego, o la plancha olvidada sobre un montón de camisas. ¿Qué tenía de gracioso?
– Nada -dijo Rose-, solo cómo lo cuentas, nada más.
– ¿El qué?
– Que dejaste de lado lo que podía dejarse de lado.
– No te sigo.
– Te fuiste derecho a la cocina. A ver dónde estaba el fuego. Yo podía estar muerta, pero tú fuiste primero a la cocina.
– No seas tonta, querida -dijo él, y le cogió la mano-. Si hubieras estado muerta, no habría beneficiado a nadie el que encima se quemara la casa.
Rose le había reído la broma con una sonrisa forzada, y él había acariciado el dorso de su mano y le había dado la vuelta para examinar las líneas blanquecinas de la palma. Todavía le sorprendía que tuviera las palmas de las manos tan blancas, siendo de tez tan oscura.
– Supongo que con «nadie» te refieres a ti mismo -dijo, asintiendo para sí misma con la cabeza-. Ni siquiera había fuego, ¿verdad?
Madden emitió un chasquido con la lengua. Había vuelto y la puerta estaba abierta, dijo. De la señora Spivey no había ni rastro. Entró y notó aquel olor. ¿Qué iba a pensar? Se dio cuenta de que ella estaba inconsciente en el sofá. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Y si se había intoxicado por inhalación de humo? Si hubiera acudido en su auxilio, quizá él también hubiera sucumbido. ¿Y dónde estarían entonces? En ninguna parte, ahí estarían.
– Has dicho que no había humo -dijo Rose-. Que solo había un olor. Un olor como si se estuviera quemando una almohada, has dicho.
Pero, al entrar en la cocina, no había visto ninguna almohada ardiendo, ni plancha alguna encendida. Había encontrado dos rebanadas de pan renegrido humeando en el tostador, carbonizadas, como le gustaban a Rose; como él le hubiera prohibido comerlas, de haber estado allí para detenerla. Sabía, no obstante, que la señora Spivey cedía, incapaz de resistirse a las lamentaciones de Rose. Ay, ya nunca le dejaban comer lo que quería, ay, Hugh no le permitía disfrutar de la comida como en los viejos tiempos, decía que lo quemado era cancerígeno, que la mantequilla producía enfermedades coronarias y que en las carnicerías ya no había manitas de cerdo, con lo que a ella le habían gustado siempre unas buenas manitas de cerdo.
– No estaba inconsciente, estaba dormida -dijo Rose. Madden asintió con la cabeza. No había pensado que estuviera inconsciente, pero se abstuvo de mencionárselo a ella. Rose solo pensaría mal de él-. Estaba viendo la tele y me quedé traspuesta -añadió ella.
– He despedido a la señora Spivey -dijo Madden de repente. Rose se acobardó al saberlo, su mirada una mezcla de miedo y zozobra, como si de algún modo fuera culpa cuya lo que estaba ocurriendo. Alegó que la culpa no era de la señora Spivey, sino de ella por haberse quedado dormida; que no volvería a ocurrir, que tendría más cuidado. Pero Madden se limitó a levantar la mano para hacerla callar y ella se calmó de nuevo obedientemente.
– Esa mujer era una incompetente -dijo-. Era negligente y perezosa… -Dejó que las palabras se apagaran y limitó sus acusaciones a aquellas que sabía podían refutarse razonablemente. Rose lo miró.
– Ellen es mi amiga -dijo con sencillez, y bajó los ojos para mirarse las manos unidas sobre el regazo.
A Madden le resultaba muy difícil enfrentarse a aquella actitud. Si a Rose le daba una rabieta, podía hacerla callar levantando una mano o sofocar su alboroto con el silencio. Rose le había dicho una vez que era el hombre más paciente que había conocido nunca, que a veces aquello le daba ganas de arrancarse el pelo, pero que al final se había dado cuenta de que era una virtud, un regalo de Dios. Ése era su mayor talento, decía, su tolerancia ilimitada, su disposición a esperar un poquito más que cualquier persona. Pero Rose se equivocaba: aquello no era paciencia. Él no era más tolerante que ella, simplemente no soportaba delatarse hasta ese punto. Perder los estribos habría sido como verse sorprendido mientras espiaba a un vecino a través de una cortina de rejilla. Casi le resultaba insoportable pensar en semejante apuro.
– Te encontraremos nuevas amigas -dijo, y se levantó del brazo del sofá para acercarse a la ventana. Contempló los tejados. Por encima de los edificios de enfrente se veían las grúas del astillero. Había nacido no lejos de allí; de hecho, había pasado toda su vida en un recinto que seguramente no sobrepasaba los ocho kilómetros cuadrados. Rose también, aunque ella había vivido una temporada en Inglaterra antes de que se conocieran. Hasta esa noche, nunca se le había ocurrido pensar que, con toda probabilidad, moriría también en aquella zona tan estrecha. Más adelante le pareció que la voz que lo había guiado, la fuerza invisible que lo había llevado a la cocina no había sido únicamente el miedo al fuego, a la destrucción de sus propiedades o al repentino fallecimiento de su esposa. Había sido algo más. Era la certeza primigenia de que algún día moriría. El instinto de sobrevivir a toda costa se había apoderado de él. Aquella sobrecogedora certidumbre de la importancia y el orden que se otorgaban instintivamente a las cosas le había causado un leve tambaleo. La vida, la propiedad, la esposa: se sentía como si hubiera vuelto una especie de esquina, como si una corriente escondida que había discurrido siempre justo por debajo de la superficie de su existencia estuviera a punto de arrastrarlo a algún lugar del que ya no podría volver. El que dos rebanadas de pan quemado fueran la causa de semejante agitación le hacía sentirse completamente ridículo.
Se esforzaba por ocultar a Rose aquella falta de templanza. Había sacado el pan del tostador, lo había tirado a la basura y había abierto la ventana, y allí se había detenido a tomar aire a bocanadas como si aquello fuera a salvarle la vida. Varias ideas luchaban por conseguir oxígeno y había tenido que inundarlas con él y dejar que se lo tragaran. Cuando se sintió capaz de apartarse de la ventana, se había derrumbado sobre el linóleo.
Читать дальше