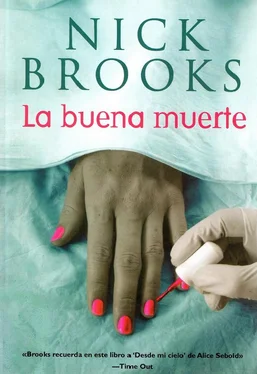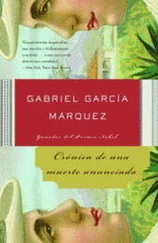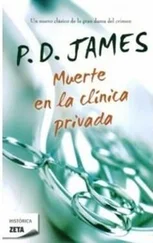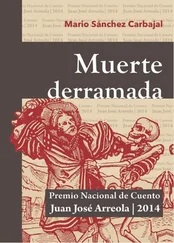– Está muerto.
Madden asintió con la cabeza.
– Sí, bastante. Lo que quiero decir es que puede que verlo le cause una fuerte impresión. Mucha gente quiere ver a sus seres queridos después de su fallecimiento, sea cual sea su estado, y a menudo la experiencia les resulta perturbadora. Y su marido, en particular, no es muy agradable de ver.
– Noooo -dijo Tess-. Era muuuy guapo. Era muuuy bueno.
– Correcto, Tess. Era muy guapo, antes. Pero ahora no.
Madden vio que una lágrima empezaba a brotar por debajo de una de sus lentillas tintadas y aspiró silenciosamente por la nariz. Ella dio otra calada al cigarrillo.
– Sus hijas no me dejarán… -Empezó a sollozar.
– Muy bien, Tess -dijo Madden-. Si desea verlo, debe verlo. -Ella volvió a sonreírle. Una sonrisa preciosa. Tan llena de dientes.
Ella sacudió la ceniza en el hueco de su mano.
– Gracias -dijo-. Usted también es muy bueno.
– Nada de eso -dijo él mientras abría la cortina para ver qué hacía Joe. Seguía al teléfono y había adoptado un tono suplicante tan horrendo que a Madden se le pusieron de punta los pelos de la nuca. Se volvió hacia Tess. Se le pasó por la cabeza que tenía una tez más bien peninsular, con la oscuridad del subcontinente indio al alcance de la mano, una forma de cara más bien tailandesa. Pero no era un experto. Podía haber sido coreana, por lo que él sabía. Estaba seguro, no obstante, de que tenía un nombre que no se deslizaba por la lengua de un occidental con tanta facilidad como «Tess». Pero eso daba igual. No era asunto suyo cómo quisiera llamarse-. Si me acompaña, bajaremos al cuarto frío. Pero… -se volvió y la miró con el ceño fruncido- la advierto de nuevo que puede que esto la impresione.
Tess asintió con la cabeza, pero no dio muestras de desaliento. Él la condujo abajo por las escaleras. Los peldaños estaban adecuadamente enmoquetados y el papel pintado tenía un motivo abstracto y tranquilizador, pensado para aquellas raras ocasiones. El ascensor era un poco (¿cómo decirlo? ¿Industrial? ¿Mecánico?) inhumano para los clientes. Bajaron por las escaleras. Madden la hizo pasar al depósito antes que él. Ella miró a su alrededor y asintió con la cabeza, como si aprobara el modo en que estaba dispuesta la sala.
– Si viene por aquí… -dijo Madden, adelantándose. Se acercó a los cuerpos del rincón. Tess respiró hondo audiblemente y esperó. Madden retiró la sábana. Tess contrajo la cara, asqueada.
– Ya le he dicho que su marido no era muy agradable de ver -dijo Madden-. Se lo advertí.
La esposa de Kincaid asintió con la cabeza, perpleja y pálida a pesar del colorete.
– ¿Qué es esto? Sé que no está tan guapo como antes -dijo-. Pero éste no es mi marido.
– Ah -dijo Madden, atónito. Le había enseñado el cadáver de Eugenio Bustamante.
Había dado por supuesto que estaba casada con el más joven. Qué idiota.
Tess estaba visiblemente impresionada, tenía las manos cruzadas sobre el pecho y la boca abierta.
– ¿Es que quiere que yo también me muera? -gritó, apartando la vista del cadáver-. ¿Quiere que me caiga redonda al suelo? ¡Voy a decírselo a su jefe! ¡Voy a hablar con la ley!
– Le pido disculpas -dijo Madden, y se apresuró a tapar el cuerpo con la sábana de hilo-. Ha sido un malentendido, eso es todo. -Le temblaban las manos: las flexionó varias veces. ¿Había muerto Maisie, entonces? ¿Se había divorciado de Kincaid? ¿Se había cansado de convivir con los sucios secretillos de su marido? Madden tenía la boca seca: necesitaba una copa.
– Por favor, cálmese, señora Kincaid -dijo, sin muchas esperanzas.
– ¡Me calmaré cuando me enseñe a mi marido! ¡No esta… esta cosa!
Madden se rehízo, se acercó a la camilla contigua y puso la mano sobre la sábana que la cubría. Notaba que a ella también le temblaban las manos. Tomó aire.
– Como le decía, le pido disculpas. Por favor, no se altere. Su marido es éste de aquí, señora Kincaid.
Apartó la sábana del rostro de Kincaid y dejó que ella mirara. Parecía sinceramente afectada. Qué extraño. Quizá lo hubiera querido de verdad.
– Parece tan en paz… -dijo-, como si solo estuviera durmiendo.
– En efecto, señora Kincaid. Ahora duerme eternamente. Su marido se ha ganado merecidamente el eterno descanso que nos aguarda a todos.
– ¿Vuelvo a verlo cuando lo maquillen? Esa zorra de su hija no me deja venir al arreglo final.
– Al entierro -puntualizó él.
Ella asintió con la cabeza, irritada, y dijo:
– Sí, ya lo sé. El entierro. Esa zorra de su hija no me deja venir.
Madden aceptó que volviera.
– Bien -dijo ella-. Entonces, vuelvo pronto. Dos días o hablo con la ley. -Madden estuvo a punto de protestar, pero ella iba ya camino de la planta de arriba. Cuando estaba en medio de la escalera, se volvió y dijo-: Que quede bien, señor Madman. Póngalo guapo. No para esa zorra de su hija. Para mí.
Luego se marchó.
– Madden -dijo él sin dirigirse a nadie en particular-. Me llamo Madden.
Fijó su atención en la cabeza de Eugenio Bustamante, que había quedado parcialmente destapada. Un muerto. La cabeza cortada en dos. Una mitad dentro de un recipiente Tupperware. Todo como de costumbre. Seguir adelante.
Un simple malentendido, solo eso. Supuso que Maisie habría dejado a Kincaid hacía mucho tiempo, o tal vez hubiera muerto, claro. En todo caso, Madden no lograba imaginar que Kincaid se hubiera sentido solo alguna vez. No lo bastante como para volver a casarse, a su edad. Dedujo, por la juventud de su nueva esposa, que su boda había sido un acontecimiento reciente. ¿Por qué se había casado, pues? Tenía a sus hijas, a sus muchos amigos y colegas. Tenía la Logia. Y además estaba en situación desahogada. Aquella casona en… ¿dónde era? ¿En Bearsden o en Milngavie? Debía de valer una fortuna. Madden supuso que la heredarían las hijas, junto con todo lo demás. O quizá Tess (cuyo nombre real no era ese, sin duda) hubiera puesto allí sus zarpas. Sí. Sería por eso por lo que la despreciaban las hijas. Pues que le fuera bien. Las hijas de Kincaid también debían de ser ya mayores. ¿Qué era lo que acostumbraba a decir él? Algo sobre la juventud, la belleza de la juventud. ¿O ése era Gaskell?
Apartó la sábana de la cara de Kincaid y la miró. Esperaba algo, no sabía qué exactamente, quizá aquella vieja mirada de desdén, la frente fruncida con aire de censura. Notó humedad alrededor de los ojos. ¿El cuerpo estaba llorando? No. Se sorprendió al descubrir que aquel líquido había caído desde sus ojos sobre la cara del buen doctor. Se lo secó bajo las gafas y le extrañó que las yemas de sus dedos estuvieran tan mojadas. Respiró hondo y se rió de sí mismo.
– Dígame -dijo-, ¿qué tal se está ahí?
¿Dónde?, decía Kincaid. Sus labios se movían, pero sus ojos permanecían firmemente cerrados.
– Ya sabe, al otro lado. En la muerte.
No hay ningún otro lado, muchacho. Ya lo sabe.
– Tiene que haberlo. -Madden rió-. Me está usted hablando desde allí.
Se equivoca, señor Madden. Nadie le está hablando desde ninguna parte. Está usted hablando consigo mismo. Mala señal, esa.
– Entonces, ¿qué me aconseja, doctor? No sé a qué enfermedad atribuir estos síntomas en concreto. -Madden se reía para sus adentros con los brazos cruzados sobre el pecho. Aquello era muy gracioso.
Le aconsejo que se sirva un trago y se dé el día libre. Y deje de hablar con los muertos. Son unos conversadores pésimos.
Madden suspiró y volvió a enjugarse los ojos.
– ¿Peores que los testigos de Jehová? -dijo, casi retorciéndose de risa. Los labios del doctor volvieron a moverse.
Mucho peores. Verá, no tienen sentido del humor. Y eso es fatal para la conversación.
Читать дальше