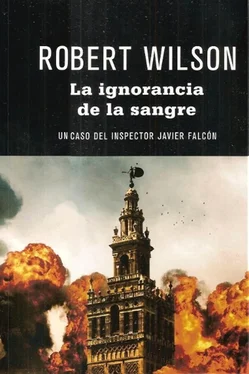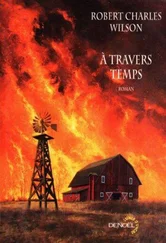– Voy a inspeccionar los discos. Ya he revisado más de la mitad-dijo el cubano-. Cuando esté satisfecho, haré una llamada y el señor Donstov vendrá a recogerles. En ese momento usted podrá ver a su hijo antes de que se lo lleve el señor Donstov. Su hijo se quedará con él hasta que usted cumpla el resto del trato. ¿De acuerdo?
Falcón y Consuelo se miraron. Con la cabeza, aunque sin el menor movimiento, Consuelo le dijo que no estaba tan de acuerdo. Todo esto iba muy, muy mal. El cubano levantó los ojos de la pantalla. Sabía lo que tenía entre manos. Había estado anteriormente en situaciones similares. Sabía que no había nada que un ser humano intuyese mejor que la aproximación de su propia muerte. Sabía cómo se mataba en las guerras civiles de todo el mundo; a veces se mataban los vecinos del mismo pueblo, aunque se conocían y conocían a sus familias desde pequeños. Lo que hacían era acorralarlos, en rediles y, de ese modo, rebajaban su humanidad, los convertían en poco más que ovejas camino del matadero. El cubano vio que Falcón captaba también la idea, pues había estado observando a los rusos, intentando comprenderlos, entender qué estaban haciendo allí. Entonces Falcón comprendió el sentido de la separación; la distancia era para que los matarifes no oliesen la dulzura de su humanidad y el animal no presintiese la cercanía del machete.
– ¿Por qué hace esto? -preguntó Falcón.
– ¿Qué?
– No me haga decirlo.
– Tranquilo, inspector jefe. Todo va a salir bien -dijo el cubano, perezosamente, como si hablase desde una hamaca.
Hizo una llamada por el móvil, habló en ruso.
– ¿Conocía a Marisa Moreno? -preguntó Falcón.
El cubano se encogió de hombros. Colgó el teléfono. Hizo señas a los rusos, empezó a meter los discos en las cajas, cerrando el portátil. Un duro día en la oficina y ahora venía la molestia final.
– ¿Y el dinero? -dijo Falcón-. ¿No quieren el dinero?
– Eso va a ser demasiado complicado ahora -dijo el cubano.
– ¿Y los discos protegidos con los datos cifrados? -preguntó, mientras iban a por él.
– No tenemos medios para descifrar ese código -dijo el cubano.
Dos rusos, uno por cada lado, cogieron a Falcón y lo sacaron a la oscuridad exterior. Consuelo corrió a la puerta donde tenían a Darío sedado. Uno de los rusos la agarró por la cintura, la levantó del suelo por la fuerza, la giró en el aire y la acercó a su pecho. El otro la agarró por las piernas inquietas y la sacaron de la casa.
Rodearon la casa. Sacaron las linternas. No había luna. La oscuridad tenía una densidad tan palpable que sorprendió a Falcón sucumbiendo a cada uno de sus pasos renqueantes. Olía a agua en la brisa. Estaban cerca del lago. Las linternas iluminaban el suelo y ocasionalmente apuntaban al frente sobre dos montículos de tierra recién apilada al borde de la hierba alta. No podía creer que esto le estuviera pasando a él… a ellos. ¿Cómo podía él, con toda su experiencia, haber permitido semejante locura?
La fosa era profunda. La excavadora del granero. Absurdamente, todo cobraba un sentido convincente ahora. ¿Qué se puede hacer con esa clase de brillante conocimiento retrospectivo? Lo colocaron junto al borde más lejano, luego le dieron la vuelta para que estuviera de espaldas al lago y mirando hacia la alquería baja. Los otros rusos llegaron con Consuelo, ahora pasiva. La pusieron de pie y la colocaron junto a él. Él le agarró la mano, la entrelazó con la suya, la besó.
– Lo siento, Consuelo -dijo, ya resignado.
– Soy yo quien debería sentirlo -repuso ella-. Me impliqué demasiado en el juego.
– No puedo creer que yo haya permitido esto.
– Ni siquiera conseguí ver a Darío -dijo, mientras su angustia la debilitaba-. ¿Qué van a hacer con él ahora? ¿Qué han hecho con mi pobre y dulce niñito?
Él la besó, un beso a tientas, algo torpe, pero que plantó su forma en la de ella y la de ella en él. Los rusos los separaron, los arrodillaron al borde de la fosa. Tenían las manos todavía entrelazadas. Los dos hombres que habían llevado a Consuelo a la fosa ya estaban otra vez en la casa. La linterna restante cayó al suelo, donde su luz apuntaba hacia la fosa, iluminando el suelo oscuro y húmedo por la proximidad del lago. Amartillaron las pistolas. Unas manos pesadas les apuntaron a la coronilla. Ellos se apretaron las manos hasta que crujieron los huesos. Un búho ululó. Su pareja respondió con una risita ahogada. ¿Era el último sonido de esta vida? No, hubo sólo uno más.
Granja de las Once Higueras. Martes, 19 de septiembre de 2006, 04.47
Los disparos, dos ruidos sordos, simultáneos. Cayeron hacia delante, primero Consuelo y luego Falcón, pues el equilibrio al borde del hoyo era muy precario para evitarlo. Su renuencia les dio una ligera ventaja sobre los rusos, que no tenían elección. Se desplomaron como dos reses, golpeándose las rodillas con la espalda de sus antiguas víctimas, camino de la tumba. La luz de la linterna todavía se proyectaba a través del agujero oscuro e iluminaba las negras heridas abiertas en la cabeza de los dos hombres, que habían caído de bruces en la fosa. Consuelo, atrapada bajo las piernas del ruso inerte, forcejeaba y gimoteaba de pánico. Un hombre aterrizó a sus pies. Tenía la cara cubierta de pintura oscura y su uniforme de camuflaje sólo era visible a la luz de la linterna. Levantó las extremidades fláccidas de los verdugos para apartarlas, de manera que Falcón y Consuelo pudieran salir rodando. El hombre comprobó si había pulso en el cuello de los rusos muertos.
– ¿Cuántos hay dentro? -preguntó, en español con mucho acento.
– Dos rusos y un cubano -dijo Falcón.
– Quédense aquí… en el agujero -dijo, mientras salía de la fosa.
Pasaron corriendo otros hombres. Era imposible saber cuántos. Todo estaba demasiado oscuro. Uno tiró la linterna a la fosa de una patada. En silencio, Falcón acercó a Consuelo hacia su cuerpo. Se sentó de espaldas a la pared de la fosa. Ella se agachó entre sus piernas, mientras él la rodeaba con los brazos. El olor a tierra era tan denso como el chocolate, dulce como la vida. No oían nada. Esperaron. Las estrellas emitían su luz antigua e incierta. El olor del lago llenaba el agujero con la promesa de nuevos días. Él le besó la mano, perfume y tierra. Los nudillos de Consuelo se retorcieron en sus labios.
Una fuerte explosión. Consuelo se sobresaltó, dejó caer la cabeza sobre las rodillas levantadas. Disparos ahogados. Silencio. Al cabo de un rato, se encendió un motor. La excavadora en el pajar. Dio marcha atrás para salir. Los faros iluminaron la noche al otro lado de la alquería. El motor de la excavadora avanzaba con gruñidos y pedorretas. Se detuvo un minuto o dos, luego continuó lentamente. Los rayos de luz giraron, se asentaron sobre la fosa y se aproximaron, cada vez más cerca. Falcón se levantó. Se acercó la silueta de un hombre que caminaba delante de la excavadora.
– No hay peligro ahora -dijo una voz.
Una mano descendió hacia el interior de la fosa. Falcón levantó a Consuelo hacia la mano y la auparon. Ella se echó a correr de inmediato. La mano volvió a bajar. Falcón subió por la pared de tierra de la fosa y salió. Se apartó a un lado mientras la excavadora se abalanzaba. Consuelo se había caído veinte metros más adelante. La excavadora volcó su pala y dos cadáveres cayeron a la fosa encima de los rusos inertes. Consuelo se levantó y siguió corriendo. El hombre gritó una orden en ruso. Dos hombres salieron de detrás de la alquería, la cogieron, la sostuvieron allí. Ella forcejeó, pero no parecía que le quedasen muchas fuerzas.
El hombre se volvió hacia él, con la cara pintada irreal bajo la luz intensa de la excavadora.
Читать дальше