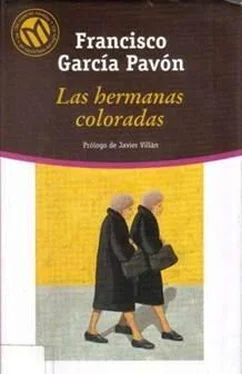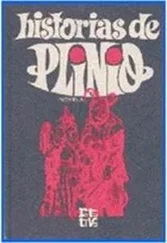– Buena pieza. No sé qué dirán en la Dirección. De todas formas, muchas gracias.
Los ruidos de golpes y pasos se oían cerca. Por fin llegaron a la puerta de la bodeguilla. Plinio se asomó. Se veía que probaban llaves maestras. Las Peláez también se acercaron a él y observaban con infantil curiosidad. Luego de unos segundos se oyó chirriar la cerradura.
El primero en entrar fue un agente delgadillo con las ganzúas en la mano. Luego Jiménez con su barriga. En seguida don Lotario, Luis Torres, Jacinto y Velasquete con sus ojos tiernos… Y el último, con un trozo de queso entre los labios, el Faraón.
– El alguacil alguacilado -dijo éste sin dejar de comer-. Pues sí que está buena la Justicia… Si no llega a ser por nosotros aquí te quedas hasta el triunfo de las izquierdas.
Todos contemplaban a Plinio y a las Peláez con cierta curiosidad, menos el Faraón que comía y seguía diciendo gracias.
– Anda mamón, ahora nos pagas unos chocolates en San Ginés, que llevo sin tomar nada caliente desde los galianos del Mesón del Mosto -dijo Plinio.
– Eso está hecho, que esperándote, esperándote, y luego con el rescate, tampoco hemos cenado.
– Andando -ordenó Jiménez con cara de sueño.
Las Peláez iban entre todos, muy cogiditas del brazo, sin duda un poco avergonzadas de verse solas entre tantos hombres a aquellas horas de la noche.
El chalet de la Barona estaba envuelto de tinieblas. El resplandor de las luces más vecinas quedaba lejos. Hacía fresco.
El agente delgado ató con cadena y candado la verja del jardín de Villa Esperanza.
Subieron en los coches de la policía un poco apretados. Arrancaron hacia Madrid.
– Otro caso en el bote, Manuel -dijo el Faraón engulléndose un cacho de queso de los que cogió al vuelo en la bodeguilla.
– Sí señor. Tú lo has dicho.
– El que puede triunfa y el que no a rascarse el sebo.
Llegaron a la plaza. Plinio le echó tal vez el último vistazo de su vida. Volvió a recordar a la huevera del moflo alto, la verbena de San Pedro y a él mismo cuando soldado, sentado en la desaparecida barbacana… Y con aire de resignación encendió un celta y miró al frente para sacudirse nostalgias de la juventud perdida… «Mañana me tengo que encargar el traje en casa de Simancas.»
– Yo no quisiera denunciar a estas gentes, Manuel -dijo María-. ¿Podrá ser?
– Ya veremos qué se puede hacer. Usted tranquila.
Y apoyando la nuca en el respaldo del asiento, por primera vez desde la escena en el Casino de Madrid, sintió contento con la vida.
Madrid-Benicásim, verano de 1969

***