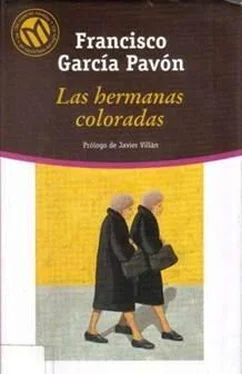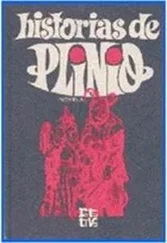Miraba ahora la estantería de Puchades. Libros y más libros. Libros almacenados durante treinta años con el dinero de doña María de los Remedios. La mayor parte de autores extranjeros que a Plinio no le sonaban. Rimeros de revistas españolas y de fuera. Carpetas con recortes de periódicos. Todo manoseado. La cama turca. Cuántas horas habría pasado Puchades tumbado en aquella cama leyendo, pensando, enloqueciendo durante treinta interminables, imposiblemente interminables años, asistido por la Barona tremenda, caldosa, sonrosada, carnal, viuda sola, en la misma flor de sus pechos y del jardín de su vientre. Cuántas noches y tardes y mañanas durante treinta años de reloj, pensando lo que fue y pudo haber sido, ignorando de verdad lo que pasaba, oyendo en la radio músicas alegres, inexplicables; como si no hubiera pasado nada, estuviera todo perfecto y él tomando cerveza en una terraza de la Gran Vía… Treinta años, señor, treinta años de nacidos y de muertos, treinta años de noches en aquella habitación leyendo revistas y esperando siempre el cuerpo lechón de dona María de los Remedios del Barón, menopáusica, enrojeciente, resudante repechona, remuslona, repapona, con su leve bigotillo rubio orlado de gotitas líquidas y los ojos como callejones oscuros de treinta años largos…
Eran las doce. María, dormía sobre la cama. Alicia, de bruces sobre la mesa, dormía o hacía que dormía. Plinio desvió uno de sus innumerables paseos por la habitación y se acercó a la cama de María. Una manta le cubría más de medio cuerpo. Su pelo rojizo con interlíneas canas se esparcía sobre la almohada. Estaba boca arriba. Los ojos pequeños, cerrados. La boca entreabierta dejando ver los dientes menudos. Sus arruguitas, la tez vinosa. De cuando en cuando hacía un guiño nervioso. Respiraba a compás. Alguna vez, un roce de ronquido. El atractivo que pudo tener de joven se lo tragó la parca. Quedaba una monería desecada. Una monería arrugadita, con todo pequeño, sin jugos, con gracia de caricatura, o de muñeca sucia. Plinio sintió una enorme ternura. Le hubiera gustado besarla en la frente. Se imaginaba la estampa de él a los veinte años frente a la de ahora. «El tiempo que se le fue a ella, la frescura y los caldos de la vida, se le fueron a él. Eran isócronos en el ir muriendo. Doña María de los Remedios era de otro tiempo más nuevo; su muriendo, su ir secándose, iban zagueros. Le faltaban catorce o más años para estar en el grado de desecación de María. Posiblemente Puchades le hubiera gustado más el modo y la convivencia con las hermanas coloradas, pero aquellos años de diferencia, seguro que fueron decisivos. Además, quién sabe qué poderes, qué enrarecidos hábitos, qué sumisión mental y biológica lo habían amartillado para siempre a aquella mujer tan bien graduada de pasión y de saber camino. Con las hermanas coloradas, con María concretamente, sólo le unía un delgado recuerdo de celuloide con los ojos brillantes de los años treinta. Las hermanas eran seres pasivos, pegadas a la superficie de las cosas, de sus pequeñitos recuerdos y afectos, seres epidérmicos, sin volcanes de muerte y de espasmo. Seres, objetos menudicos que van y vienen en pequeño círculo. Seres sin infierno. Puchades no podía salir ya de su dolor de treinta años, de su deformación de prisionero. No podía reinar. No podía pasar las tardes interminables en Augusto Figueroa con dos mujercillas rugosas sin infierno. Le era preciso continuar en la cárcel que estrenó en 1939. Ya no valía para libre.
A la una, Plinio, con una mano en la mejilla se quedó un poco traspuesto. Soñaba con galianos con liebre pelirroja cuando creyó oír algo. Se despabiló, restregó los ojos, y abrió el ventanillo. Se oían rumores, golpes lejanos, como en otro barrio. Encendió también las luces del dormitorio de las dos camas de hierro y de la bodeguilla; abrió los ventanos correspondientes. Era la única señal que podía dar de que en la casa había alguien. Voces, pasos y ruidos llegaban de manera muy irregular. A veces dejaban de oírse del todo, de pronto arreciaban. «Debe ser según el aire», pensó Plinio. Alicia se restregó los ojos y lo miró inexpresiva:
– ¿Ya?
– Parece.
Plinio seguía oteando y a la escucha. Ahora se oían como si diesen golpes en algo metálico y lejano.
Alicia se componía el pelo ante un espejito que había sobre el estante de los libros, junto a una foto de los padres de Puchades. Luego se acercó a su hermana. Le sudaba la frente. La acarició con ternura y lástima. María abrió los ojos y miró a Alicia con ausencia. Tenía rojos los párpados y los labios secos. Permaneció un ratito así, sin comprender ni decir. Plinio las observaba desde su sitio.
– Anda, Marta, guapa, levántate, parece que ya están ahí.
María se incorporó maquinalmente. Se sentó en el borde de la cama y pasó las manos por la cara con energía.
Plinio, para contrapesar su lástima, las recordó jovenallas, en la glorieta del pueblo, con sus padres, ante la fuente de Lorencete, tal como aparecían en aquella vieja fotografía que vio en la casa de Augusto Figueroa… «Los padres deben morir jóvenes para no ver en sus hijos, en sus mayores amores, las mismas frustraciones, las mismas angustias, las mismas penas. Hay que dejar a los hijos en la flor. Cuando todavía creen que la vida es como ellos piensan. Cuando nosotros mismos llegamos a pensar que para ellos «puede ser diferente». El que no se realiza espera vagamente realizarse en sus hijos, pero el milagro se da pocas veces. La vida en sociedad, en la sociedad que padecemos, es hierro flojo bajo macho duro, y a la postre todos quedamos forjados con iguales torceduras, como parejos esperpentos, resignados y tristísimos.»
Estaba visto que a nadie se le ocurría dar un rodeo a la casa. Los liberadores venían por lo derecho, por la puerta principal. Seguían los golpes. Aprovechando un silencio Plinio se metió los dedos en la boca y dio uno de aquellos silbidos famosos con los que solía llamar al guardia de puertas desde la puerta del casino de San Fernando. Le salió muy bueno y agudo. Repitió varias veces. Por fin se oyeron pasos por el jardín. Plinio silbó más.
– ¡Manuel… Manuel… Manuel! -no podía fallar. Era don Lotario. No se le despintaba a él un silbido del Jefe.
Plinio pegó la cara a las rejas con la mirada hacia el cardinal de la entrada.
Precedido de la luz de su linterna llegaba con un remedo de paso gimnástico. Junto a él, a grandes zancadas, venía Luis Torres.
Plinio sacó el brazo por la ventana.
– Manuel, Manuel. Coño, ¿estás bien?
– Cansao de esperar.
– ¿De verdad está usted bien, Manuel? -le insistió Luis.
– Sí hombre, sí; a ver si llegáis de una vez.
– A las once y media ya estábamos aquí. Pero venga llamar y nadie abría. Tuvimos que ir a la Dirección General de Seguridad y se ha venido el agente Jiménez y otros guardias con instrumentos para descerrajar.
– ¿Están las hermanas Peláez, Manuel?
– Sí. Para llegar hasta aquí tenéis que atravesar casi toda la casa, un corredor acristalado y al final hay unos escalones que traen a este semisótano.
– Eso está hecho.
– ¿Y doña María de los Remedios? -se interesó Luis.
– Ésa se largó. Ya os contaré. Venga, apresuraos, que perezco por salir de esta prisión.
Las Peláez se habían adecentado en lo posible. Allí estaban, derechas y serias, con sus bolsos en la mano. De pronto Alicia abrió el suyo y sacó la pistola con mucho cuidado.
– Tome, Manuel. Mi padre decía que era muy buena. Tiene incrustaciones de no sé qué. Si la cosa es legal se la regalo por los días malos que le hemos hecho pasar.
Plinio la miró con cuidado y se la guardó en el bolsillo interior de la americana.
Читать дальше