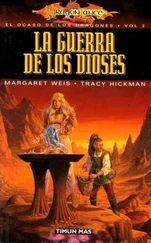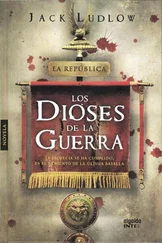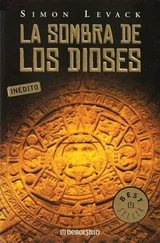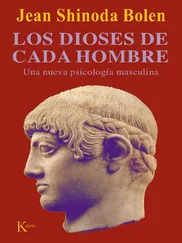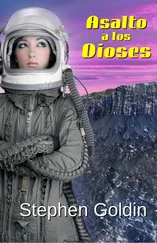Y sin posibilidades de reconstrucción.
Aidé le puso las manos en los hombros. Kratos no tenía ganas de contacto, pero no quería herirla; no, después de todo lo que había hecho esa noche, así que dejó que ella le rodeara la cintura con los brazos y le apoyara la cabeza en la espalda.
– No debes estar resentido con Derguín. No es una emoción digna de alguien grande.
– Cierto. Sólo se resienten los pequeños.
– Pero tú eres grande.
– Podría haberlo sido.
– ¡Lo eres! Eres tah Kratos, señor de la Horda Roja, jefe de los Invictos, brillante vencedor de la batalla de la Roca de Sangre…
– Fue Derguín quien me…
– ¡Calla! Derguín pudo llegar al centro del campamento porque tú habías abierto paso con tu carga al frente de la caballería y a lomos de Amauro. ¡Nadie olvidará tu audaz maniobra!
Kratos se volvió hacia ella.
– Esa audaz maniobra me la sugeriste tú, Aidé.
– ¿Yo? ¿Una joven ingenua que nada sabe de la guerra?
– Tú me dijiste que mi primer plan era demasiado sensato, y que si quería vencer a mi enemigo tendría que clavarle una daga en el corazón.
– Sólo fue una sugerencia. Tú la llevaste a la práctica. Eres tú el general de la Horda, no yo.
Aidé siguió abrazándolo y balanceando las caderas, juguetona. Su sonrisa era ahora pícara, casi burlona, algo que extrañó a Kratos tras el tono solemne de la conversación anterior.
– Quieres decirme algo más, ¿verdad?
– Uh, uh -asintió ella.
– No estoy muy lúcido esta noche, Aidé. Explícate, por favor.
– Cuando me interrumpiste antes, iba a decir que eras el jefe de los Invictos, el brillante vencedor de la batalla de la Roca de Sangre… y el infalible amante de Aidé, la hija de Hairón.
– ¿Infalible? ¿Qué quieres decir?
– Desde que soy mujer, mi cuerpo sigue las órdenes de Taniar. La noche de la celebración, cuando las tres lunas entraron en conjunción…, ya me entiendes.
– Más bien no.
– Debería haber ocurrido algo que no ocurrió.
Kratos empezó a sospechar y se apartó un poco para contemplar mejor el rostro de Aidé.
– Has tenido una falta.
– Creo que está en camino el mejor Tahedorán de la historia. Con la sangre de Hairón el Zemalnit y del gran Kratos May, ¿quién sabe hasta dónde podrá llegar?
Kratos echó cuentas. Apenas había pasado un mes desde la primera vez que Aidé y él hicieron el amor en aquel parque de caza.
– ¿Cómo puedes saber que estás embarazada? No soy médico, pero sé que a veces las mujeres tienen faltas o retrasos sin estar preñadas.
– He recurrido a alguien para cerciorarme.
– ¿Alguna vieja bruja te ha hecho orinar sobre semillas de trigo y cebada?
– Más bien ha sido un joven brujo. Tu amigo Mikhon Tiq. Me ha puesto los dedos aquí. -Aidé tomó la mano de Kratos y la apoyó en su vientre. Él no notó nada distinto-. Y lo ha visto.
– ¿Con los dedos?
– Tú me has contado que los Kalagorinor poseen poderes más allá de la comprensión.
– Sí, te lo he contado.
– Pues Mikhon Tiq me ha dicho que llevo en mi tripa una criatura tan pequeña como un renacuajo, pero que ya tiene ojos y un minúsculo corazón que late.
– ¿Y es niño o niña?
– Demasiado pronto para saberlo, según él. -Aidé le echó los brazos al cuello y le besó en los labios-. Pero algo me dice que será un pequeño Kratos, pelón como tú.
Él se apartó un poco.
– Caramba, yo… No me lo esperaba. Tan pronto…
– Ya te dije que eres un amante infalible.
Una nube cruzó por la frente de Kratos. Ella la interpretó al vuelo.
– No llevo un hijo de Forcas en mi vientre, amor. Ulura me preparaba un brebaje que tomaba todos los días antes de irme a la cama con él. Pero el día que fuimos a cazar juntos no lo bebí, ni volví a beberlo nunca. -Aidé le acarició las mejillas y le rozó las comisuras de los párpados-. Cuando nazca, nuestro bebé tendrá los ojos tan rasgados como tú.
Un bebé. Un hijo. Otro.
Casi sin quererlo, Kratos sonrió. De modo que, cuando uno creía que ya no podía haber cambios en la vida y todo emprendía un declive inexorable, aún se podía crecer. Padre, general de la Horda…
– Tienes razón. -Sus pensamientos saltaron tan veloces que a él mismo lo sorprendieron-. He sido muy injusto con Derguín. No tengo motivos para estar resentido con él. ¡He de pedirle perdón!
En ese momento, oyeron un ruido que los sobresaltó, una mezcla de graznido de cuervo y rugido de león. Ambos rompieron su abrazo y se asomaron a las almenas de la parte norte.
Una sombra enorme pasó volando a unos veinte metros del torreón, tan cerca que el viento provocado por su aleteo les rozó la cara.
– ¡Un terón! -exclamó Aidé, entusiasmada. Una de aquellas bestias aladas había anidado en las rocas de Mígranz durante años. Su desaparición había sido uno de los presagios que movió a la Horda Roja a trasladarse al sur-. ¡Es una buena señal!
Kratos no estaba tan seguro. Había dos figuras humanas a horcajadas sobre la espalda del terón. Una de ellas portaba una luz verde. Supo que era Mikhon Tiq y que el resplandor procedía de las esmeraldas de su bastón, y sospechó que el otro debía de ser Derguín. Ya no le podría pedir perdón. Para cuando se vieran de nuevo, si es que volvían a encontrarse, tal vez ya sería demasiado tarde.
Ahora que se hallaba delante de la presencia que la había invocado a más de mil kilómetros de distancia, la máscara ya no era necesaria. Ziyam la soltó. La careta resbaló por su pierna y se quedó de pie, equilibrada de una forma imposible sobre el vértice que formaba la barbilla, como si en lugar de aire la rodeara una espesa jalea.
En el centro había un cilindro de basalto negro de seis metros de altura. De él provenía la voz, una voz que al salir se quebraba como la luz al atravesar un prisma y se convertía en un coro discordante. Pero Ziyam sabía que sólo había una voluntad detrás. La voluntad que podía dárselo todo, deseos que anhelaba y otros que ni siquiera había concebido hasta entonces.
– Vengo a ti, señor -susurró-. Vengo a ti para cobrar mi recompensa.
llega sueño largos señor despiértame a ti eterna años ah reparación ha sido la hora mi pesadilla mi recomcomcompensa
Las palabras le llegaban en oleadas confusas, y las de la propia Ziyam se mezclaban con las que provenían del cilindro negro. Oyó un desagradable gorgoteo. Al volverse vio que Irundhil, una de las Teburashi, había caído de rodillas para vomitar. Las demás mujeres estaban tan pálidas como ella y algunas se llevaban las manos a la boca para contener las arcadas.
Todo ondulaba a su alrededor. En el barco que las llevó a Narak varias de ellas se habían mareado, y Ziyam misma había sentido naúseas cuando la mar se picaba y la nave empezaba a zarandearse.
Ahora era la cúpula entera la que oscilaba. No como el barco, que se movía como un solo bloque rígido siguiendo el compás de las olas. Aquí era el propio suelo el que parecía formar olas que se contagiaban al aire, como espejismos de calor en la llanura de Malabashi. Se veían y no se veían, pero sobre todo se sentían en el estómago y en los oídos.
– Pídeme lo que quieras, majestad, menos eso.
Ziyam se volvió hacia la jefa de sus Teburashi.
– Acompáñame, Antea.
Reparó entonces en que había oído la respuesta antes de expresar la orden. ¿Y si no lo hubiera hecho, qué habría pasado, si la respuesta ya se la había ofrecido Antea con cara de pavor? Ahora fue Ziyam quien sufrió una arcada, víctima del vértigo temporal. Se tapó la boca para retener en ella aquel flujo ácido y lo volvió a tragar, quemándose la garganta.
Читать дальше