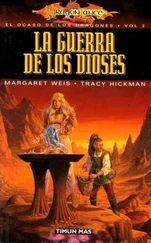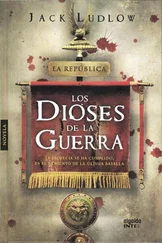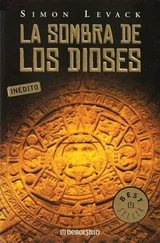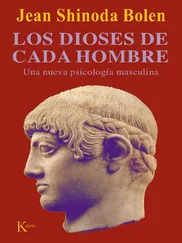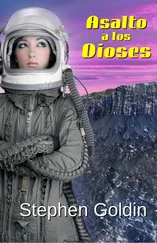– ¡De nuevo con los favores! Escúchame bien: lo único que le apretaré al tuerto ése será el gaznate. El muy bastardo me invitó a su mesa para tenderme una encerrona.
– No debes interpretar la conducta de un borracho como si se tratara de un plan elaborado.
– Sabía que me han robado a Zemal. ¿Cómo diantres se ha enterado?
Eso dejó a Kratos sin palabras durante unos segundos.
– ¿Que se ha enterado? ¿Cómo es posible?
– Ésa es mi pregunta. Contéstame tú. Eres su superior. De las cuatro personas que lo saben, el único que tiene contacto directo con él eres tú.
– ¿Crees que yo me he ido de la lengua? ¿Tan poco me conoces?
– Creía conocerte. Creía que eras mi amigo. Todo eso creía…, pero empiezo a dudarlo. Si uno no puede confiar ni en el gran Kratos May, es que el mundo ya no tiene pies ni cabeza.
Derguín se sentó en el vano entre dos almenas, dando la espalda al vacío, y apoyó la cabeza en las manos. Kratos se quedó mirándolo, dudando si acercarse o no. De pronto sólo parecía un joven desvalido, no el poderoso Zemalnit que destrozó a un demonio invencible.
La Espada de Fuego le viene muy grande. Linar debió darse cuenta. El Kalagorinor había dicho que si Kratos ponía el pie en la isla de Arak para luchar contra Togul Barok, moriría. «Derguín, tal vez no», había añadido.
Cuestión de fortuna. Derguín había tenido mucha suerte. Y era un talento natural para la espada, eso era irrefutable. Pero le faltaba el temple del acero.
Y ahí estaba demostrándolo, agitándose y llorando, presa de sollozos incontenibles.
– Vamos, tah Derguín. Un maestro no debe llorar.
– ¿Por qué? ¿Es que los dioses nos crearon sin lágrimas? -dijo él, levantando la mirada. Los ojos le brillaban y su mano derecha, colgada sobre la rodilla, se sacudía con un temblor incontrolable.
Kratos había visto ese tipo de espasmos en personas que habían recibido una herida en la cabeza y que poco después morían entre convulsiones. ¿Qué le estaba ocurriendo a Derguín?
– No sé si servirá de algo, pero te juro por todos los dioses del Bardaliut que no le he contado a Abatón ni a nadie que Ariel te ha robado la espada. Ni siquiera a Aidé, que comparte mi lecho.
– Quisiera creerlo, quisiera confiar en ti. Pero de algún modo ha tenido que enterarse -dijo Derguín, enjugándose las lágrimas y poniéndose en pie.
De pronto, en aquel estado mercurial en que se movían sus emociones, pasó de gimoteante a retador.
– ¡Y los juramentos por los dioses no me valen! ¡Tu palabra no me sirve de nada! -añadió, apuntándolo con el dedo.
Si había algo de lo que se enorgullecía Kratos era de ser hombre veraz. ¿Cómo se atrevía ese jovenzuelo Ritión a ponerlo en duda? Dio dos zancadas hacia él, y con una mano lo agarró de la casaca y con la otra le retorció el dedo que le estaba señalando.
– ¡No eres quien para dudar de mi palabra! ¡No estás a la altura! – exclamó, dándole un empujón tan fuerte que lo estampó contra una almena. A un nivel inconsciente, se asombró de lo poco que pesaba Derguín. ¿Cuánto habría perdido en esa última semana? ¿Cuatro kilos, cinco? Y ya antes no le sobraban.
Pero aquel pensamiento en parte compasivo quedó apagado por su ira, ahogado como una margarita entre cardos.
Derguín agachó la barbilla como si fuera a embestir y lo miró fijamente.
– ¿Que no estoy a la altura? ¿A la altura del gran Kratos, señor de la Horda Roja, vencedor de los Aifolu?
– ¡Guárdate tus sarcasmos! Sé por dónde vas. -Sí, tú me salvaste de ese demonio, se dijo, pero fue un pensamiento fugaz como un relámpago remoto, apenas la pausa entre dos palabras-. No eres nadie para echarme nada en cara, Derguín.
– ¿Por qué no soy nadie? ¡Dilo! ¡Estás deseando decirlo! -gritó Derguín, con los puños apretados.
– Porque eres el único Zemalnit al que le han quitado la Espada de Fuego. ¡No una, sino dos veces! Eres una… una…
Una vergüenza. Incluso a él le pareció demasiado insultante y se dio la vuelta para no mirar a Derguín.
– ¿Dos veces? ¿Dos veces? -A su espalda, el joven estalló en unas carcajadas agudas, casi histéricas-. ¿Y tú me lo dices?
– Sí. Yo te lo digo -repuso Kratos, sin volverse y apretando los dientes.
– ¡A ti te rompieron tu espada Krima, y yo conseguí que te la reforjaran! Pero ¿de qué te sirvió, si te la rompieron por segunda vez? ¡Tú eres una vergüenza como Tahedorán y una decepción como maestro!
– ¡Allawéeee!
Algún genio benigno frenó el brazo de Kratos justo a tiempo. Durante un instante había visto un chispazo blanco entre sus ojos, cegador como el chasquido de un rayo. Ahora estaba mirando de nuevo a Derguín. La hasha de su espada se había detenido a menos de cinco dedos del cuello del joven. Que ni había intentado apartarse ni había acercado la mano al pomo de su propia arma.
La nuez de Derguín subió y bajó dos veces. Pero no había miedo en sus ojos, sino una extraña determinación.
– A orillas del mar Ignoto te dije: «Eres mi maestro, tah Kratos. Jamás levantaré la espada contra ti, aunque en ello me vaya la vida». Nadie podrá decir que Derguín Gorión no es un hombre de palabra. Pero si tienes una lista de discípulos, bórrame de ella, porque yo ya he dejado de considerarte mi maestro. Puesto que tanto te he decepcionado, quédate con esto.
Derguín se quitó el brazalete de oro cruzado por siete estrías rojas y lo arrojó a los pies de Kratos, que aún no había envainado su espada. Después se dirigió a la trampilla. Cuando el brazalete de Tahedorán dejó de tintinear en el suelo, Derguín ya había desaparecido.
– ¡Maldita sea! -gritó Kratos.
Levantó la espada sobre su cabeza, la puso de plano y descargó un tremendo cintarazo contra la crestería del torreón. Tuvo que repetir el golpe hasta tres veces, pero al fin consiguió quebrar la hoja de acero.
Después se apoyó entre dos almenas. Había empujado a Derguín, que chocó contra la piedra, pero que también podría haberse colado por uno de los huecos y caer al vacío. Y después había desenvainado su espada contra él. ¡Contra el hombre que le había salvado la vida!
– Padre…
Darkos estaba subiendo las escaleras que llevaban al terrado.
– No es un buen momento, hijo. Déjame solo.
Darkos se dio la vuelta, agachando la cabeza, y se dispuso a bajar de nuevo.
He estado trece años sin verlo, pensó Kratos. ¿Cómo podía decirle que no era buen momento?
– Espera, Darkos. Ven. ¿Qué tenías que decirme?
El muchacho se acercó con pasos cortos, frotándose las manos y con la cabeza gacha. No era propio de él, que tendía a llevar la barbilla alta y a mirar a los ojos con cierto descaro.
– Yo… He oído algo de lo que ha pasado, lo siento…
– Con los gritos que hemos dado, se nos debe haber oído hasta en el Bardaliut. Soy yo quien lo lamenta, hijo.
– Tengo que… Tengo que decirte algo.
¿Qué habrás hecho ahora? ¿ Tendré que castigar a alguien más?, pensó Kratos. ¿Por qué le temblaba la voz de aquella manera?
– Habla, Darkos.
Su hijo reparó en el brazalete caído en el suelo. Se agachó, lo recogió y se lo tendió a su padre. Éste hizo un gesto con la mano para que esperara.
– Te he dicho que hables, Darkos.
– Yo… os oí conversar a ti y a tah Derguín hace unos días.
– ¿También estábamos gritando?
– No… Es sólo que estaba cerca… y os escuché… Fue en Nidra, antes de marcharnos.
– Continúa.
– Oí el nombre de Ariel. Estaba preocupado porque no la había vuelto a ver. No debería haberlo hecho, pero…
– Pero pusiste la oreja.
Читать дальше