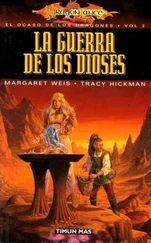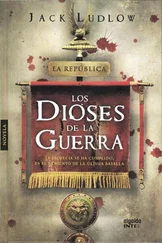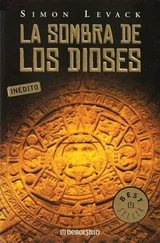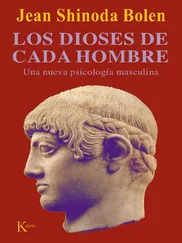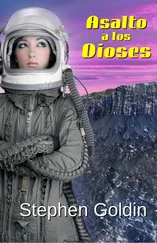Un minuto después, una mano dura como una tenaza lo agarró del codo y tiró de él sin contemplaciones.
– ¡Ven a beber con nosotros!
El general en persona se había levantado a buscarlo. Eran los privilegios y las servidumbres de ser el Zemalnit. De haber sido el Zemalnit, el símbolo, el personaje. ¿Qué pasaría cuando todos se enteraran de que había extraviado la Espada de Fuego? El secreto sólo lo conocía gente de confianza: Mikha, Kratos, Baoyim y Kybes. Pero aunque fuesen mudos como tumbas, eran cuatro personas al corriente. Demasiadas.
No convenía malquistarse con Abatón. Kratos le había hablado de él, definiéndolo como alguien a quien no se le debía dar la espalda. De modo que Derguín se puso en pie y se resignó a aceptar la invitación.
Abatón era diez centímetros más alto que él y tenía el cuerpo de un atleta. Con un parche en el ojo su aspecto habría mejorado bastante, pero debía considerar que la cuenca vacía y atravesada por una cicatriz le otorgaba un aspecto más temible y autoritario. Sin soltar el brazo de Derguín, lo condujo hasta su mesa y lo acomodó a su derecha.
Si quince estaban apretados, con un comensal más los codos y los hombros no hacían más que chocar, y los pies se enredaban por debajo de la mesa y golpeaban patas o espinillas. Abatón se empeñaba en hablarle como si estuviera sordo, acercándose tanto que lo rociaba con su saliva. Derguín sabía que, después de tantas cervezas, su aliento no debía de oler precisamente a rosas, pero el del general lo estaba mareando. Se sumaba el tufo rancio y apelmazado de la ropa transpirada, más el olor grasiento y ya revenido de los restos de un enorme muslo de ave que reposaban en el centro de la mesa. Algunos opinaban que, transcurridos unos días, la carne de los pájaros del terror estaba más sabrosa, como la de las perdices. Pero en ese momento Derguín, con el estómago revuelto, no podía estar de acuerdo.
La conversación era estridente, rápida y a la vez repetitiva, un enjambre de abejas que pasaban zumbando junto a sus oídos. A Derguín le daba vueltas todo y a ratos le parecía que veía moverse los labios de un hombre mientras que la voz de otro le llegaba con retraso o quizá con adelanto.
– ¿Nos enseñas la corona al valor, tah Derguín?
– ¡Qué estupidez! ¿Crees que la lleva encima?
– Yo la llevaría encima hasta para cagar si me la dieran. Pero, claro, yo soy un vulgar soldado, y en la vida me concederán una condecoración como ésa.
– Tú no eres amigo del comandante en jefe. Siempre hay clases.
– Tampoco cargaste tú solo contra esos chiflados de los Glabros.
– ¡Solo no, rodeado de tías en pelotas! ¡Ya me habría gustado estar allí!
– No habrías tenido cojones.
– ¿Cómo que no? Dame una armadura, una espada mágica y un unicornio, y verás cómo cargo contra todos los dioses del Bardaliut si hace falta.
¿Conque ésas tenemos?, pensó Derguín, y contestó al audaz:
– Pues ánimo, que a lo mejor te hará falta.
– ¿Crees que no lo haría? -El soldado, que tenía una barba fosca y salpicada de espuma, lo miró entrecerrando los ojos-. ¿Te burlas de mí?
– ¡Nada más lejos de mi intención!
– Porque yo tuve que cargar a pie contra esos putos demonios de ojos amarillos.
– De ojos amarillos como el mariquita de tu amigo, Zemalnit -intervino
otro.
– Y lo hice con una lanza y una espada mellada, y un peto de cuero al que le faltan la mitad de las escamas. ¿Por qué no me dan a mí el premio al valor?
– Te propondré para él, descuida -replicó Derguín-. Aunque vuestra compañía me es muy grata, creo que voy a irme a dormir.
Trató de levantarse, pero Abatón lo agarró del brazo y lo volvió a sentar, aprovechando que el equilibrio de Derguín era un tanto precario.
– ¡Por favor, Zemalnit, no nos prives de tu compañía! ¿O debería decir ex Zemalnit?
Derguín notó cómo le huía la sangre del rostro. Así que de esto va todo, pensó.
– Ya te he dicho que me voy. Tengo sueño y he bebido más que suficiente. Gracias por tu invitación. Os dejaré pagada otra ronda.
Abatón seguía sin soltarle, y de nuevo le asperjó de babas la mejilla al decirle:
– Cuentan que en Narak también te quitaron la espada. ¿Sabes que eres
el único Zemalnit de la historia que la pierde dos veces?
– No sé de qué estás hablando.
– Los rumores corren, tah Derguín. Sabemos que tu espada ha desaparecido. ¿A quién se la regalaste, a esa zorra pelirroja de las Atagairas?
Sabía que no debería haberse sentado allí. Abatón estaba muy borracho y era de esos tipos que tienen mal vino. O malas intenciones. O ambas cosas a la vez.
Pero no era el único que lo estaba acosando. Los quince hombres del Jauría parecían orbitar y danzar a su alrededor cual lebreles hostigando a su presa. En todos los ojos brillaba el mismo odio.
En Narak le había ocurrido algo similar. Después de dos años allí, Derguín creía que los Narakíes lo admiraban, para descubrir al final que en realidad lo aborrecían. O quizá estaban divididos; pero el odio y la envidia siempre saben gritar en voz más alta que el amor y la admiración.
Recordó la frase de su acusador en el juicio de Narak: «¿Quién se cree que es ese Zemalnit para llevar siempre la espada colgada a la cintura con la vaina hacia atrás, como un Ainari, como si no le importara ensartar a alguien con ella?». Cuando alguien está en tu contra, cualquier detalle, el más nimio, lo interpreta como una muestra de hostilidad o prepotencia.
En cualquier caso, lo mejor era poner pies en polvorosa cuanto antes.
Derguín logró zafarse de la garra del general y volvió a ponerse de pie. Todos en la taberna lo estaban mirando, como si en las otras treinta mesas no hubiese nada interesante de lo que hablar. Cientos de ojos escudriñándolo, cientos de oídos escuchándolo.
Y todos parecían saber que le habían robado la Espada de Fuego.
No puede ser, se dijo. Todos no pueden saberlo. La mezcla del alcohol y la privación de Zemal lo estaban volviendo paranoico.
– Hay gente a la que crees tu amiga y que no es tan de fiar como parece, tah Derguín -insistió Abatón, y volvió a agarrarlo, aunque esta vez no consiguió que se sentara.
– Eso es asunto mío.
– Tú se lo dijiste a Kratos, a tu amigo del alma Kratos. Pero no hay nada que sepa él que no me cuente. ¡Somos uña y carne!
– Me alegro de saberlo.
¿Kratos lo había traicionado? Derguín le había dejado bien claro que no debía contar nada, que incluso podía poner su vida en peligro.
– Quieres irte, ¿verdad, Zemalnit? Pues es lo mejor que puedes hacer. Nosotros somos soldados honrados, soldados de verdad.
– ¡Bien por el general!
– No necesitamos magia para sentirnos más hombres. Combatimos con esto -se aporreó el corazón- y con esto -se apretó los testículos, lo cual, por alguna razón, le hizo soltar un eructo.
– ¡Bien dicho!
– No somos críos de teta a los que quitan de escribanos para regalarles un premio que no se merecen. ¡Kratos sería mil veces mejor Zemalnit que tú!
Derguín bajó la voz, mirando fijamente a los ojos a Abatón. O más bien al ojo. La órbita vacía del otro le resultaba demasiado repugnante.
– Te ruego que me sueltes, general. Esta conversación ha dejado de interesarme hace rato.
– ¡Qué importante es el niñato! -dijo otro de los soldados.
Abatón seguía sin soltarlo. Hacía ya mucho rato que el contacto había pasado de amistoso a molesto, y de molesto a ofensivo.
Con la ira, a Derguín se le estaba despejando la borrachera y casi se había olvidado de los calambres del brazo. Así pues, la ira debía ser algo bueno.
Читать дальше