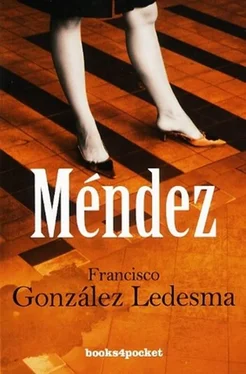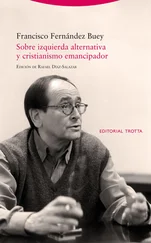– ¿No viene usted a venderme nada? ¿Ni a hacer que apunte mi televisor a un canal satélite de esos de una cuota al mes? Le advierto que no me interesa, porque mi televisor es tan pequeño que cabe en una palangana.
– Ya me gustaría poder venderle algo -dijo Méndez-, pero me temo que mi trabajo es mucho más desagradable. Soy un policía de los barrios bajos, donde vivía usted antes. Me llamo Méndez.
La mujer palideció un momento, pero no hizo ningún gesto de sorpresa. Quizá esperaba esto. Trató de sonreír, aunque no lo consiguió del todo, mientras caía sin fuerzas el brazo que le había impedido el paso a Méndez.
– Me han denunciado… -musitó.
– Sí.
– Pase.
La casa parecía aún más pequeña por dentro que por fuera, lo que ya es decir. Méndez comprendió que había una parte delantera y otra trasera, aunque la puerta fuese común. La única ventana daba a una sala-comedor-cocina-trastero y lugar para pensar en el futuro y en los sueños. Del otro lado, es decir hacia el exterior, daba a una especie de vertedero, a una fachada gris, a un sol que se moría, a una hilera de coches sin pagar, una perspectiva de arbustos muertos, una tribu de perros sin dueño y muy al fondo, perdido en la bruma, un rascacielos como símbolo de la Barcelona capitalista que iba a más, marginando a Susana Guillen y a todas las que iban a menos. Méndez buscó inútilmente con los ojos al gato dueño de la cama.
– ¿Por qué se fue del barrio viejo? -preguntó.
– El alquiler de mi piso estaba subiendo mucho, y eso que era pequeño y sin luz, como todos. Pero el dueño quería que me fuese para poder alojar a una serie de moros, que le pagarían tres veces más.
– Para poder trabajar allí tendré que acabar aprendiendo el árabe -dijo Méndez-. Supongo que este piso de las afueras le sale más barato.
– Sí, de momento.
– ¿Siempre vivió en los barrios viejos?
– No. Fui a parar allí hace treinta años. Antes era criada, o sirvienta, o chacha, o como quiera llamarle, en una casa rica del Paseo de Gracia.
– Hace treinta años…
– ¿Por qué me pregunta todo esto? ¿Qué le importa donde yo haya vivido? ¿Por qué no me dice de una vez que va a detenerme por robo?
– Yo no detengo objetos, sino personas -dijo Méndez-. Creo que antes debo conocerlas un poco, y por eso se lo preguntaba. Pero es verdad: no tiene importancia. Lo esencial es que a usted la ha denunciado la señorita Barrios.
– Una mujer que vale mucho -murmuró Susana Guillen.
Méndez arqueó una ceja, sorprendido.
– No entiendo que la elogie -musitó-. Ella no parecía apreciarla mucho.
– Dice eso porque sí, señor Méndez. Usted no entiende a la señorita Barrios ni creo que la entienda nadie.
– ¿Y qué es lo que hay que entender?
– Su tremendo esfuerzo por llegar arriba. Sus estudios, su tenacidad, su espíritu de mando. Le parecerá fácil, pero no es así: el espíritu de mando no lo tiene todo el mundo.
– Y tanto que no. Yo, por ejemplo, no sé ni en qué consiste.
– Pues ella lo tiene, y ese mérito no se lo quita nadie. Piense que aquello es un avispero donde todo el mundo habla mal de todo el mundo, donde hay chicas que se acuestan con los jefes con tal de subir y luego se las dan de vírgenes. Un sitio donde vas a cambiarte de zapatos y ya te han quitado el puesto.
Respiró casi con ansia y añadió:
– Pero a ella no se lo quita nadie.
– Me extraña que la admire -dijo Méndez- después de tratarla a usted como a un objeto. Por lo menos, esa es la sensación que tengo.
– Cada uno en su trabajo y en su sitio. Yo en el mío, y ella en el suyo.
– Entonces, si usted tanto la admira, ¿por qué la robó?
Hubo un leve temblor en los labios de la mujer. Sus ojos fueron más allá de la ventana, hacia el paisaje de perros solitarios y coches embargados. Luego hundió la cabeza.
– Mire -susurró.
Le tendió a Méndez un resguardo de giro postal.
Era la cantidad exacta que había en el billetero, según la denuncia de la ejecutiva Barrios. El giro había sido impuesto el día anterior. Méndez pestañeó.
– No creo que esto impresione demasiado al juez -dijo.
– Tampoco lo busco. Es que yo no sabía que allí había dinero alguno.
– O sea que el dinero no le interesaba.
– Usted no me puede entender.
Méndez hizo:
– Hum.
Se puso en pie y dio una vuelta por la habitación hecha para guardar los sueños. Un tapetito bordado a mano cubría la mesa camilla. En ella había un televisor tan barato que sólo debía de dar los programas del año anterior. El gato apareció enroscado detrás y dio un zarpazo al aire. Colgadas de la pared, aún se mostraban a la luz de la tarde un par de fotos de boda con unos parientes grises, una iglesia a medio pintar y unos novios sonrientes que se juraban una felicidad eterna comprada a plazos. En la calle, una madre andaluza se puso a cantarle a su bebé un pasodoble de toreros muertos.
– Los ladrones devuelven la cartera y se quedan el dinero -musitó-. Usted hace al revés.
– Repito que no puede entenderme.
– Seguramente no. Oiga, esas fotos de boda son muy antiguas.
– De una hermana mía. Luego se separó.
– Pero no veo ninguna foto de la boda de usted.
– Yo no me he casado. Pero no sé qué importancia puede tener eso.
– Seguramente ninguna importancia. Ninguna. No sé por qué pregunto a veces cosas idiotas, pero me obsesiona el pasado, quizá porque no tengo otra cosa. Ya ve, me hubiera gustado conocer a aquellos viejos señores del Paseo de Gracia. Ya no queda gente de esa que tenga criada de toda la vida.
– Tampoco valía la pena conocerlos. Eran gente como todo el mundo. Muy normal.
– Quizá no tenían ni hijos.
– No al principio. Luego tuvieron uno.
– Que ahora tendría, o tiene, treinta años.
La mujer alzó de pronto la cabeza, mirándole sin entender.
– No sé por qué dice eso.
– Porque ese es el tiempo que ha pasado desde que usted dice que se marchó. Y si llegó a conocer a la niña es porque hace treinta años.
– ¿Y eso qué importa? Me está haciendo unas preguntas que no tienen nada que ver.
Méndez anduvo unos pasos más. No muchos, porque si dabas más de cuatro salías por la ventana. Luego se volvió hacia la mujer.
– Comprendo que usted se canse de oír a un policía fracasado y encima viejo. Por eso, antes de que usted llame a la Brigada Raticida, déjeme hacerle una sola pregunta.
La mujer se encogió de hombros.
– Y a mí qué me importa. Hágala.
– Comprendo que hace treinta años la moral no era la misma -dijo-, y que a una madre soltera y pobre, que además estaba en casa de otros, se le venía el mundo encima. ¿Pero ya lo pensó bien? ¿Por qué dio su niña en adopción a aquel matrimonio? ¿Se lo pidieron ellos?
La mujer le estaba mirando, pero de pronto bajó la cabeza. Durante unos segundos estuvo tan inmóvil, tan sin respirar, que parecía muerta. Luego tendió un brazo y atrajo al gato, para ponerlo en su regazo. Méndez pensó que ella necesitaba al menos alguien que la conociese, alguien que la uniera a su pequeño mundo de todos los días. Luego musitó:
– Si usted me diera el billetero robado, ¿vería en él la foto de una nena el día en que nació? Me admira que una mujer como la importante señorita Barrios conserve un recuerdo así. Pero en cambio usted no lo tenía.
Se apoyó en la pared, bajo la foto de los dos felices esposos separados. Cerró los ojos y musitó:
– Diré a la señorita Barrios que retire la denuncia para evitarse molestias. Ella, tan estupenda, tan triunfante, ¿para qué necesita acudir a un juicio? Incluso el billetero se le puede devolver, retirando la foto. Lo que no le diré es que la readmita a usted. Le será fácil encontrar otro empleo similar: aquel, con un contrato-basura y un régimen de esclavitud, no le conviene. Tampoco a mí me conviene el mío, pero no tengo otra cosa.
Читать дальше