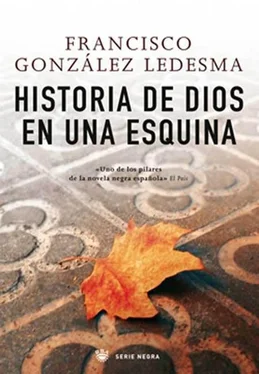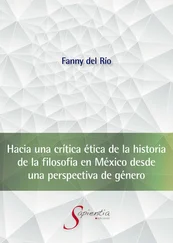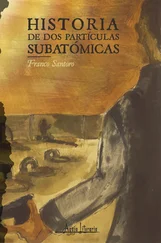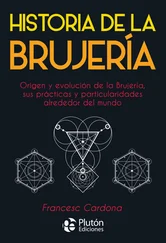– ¿Es también una pregunta razonable?
– Pues claro que lo es. Y sensata. Y prudente.
– Entonces hágala.
– Ceballos tenía orden de seguirme hasta el cementerio, adelantarse y matar a los secuestradores, ¿verdad? De la forma que fuese con el pretexto que fuese pero tenía que hacerlo, ¿no es así?
Besteiro ni siquiera le miró.
Con perfecta indiferencia dijo:
– Era un acto de servicio, aunque fuese realizado en país extranjero Supongo que no verá nada malo en que se haya impedido el pago del rescate.
– Pues claro que no, Besteiro. Sólo que Ceballos no pudo cumplir del todo con su trabajo. No pudo terminar bien la última parte de la orden, que consistía en matarme a mí y llevarse la maleta. Nada tan fácil en aquel último rincón del mundo, donde ni siquiera los cadáveres aparecerían jamás. Pero fue una lástima, ¿sabe? Ceballos no pudo terminar porque alguien me salvó la vida. Ya ve: molestarse en salvarle la vida a un tipo como yo. Qué cosas.
Besteiro le miró ahora.
Unas venillas latían en sus sienes.
La cara se le había puesto roja.
«Debes de estar a treinta de tensión, cabrón», pensó Méndez.
Pero no dijo una palabra.
Fue Besteiro el que musitó, arrastrando las sílabas:
– Sé perfectamente quién le ha salvado, Méndez. Cuando ese tipo vuelva a España, nos ocuparemos de él.
– No volverá, Besteiro. Galán todavía no es un hombre acabado, aunque a veces piense lo contrario. Cuando solucione su problema con la policía egipcia, encontrará trabajo en mil sitios. No necesitará volver.
– ¿Ni siquiera para ver a esa niña a la que tanto se ha ocupado de defender?
– Yo me ocuparé de que la vea.
– ¿Usted, Méndez?
– Ya ve. Hasta un tipo como yo puede verse influido por las cosas que se piensan en el Nilo.
Con la misma mirada vacía vio cómo Besteiro asía con más fuerza la maleta. Cómo encajaba las mandíbulas e iba hacia la puerta.
Antes de que llegara a sujetar el pomo, Méndez susurró:
– Mucha gente se ha movido para tener lo que hay en esa maleta, pero el único beneficiario ha sido usted, Besteiro.
– ¿Yo?
– ¿Qué va a hacer con tanto dinero?
Al ser encajadas con tanta fuerza, las mandíbulas de Besteiro produjeron una especie de chasquido antes de preguntar:
– ¿Me va a denunciar, Méndez? ¿Va a decir que me entrego ese dinero? ¿Y quién lo creería?
– Seguramente nadie.
– Entonces sea razonable, Méndez. Viva como hay que vivir.
– Supongamos que no soy razonable y que no vivo como hay que vivir. Supongamos que lo digo. ¿Qué pasaría?
– Dos cosas -susurró Besteiro sin inmutarse-. La primera ya se la he dicho: nadie le creería. La segunda se la voy a decir ahora: alguien podría matarle, Méndez. Un conductor borracho. Un choricete salido con permiso de la cárcel. Un atracador bien situado en un portal. No sé. Alguien.
Méndez tampoco pestañeó siquiera.
– Supongamos que mi vida no me importa -dijo-. Ni los conductores bebidos, ni los choricetes con permiso ni los atracadores que fuman en los portales. Supongámoslo.
– En este caso suponga usted otra cosa, Méndez.
– ¿Qué?
– Alguien podría matar a la niña.
Méndez recibió de lleno el golpe. Esta vez se le notó. Todo su cuerpo pareció tambalearse un instante, sólo un instante, mientras cerraba los ojos. Pero aun así llegó a ver la sonrisa de Besteiro, una sonrisa ancha, profunda, donde dos dientes de oro brillaban como una verdad oficial.
– Claro que no hay motivo para preocuparse -dijo Besteiro-. Un pacto es un pacto.
– Sí.
– Tranquilo, Méndez.
Abrió y se fue. Desapareció con el dinero, esfumándose por el largo pasillo. Méndez ni se movió.
Tenía la cabeza hundida, los ojos cerrados. De pronto, después de aquel silencio que se lo había tragado todo, oía los mil ruidos del hotel: puertas que se cerraban, pies que salían de los ascensores, coches que se detenían ante la gran entrada decimonónica. Incluso le parecía oír los susurros de los camareros. Oía también algo en el fondo de su cerebro, algo como una música ahogada en cuyas notas estaba Coda la inutilidad de su vida.
Al fin hizo un gesto de decisión, aunque en realidad fue una mueca, Salió de allí. El pasillo, a pesar de todos los rumores que acababa de oír, estaba vacío. Se dirigió a la habitación de Clara Alonso y su hija, la sencilla razón de que necesitaba verlas a las dos. Necesitaba, sobre todo, ver a Olga.
Encontró junto al ascensor a uno de los policías egipcios. Éste le dirigió una mirada indiferente, una mirada que ya parecía cargada de olvido.
– ¿Adonde va usted, señor Méndez? -preguntó.
– A aprender.
– ¿Qué dice? -preguntó el otro en un difícil castellano- ¿A aprender usted después de toda su experiencia? Me han dicho que se ha pasado la vida recorriendo las calles. Que conoce todas las esquinas. Me han dicho que lo sabe todo.
Méndez contestó con voz casi inaudible:
– Todo menos lo que me puede enseñar la mirada de una niña.
Francisco González Ledesma

***