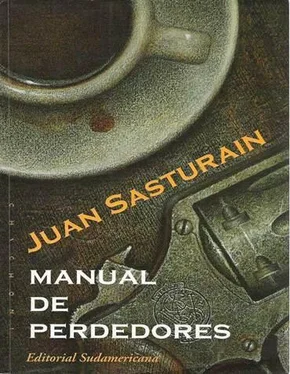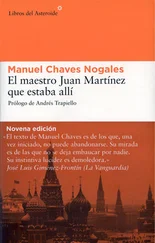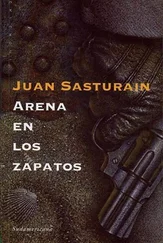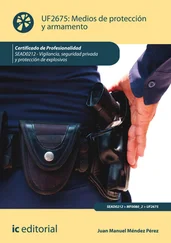Había buscado hielo para aplicarse en los golpes del alma. Ahora dejaba caer los pedazos de hielo en la ginebra que flotaba sobre el mar calmo de la última playa -al fondo, a la derecha, junto a las mesas de billar- de La Academia.
A las dos de la madrugada sabía que ya no iba a ir a la peligrosa y devastada oficina de Avenida de Mayo, que no volvería a Villa Luro hasta que no tuviera algo más que estupor para mostrar. A su alrededor, una fauna conocida, doméstica, lo hacía sentirse en su casa: en su jaula, mejor. El tucumano Saborido estaba contento de verlo.
– ¿Otra ginebra?
– No. Después -metió la mano en el bolsillo y sacó la libreta universitaria que había aparecido donde no debía.
– No entiendo qué significa esto, tucu.
El mozo que atendía a ese pedazo de la madrugada podía tener treinta o cuarenta y cinco años, el pelo pareja y dominante, los dientes blancos, los ojitos brillantes, imperturbables y sin tiempo como su piel. Había sido ladero de Tony en el Ramos, Etchenaik lo conocía desde siempre y lo sabía de oído sensible, lengua quieta y un corazón con memoria.
– Alguien buscaba al dueño de esta libreta. ¿Por qué la tenía ese alguien en su poder entonces?
– Era mentira que lo buscaba.
– No. Era cierto. Hubo un secuestro de por medio. Yo lo vi.
– Es una prueba que los secuestradores le envían a la familia para que sepa que lo tienen.
Etchenaik lo miró, lo midió:
– No. No hay pretensión de negociar.
– Es un mensaje del secuestrado para que lo localicen.
Etchenaik le alcanzó el documento.
– ¿Qué dice el mensaje?
Saborido la examinó, la puso sobre la bandeja como si estuviera en un laboratorio:
– Está húmeda -diagnosticó.
– Sí. Y manchada de barro. Estuvo caída en un lugar húmedo… Una calle.
– Se le cayó al secuestrado y alguien la devolvió a la dirección que figura -dijo el tucumano señalando con el dedo oscuro.
– Sí, puede ser. La dirección coincide.
– O no se le cayó: la tiró, la dejó caer.
– En un descuido de los secuestradores.
– Sí.
Saborido se sentó naturalmente a la mesa, se empinó la ginebra que ya era de los dos.
– El que la encontró llama por teléfono, avisa. ¿Dónde estaba? le dicen. Es una guía, una pista.
– Pero podría haber más: un mensaje en la libreta, de apuro.
La abrieron, recorrieron las páginas: las materias aprobadas, las hojas en blanco hasta el final. El tucumano agarró un pedazo de limón abandonado junto a una taza de té vacía en una mesa contigua y lo pinchó con un escarbadientes.
– ¿Sabés lo de la escritura invisible? -dijo mientras garabateaba con el palito sobre una servilleta-. ¿Ves algo?
– No -dijo Etchenaik desalentado mirando la servilleta húmeda-. Yo conozco el asunto y no creo que…
Pero ya Saborido encendía un fósforo y hacía aparecer la escueta palabra «boludo» al calor de la llama, hacía un gesto, tomaba la libreta y partía hacia detrás del mostrador con ella.
– Verificaremos -dijo.
Movió una manivela de la máquina de café y la hizo echar una larga bocanada de vapor caliente entre las páginas expuestas de la libreta, que se agitaron con un rumor apagado.
– Ahora vas a ver -dijo el mozo mientras el patrón lo observaba extrañado desde la caja.
Y Etchenaik, acodado del otro lado del mostrador, miró a ver si veía.
Saborido manipuló un poco más, llenó todo de vapor y volvió con la libreta humeante. La puso frente al veterano. Parecía un sándwich tostado; sólo le faltaba el platito.
141. Los árboles y el bosque
Etchenaik la revisó con prolijo escepticismo.
– Blanca como tortuga de panadero -concluyó Saborido frente a él.
– Era difícil que tuviera un limón en el bolsillo, un escarbadientes en la oreja y cultura de espionaje a mano.
Etchenaik volvió otra vez las páginas sin un signo de vida o de muerte.
– Uno no lleva esas cosas encima -concluyó solo.
El mozo bajó instintivamente la mano al sobado lateral de la chaqueta, quiso saber qué llevaba él. Hubo ruiditos metálicos.
– Con las monedas… -dijo y se detuvo.
– Con las monedas se bajaba, pedía permiso, se compraba un birome o mejor una ficha de teléfono, llamaba… -bobeó Etchenaik.
Saborido sacó una moneda y rayó vigorosamente el mostrador. Se miraron. Se abalanzaron sobre la libreta.
El patrón, desde la caja, los vio maniobrar con el documento, poner las hojas a contraluz, pasar lentamente la yema de los dedos por la superficie, observarla bajo distintos ángulos de luz. De pronto Etchenaik pegó un grito:
– ¡Acá está!
El mozo agarró la libreta y la llevó otra vez junto a la máquina. Dejó caer sobre ella una lluvia de café.
– Esperá -contuvo la protesta de Etchenaik.
La puso vertical y el café molido se deslizó. Una levísima sombra marrón se fijó entre las depresiones del papel.
– Se lee -dijo el veterano.
Deletrearon las marcas, las huellas.rápidas, apuradas:
– Fa -leyó Etchenaik arriba-. ¿Y abajo?
Era más confuso. Con gesto resuelto, Saborido vació un cenicero sobre la hoja y después agitó la libreta zamarreándola como a un pajarito de un ala. Quedó mejor con la ceniza fijada en las marcas.
– ÁLAMOS Y…
– ABUELOS… ABELEDO…
– ÁLAMOS Y ABEDULES; eso dice, tucu.
El mozo hizo el gesto de no entender el pedido.
– ¿Qué son los abedules?
– Árboles. Pero quién sabe qué quieren decir acá. No es una dirección.
– Es una clave. El FA de arriba es un pedazo de algo.
– Fuerzas Armadas -dijo Etchenaik bajito-. Eso es: son nombres de comandos. El secuestrado escucha por la radio de los tipos…
– «Abedules llamando a Álamos. Llamando Abedules…» -completó Saborido y se asustó-. ¿Lo habrá levantado el Ejército?
El veterano levantó las cejas.
– Dejame de joder -dijo el mozo repentinamente distante-. ¿Estás seguro de eso?
Las cejas subieron y subieron.
– Suerte, viejo. Voy a atender al fondo.
Etchenaik no tuvo tiempo de agradecer la pesquisa, el aporte tecnológico. Saborido se entreveraba otra vez en la zona de billares.
Guardó la libreta con cuidado. Estaba tibia, violada. Caminó hacia la salida sin tener claro a dónde iba a ir. Los árboles no le dejaban ver el bosque. ¿Era así el refrán? Pero qué bosque.
– Eh, usted -fue el grito corto.
Etchenaik giró casi como para desenfundar. Un rayo inútil.
– Pague la ginebra -dijo el patrón.
Durmió como pudo en el cercano living de su hija entre recuerdos violentos y objetos hostiles, memoriosos. Sentía la noche como un inmenso cuarto en el que pasaban cosas atroces por los lejanos rincones. Y todo tenía que ver con él.
Antes de las siete empezó a llamarlo a Macías a la Jefatura. Alguien que lo reconoció le dijo que había salido, recién, hacia el Argerich.
Pensó que ya era demasiado.
Cuando subió la escalinata y vio a los policías detrás de los cristales de la entrada, tuvo la certeza de que había llegado tarde. En un rincón del hall, hablando con una enfermera, estaba Macías con cara de sueño, el traje amplio, arrugado y sin descanso ni franco. Tenía la pinta de un billarista trasnochado retenido allí desde la madrugada.
– ¿Qué pasa, colorado? -dijo Etchenaik tocándole el brazo-. Te llamé a la Jefatura. Necesito que te ocupes urgente de una piba que levantaron ayer.
El otro echó la cabeza hacia atrás, lo miró por encima de los lentes bajos y angostos.
– Hubo tiros en la sala y hay dos fiambres. ¿Vos qué hacés acá?
Читать дальше