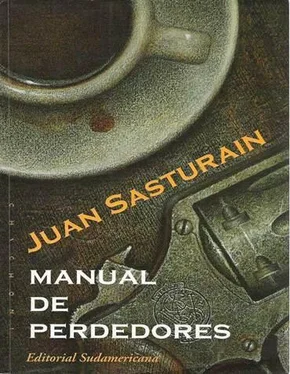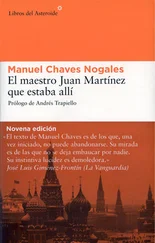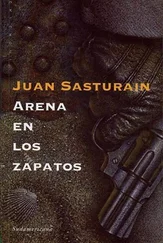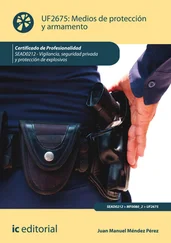– Un contrato pasado por el Registro Civil.
– Eso.
Etchenaik se sintió como una vieja oyente escuchando la novela de la siesta, pegada a la radio. Estaba preocupado por el destino y los sentimientos de los personajes.
– ¿Y la cosa continuó normal?
– Continuariola… Dame otro faso así reviento.
Etchenaik le puso el cigarrillo en los labios y se lo encendió.
– No hay más -dijo como si hablara con un pibe malcriado y pedigüeño-. Termíname de contar.
– Te doy los datos y vos redondéas la historia; para eso te la das de detective -dijo Sayago con los ojitos un poco más chicos aún. Disfrutaba de su propio relato como de un caramelo que podía saborear horas, interminable.
– Te arrimo personajes que vos conociste ahora pero que empiezan a jugar entonces. Mariano Huergo, por ejemplo, era un pendejo tiro al aire, hijo del hermano de Tobías, el doctor Patricio Huergo, diplomático de carrera, funcionario de la embajada argentina en Bolivia. No sé si era cónsul en Santa Cruz de la Sierra o estaba en La Paz, pero Mariano hacía que estudiaba abogacía en La Plata. La cuestión es que prefería pasarla de joda en Buenos Aires, donde estaba la abuela, o se iba a jugar a los gauchos a la estancia del tío en Orán, largas temporadas de verano. De ahí viene la cercanía.
– No me digas que…
– Tenga mano -canchereó Sayago-. No se apure, compañero, que la cosa se complica. En un viaje a Santa Cruz o en alguna joda en Buenos Aires, fiestitas en que le gustaba prenderse, Mariano conoce al hijo de un millonario del estaño, Alfredo…
– Sanjurjo.
– Bien, detective: Alfredito Sanjurjo o Fredy Sanjurjo hacía que estudiaba también mientras se dedicaba a reventar la guita del viejo y la que le empezaba a dar un negocio extra…
– La reducción de cocaína -concluyó Etchenaik, entusiasmado por un juego en que acertar era tan fácil.
– Eso es flaco: el Fredy vio muy pronto que el negocio estaba ahí, sobre todo teniendo en cuenta la cobertura que le daba el apellido y el cargo del viejo, que por ese entonces, a mediados del cincuenta, era ministro o algo así. Cuando el negocio creció mucho y se dio cuenta de que tanto ir y venir con la merca a pulso era jodido, ¿en quién pensó para que le facilitara otra entrada al país más segura, menos concurrida y peligrosa?
– En su amiguito Mariano.
– Muy bien. Porque Mariano tenía tránsito libre y no sospechoso por…
– ¿Por dónde? -se impacientó Etchenaik.
– Vamos, detective, vamos… -ironizó el Negro.
– Por la estancia del tío Tobías en Orán, casi en el límite con Bolivia -acertó otra vez el veterano.
– Bien. Fue entonces que Mariano se convirtió, de pronto, y ante la pasividad sospechosa de su tío, en administrador oficioso de La Estaca, una estancia grande, grande, con amplias zonas despobladas… Ahí empezó a movilizarse la avioneta del cuento: iba y venía con su amigo Fredy, tan simpático el bolita… En seis meses habían hecho grandes progresos: tenían tendida y aceitada la línea Cochabamba-Orán-Buenos Aires-Mar del Plata y, de yapa el Fredy se encamaba con…
– No.
– Sí.
– La hija del estanciero, la ingenua niña Justina -continuó Etchenaik en el mismo tono-. Un poco ingenua y sin remilgos de bacanita, la niña campesina se entrega al aventurero y pierde la decencia y la moral en cálidas noches tropicales. Pero de pronto, me imagino, los acontecimientos se precipitan…
– Se precipita una avioneta, ésta sí en serio. En el accidente salta el fato porque hay dos muertos y un montón de coca viva. Se corta la cadena y, aunque la cosa queda ahí y no los salpican, los cerebros de la miniorganización se rajan: Fredy, a Europa, enviado por papá. Marianito, a La Plata a rendir alguna materia y a hacer buena letra por un tiempo. La que queda en banda y preñada es la hija del estanciero que, cuando se destapa la olla, como no está el gavión, miente como una gitana, le echa el fardo a un incinerado de la avioneta y oculta al que espera que se haga cargo en el regreso. Pues ella lo ama, sí señor… Hay unas cartas comprometedoras que…
– ¡Quemá esas cartas, nena! -se jugó Etchenaik.
– Pero no las quemó, flaco. No las quemó.
135. Nido de víboras anudadas
Como un crédulo lagrimeador de matineé, Etchenaik chapoteaba dentro del melodrama de Sayago como si fuera una historia nueva o extraña, ajena a su última aguadísima semana de tiros y revelaciones. De pronto tuvo un momento de lucidez.
– Las cartas… -repitió-. Ella no quemó las cartas, dijiste. ¿Eran… eran tan comprometedoras?
– No sé. No estoy seguro de qué momento son, si de cuando ella vivía en Orán, estaba en Buenos Aires o ya estaba casada con Berardi. La cuestión es que por esas cartas él la tuvo agarrada mucho tiempo.
Etchenaik se había quedado suspenso, inmóvil:
– La hizo bien la loca -dijo de pronto-. Me hizo entrar con los papeles del sobre grande porque en el fondo lo que más le interesaba conservar estaba en la cartera. Las cartas con estampilla boliviana… Ahí estaba lo más gordo de la extorsión. Por eso el gordo dijo en el Planetario que faltaba algo…
– ¿Qué estás diciendo, flaco?
– Nada. Decime vos ahora: «Flaco boludo».
– Flaco boludo.
– Gracias.
– ¿Pero qué pasa?
– Las cartas las tengo yo. Y no lo sabía; no las vi.
Sayago sonrió forzadamente. Había empezado a dolerle nuevamente.
– Hay cada uno… ¿Sigo con la historia?
– ¿Vos cómo sabés todo eso?
– Hay un tal Fatiga Fretes que está vinculado al doctor Huergo desde hace una punta de años. Él me batió una vez… -el Negro hizo un gesto repentino y se agarró la barriga-. La puta que los parió, qué puntazo.
El veterano se le acercó mientras Sayago agitaba la cabeza y movía los ojos.
– Alcánzame una de las pastillas que están en el cajón.
Lo hizo. Le acercó también el vaso de agua. Y el Negro tomó moviendo apenas la cabeza.
– Quedate quieto y dame el faso ahora -dijo Etchenaik.
El otro no contestó pero le extendió el cigarrillo empezado. Quedaron unos minutos en silencio. Cuando la respiración de Sayago se regularizó comenzó a hablar quieto, boca arriba, con los ojos semicerrados.
– Este Fatiga que te digo…
– Lo conozco. Le hizo mierda la casa a mi hija.
– Bueno -dijo Sayago como si le hubieran dado una simple referencia laboral-. Este tipo, que sabía todo porque laburó o labura allá me vino a ofrecer el negocio de apretarlos a estos hijos de puta.
– ¿Cuáles?
– Todos. Están enroscados y anudados como víboras.
– Se muerden y amenazan sin poderse desatar -dijo Etchenaik, apocalíptico.
Pero el Negro no estaba para metáforas.
– Como era demasiado riesgo para dos tipos solos y se complicaba también si metíamos más gente, lo dejamos. Pero hay cosas que yo me enteré sólo laburando con este guacho todo este tiempo.
– ¿Berardi tiene que ver con la droga?
– No, creo que no. El abogado sí, todavía… Vos sabés como son esas organizaciones. En la medida en que la cosa crece y se ramifica, los que empezaron van subiendo y quedan más lejos del trabajo sucio y riesgoso. El abogado hace años que debe estar en el gran cometeo, las cosas por arriba… Tiene contactos con milicos bolivianos, gente que rajó para acá después del último golpe.
– ¿Y quién es la Tía Pocha?
– ¿Vos cómo sabés de eso? -dijo Sayago realmente asombrado.
– Encontré el nombre escrito en la puerta de un baño -dijo Etchenaik enigmáticamente.
– No se sabe eso, no se sabe el nombre, flaco. Hay varias tías en la organización: la Tía Coca es la responsable mayor en Capital; la Tía Negra, de interior, la Tía Pocha, de provincia de Buenos Aires, sobre todo Gran Buenos Aires y Mar del Plata. Arriba de ellos está El Gran Bolita.
Читать дальше