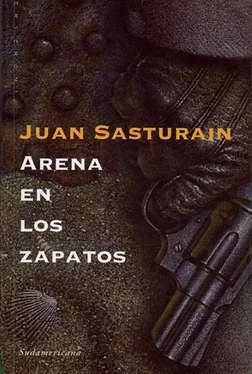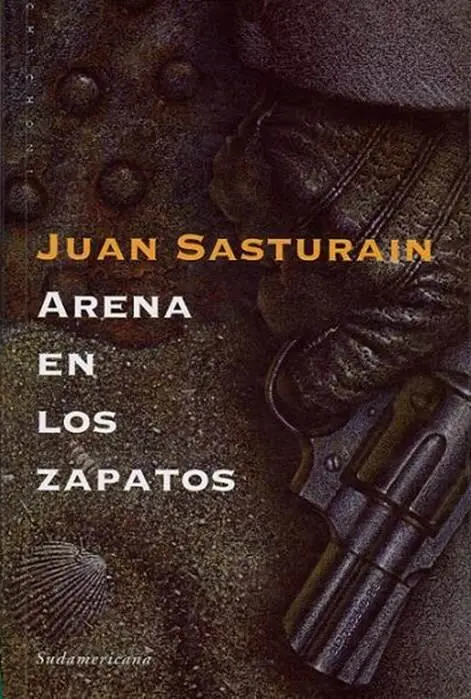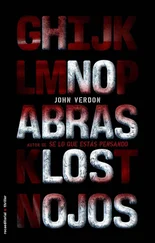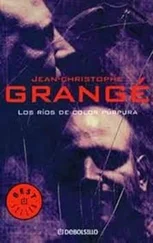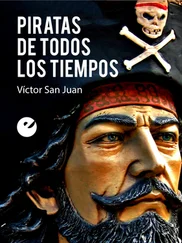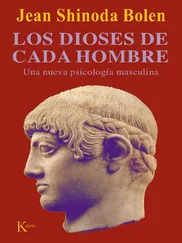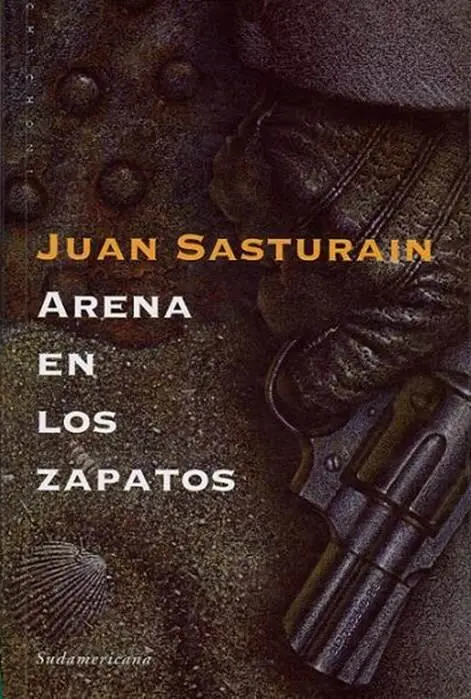
Juan Sasturain
Arena en los zapatos
© 1989. Juan Sasturain
Hace veinte años, este libro fue escrito
para Daniela, porque me sacó de perdedor.
“Se puede hacer una armadura con papel.
Pero no te pelees.”
FONTANARROSA, Aforismos de
Ernesto Esteban Etchenique
– No sirve -dijo el tercer amigo en una semana-. Setenta carillas y ningún muerto. Ni un tiro siquiera. No sirve…
– Pero tiene clima, insinuaciones, pasan cosas… Ya llegarán los cadáveres.
La uña crítica golpeó rítmica y sucesiva la pila de páginas mecanografiadas.
– No lo veo. Además, está el problema del ambiente. No se puede ubicar una historia policial en una playita, un balneario casi en el campo.
Argumenté que si escribía o intentaba reconstruir las aventuras del viejo jubilado Etchenique debía ser más o menos fiel a las crónicas de la época, a los recuerdos de sus casos. Y, para bien o para mal, las cosas habían sucedido en esa playa miserable y no en otro lugar. Embalado con mis argumentos, mencioné historias costeras y laguneras de Charles Williams, recordé los pueblitos, los caminos de tierra y las escopetas recortadas de las novelas de Jim Thompson.
El tercer amigo en una semana me miró burlón y sonrió sin comentarios.
De inmediato comprendí mi error y le agradecí mentalmente que no me humillara con comparaciones que yo no había buscado. Sólo quería salvar mi novela -mi pedazo de novela en marcha-, rescatarla de tanto escepticismo.
– Además -concluí-, le tengo que cumplir a Mojarrita Gómez.
Ahora se me rió francamente y además hizo comentarios:
– ¿Pero en realidad existe ese Mojarrita?
– Más o menos -quise intrigarlo-. Me está esperando a mí para decidirse.
Y ahí fue cuando mi amigo resopló, golpeó con la carpeta la baqueteada mesa del bar La Academia, llamó al mozo, pagó su café -sólo el suyo- y se fue. Era el tercer amigo en una semana que se iba. Y algunos se habían ido sin pagar.
Retomé las carillas y releí los primeros párrafos tratando de tomar distancia. No fue posible. Salteé y pasé a la primera escena en la pileta iluminada. Me detuve en Mojarrita. Y justo él me preguntaban si existía…
Recordé la tarde en que desafiando la lluvia desordenada de primavera y la ominosa hepatitis que me retenía bajo protesta en cama desde hacía varias y amarillas semanas, apareció por casa.
Yo no lo había visto jamás pero lo conocía tanto por el pintoresco relato del Negro Sayago que no dudé un instante: ese petiso de cuerpo esmirriado y soberbia apostura de compositor de música tropical en el exilio -o en la desgracia apenas- estaba hecho para ser inolvidable.
No sé cómo -me lo explicó y no le entendí; no me lo explicó tal vez-, había llegado a saber, sin haber leído Manual de perdedores, que yo estaba escribiendo sobre el impostado Etchenike, Tony García y sus alrededores aventureros. Y sabía más: que él era el protagonista o uno de los principales actores de la historia que estaba reconstruyendo. Y, lo que es peor, quería más: leer lo que había escrito hasta ese momento.
Lo desalenté con argumentos de enfermo. Con enfermas argumentaciones, mejor: que se dejara de joder, en síntesis. Que yo no hacía historia ni crónica periodística sino ficción, que los hechos reales sólo me interesaban para tergiversarlos, que los apellidos nada tenían que ver con gente real aunque algunos los usaran, que aspiraba a cualquier cosa menos a que me tomaran en serio, un riesgo que no estaba dispuesto a correr.
– No entiendo -dijo después de escucharme con los ojos bien abiertos-. Me tomo el trabajo de venir desde Asunción para verlo y prescinde de mi testimonio…
En ese momento, tres cosas me impresionaron en él: el desparpajo con que mentía sobre su paradero -como diría Gelman-, pues yo bien sabía que apenas sobrevivía trabajando de cuidador en un balneario de Punta Lara a cambio del uso de la casilla como vivienda; la utilización del verbo “prescindir”, que le vendría de su experiencia como empleado estatal acaso; y el criminal descuido con que había dejado su paraguas chorreando al pie de la cama.
Me detuve, desagradable, en ese último aspecto:
– Hágame el favor, Gómez: sáqueme el paraguas de ahí.
– Me voy con él -dijo repentinamente digno, ya de pie, y empuñándolo-. Buenas tardes.
Algo habrá tocado del elemental mecanismo made in Taiwan con su movimiento brusco, porque repentinamente el paraguas se abrió como un murciélago enloquecido y en el aletazo expulsó el agua a su alrededor: la cama, los libros apilados, mi hijo menor que abría la puerta en ese momento.
Hubo un silencio corto y después -no sé quién empezó- una carcajada. Cuando terminamos de reír, Mojarrita Gómez empezó a hablar. Vino al día siguiente y siguió hablando, volvió a venir el domingo y mil veces más.
Cuando me levanté de la cama sentí que me liberaba de la hepatitis y, simultáneamente, del acoso amistoso y verborrágico del minúsculo nadador. Claro que tenía, además, dos cuadernos de apuntes repletos y una promesa arrancada a traición, con el termómetro puesto, de que lo haría inmortal personaje y testigo de una aventura que es, finalmente, ésta.
La noche de diciembre había traído a un cuarto amigo a la mesa de La Academia y, fernet mediante, entre estampidos cortos y medidos de sifón, me prevenía:
– Cuidado con la efusiones sentimentales, los golpes bajos…
– Me dicen que no hay cadáveres suficientes al principio -le expliqué.
– El peligro no es ése sino Etchenike: ¿está solo o acompañado?
– Al principio, solo.
– No lo hagas pensar demasiado. Y no te pases con el color local.
– Trataré.
En ese instante sentí ganas de ir al baño pero la lejanía increíble del ámbito donde me esperaba el mingitorio más cercano me acobardaba. Vi en esa urgencia, en esa dificultad, una metáfora. Me decidí: en el camino hacia el baño ya tenía resuelto el primer crimen y al bajar el cierre había encontrado el tono justo.
Me engañaba, claro. Pero tuve que escribirlo para darme cuenta.
J.S.
Enero de 1989
“Me acordé de aquel cuento del ciego que buscaba
en una habitación a oscuras un sombrero negro
que no estaba allí, y me sentí igual que el pobre tipo.”
HAMMETT, La maldición de los Dain
Tal vez sea inevitable aclarar que por esos años, a fines de los setenta, Sergio Algañaraz era un periodista animoso, alegremente despiadado y con un módico porvenir. Demasiados adjetivos para una definición que podía ser más simple: Algañaraz era un pendejo. Sobre todo, eso.
No es raro, entonces, que la inexperta y porteña soberbia le haya puesto un gesto de asco a la posibilidad de clavarse un fin de semana en Playa Bonita, un caserío infame -le explicaron breve- poco más allá de Necochea, amontonado alrededor del fantasmal hotel que cierto ministro de principios de siglo le había regalado a la arena, la sal, los caballos y los yuyos de la ostensible pampa.
Ese hotel desmesurado y semivacío, olvidado como un transatlántico a la orilla del mar, era la nota. Así al menos lo creía su jefe de la revista dominical de “ La Nación ”: tres páginas color, texto central y testimonios para el martes. Él mismo sacaría las fotos, cuidaría la cámara de la arena y la humedad, trataría de salvar el aburrimiento levantándose alguna minita en banda.
Читать дальше