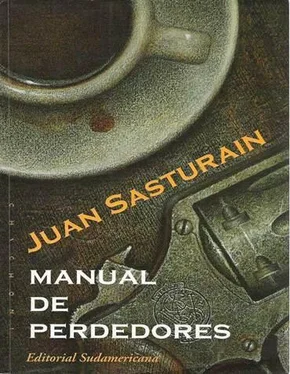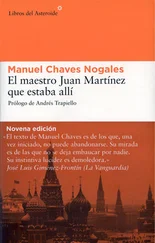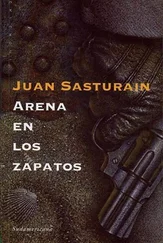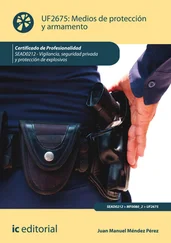– Con ustedes hay que sacar el revólver -lo sacó- y pegarles tres tiros en la cabeza. Es fácil y se usa: todo el que jode o no deja joder, tres tiros y a la zanja. Pero no es así -guardó el revólver-. Me importa destruirlos pero, sobre todo… No, no vale la pena. Mejor hablemos solamente de negocios. ¿Nos sentamos?
Nancy revoleó los ojos y dio media vuelta. Caminó hasta los sillones arrugados, encendió una lámpara innecesaria y se sentó. Etchenaik se instaló frente a ella.
– Creo que el chico no se merece el manoseo -dijo moviendo las manos, como si lo tuviera allí-. Soy un imbécil al hablar así porque tengo la certeza de que no sé más que la mitad de las cosas de este asunto. Ni siquiera cómo encajan las piezas del rompecabezas que tengo. Pero es igual. Si lo supiera, tal vez no tendría gracia.
Ella hizo un movimiento imperceptible que le reubicó las cejas, los hombros, la manera de descansar una pierna sobre otra.
– Nunca podemos saberlo todo, Etchenaik. Y es mejor.
El veterano sintió que el clima de película se hacía insoportable. Los diálogos inteligentes, como decía Cora.
– Sé algo, señora: la extorsión que hizo Berardi sobre usted y alguna cosa más al respecto; los motivos de la extorsión también. Pero creo que hay algo básico: supongo que el pibe no puede imaginar que su madre puede negociarlo por unas pruebas sucias.
– Evite los adjetivos.
– ¿Qué?
– Los adjetivos, por favor.
– No joda.
Etchenaik sacó un cigarrillo y lo encendió.
– Según mi hipótesis, las cosas pasaron así: repentinamente, Vicente se entera de que no es hijo de Berardi. Lo descubre solo o se lo dicen, sin demasiados detalles. Hay una discusión, un reproche y se va sin decir nada.
La miró. Ella también había sacado cigarrillos largos y delgados. Tenía uno entre los dedos, sin encender, y lo movía como si dirigiera una orquesta imaginaria. La cara no decía nada.
– Es medio estúpido que el pibe se vaya por eso. Cosa de antes, se diría. La cuestión es que se va a vivir solo y al principio no pasa nada. Pero las cosas se precipitan al morir el viejo Huergo, caen las caretas. La presión de Berardi se hace más fuerte, usted se separa y viene acá, él se instala en Barracas y entramos en la etapa de definiciones, la guerra total.
– Suena dramático. Déme fuego.
Etchenaik le tiró la caja de fósforos, que cayó sobre su regazo.
– Pero Berardi tiene ambiciones políticas que terminan o empiezan con la designación del martes. Claro que antes de ser funcionario tiene que limpiar el frente interno, cubrirse contra cualquier sorpresa desagradable. Primero tiene que controlar al pibe que supone anda en la pesada. De ahí su desesperación por encontrarlo. Pero entonces entran a tallar ustedes: usted, don Mariano y Sanjurjo.
– Abrévieme el trámite -dijo la dama mirando un relojito posado sobre su muñeca como una leve astronave chatita y brillante.
– Abrevio, señora. Corríjame si me equivoco, así ahorramos tiempo y saliva. Pero creo que voy bien.
Ella no se inmutó, recibía todo lo que le tiraban como un agujero negro, imperturbable.
– Cuando Berardi empieza su carrera contra reloj, por razones que no sé me busca a mí. Ustedes se enteran y me aprietan. Suponen que si se apoderan primero del pibe podrán extorsionarlo a gusto, vengarse. Pero Berardi les gana: me usa a mí de pantalla porque sabe que ustedes me controlarán y él queda libre para usar otros canales. Inclusive pienso que cuando me llamó ya sabía dónde estaba Vicente y me utilizó para distraerlos a ustedes, que no andan solos, por supuesto.
Etchenaik echó dos bocanadas de humo y prosiguió.
– Ya apoderado del pibe, Berardi puede ser magnánimo: puede entregarles todas las pruebas delictivas y familiares, las que usted fue a buscar el día de nuestro último encuentro, a cambio de que lo dejen tranquilo y se vayan al mazo. Supongo que debe haber distribuido pasajes al exterior, viajes de lavado de cerebro. Ustedes afuera, Berardi en la Secretaría, el pibe guardado hasta que prometa portarse bien… Es una primera hipótesis al voleo… ¿Puede ser?
Ella sonreía y se mordía el labio inferior, como una monstruosa nena de cincuenta años.
– Ingenioso, pero hay puntos, digamos, flojos… ¿Terminó?
– No. Porque aparezco yo y empiezo a complicar las cosas; les robo las pruebas a ustedes, le saco del buche una casi boleta a Berardi, les cago el acuerdo. Ya nadie puede garantizar nada, señora.
– ¿Es una amenaza?
– No. Es cierto, nomás.
El veterano esperó antes de seguir. Como si estuviera cansado de repetir la misma historia a un mismo niño desmemoriado y cargoso.
– Escúcheme, imbécil -dijo Nancy sin dejarlo especular, con algo de fastidio-. Toda esta reconstrucción puede ser entretenida pero es inútil. Y le diría que me irrita. Sobre todo, que se anime a amenazar. Es posible que usted haya fotocopiado el material que robó pero eso carece de valor legal. Y estoy segura de que, aunque tuviera los originales, los auténticos, no sería para preocuparse. Usted sabe cómo es el asunto. Mariano no es cualquiera, tiene influencias. Además, esos papeles significan algo en manos de Berardi. En las suyas no sirven para nada. ¿Me entiende?
Y hasta pretendía ser amable, asquerosamente didáctica al tratarlo de basura. Etchenaik no contestó nada, quedó a la expectativa esperando el final. Creía en una carta que había puesto sobre la mesa al principio y que había quedado sepultada, allá abajo de una parva de palabras y esgrima.
– Diga lo que quiera y acabemos, precisó ella.
– Eso es: usted sabe que a Vicente lo tiene Berardi y yo puedo saber cómo encontrarlo. Usted, no. Es cierto que no sé qué arregló con él, pero todavía está a tiempo de abrirse de ese acuerdo, salvarse ante el pibe de tanta mugre. Porque yo los voy a reventar, los voy a hacer saltar para arriba. Tal vez en este mismo momento…
– Qué carajo vas a hacer saltar vos, otario.
Etchenaik giró la cabeza y era de pensar que esa voz que golpeaba como escupida no salía de una boca sino del sucio caño del revólver que le apuntaba. El arma estaba en manos de Vicente Berardi padre y a su lado estaba don Mariano Huergo con su infaltable cuello estrecho sonriendo pese a todo.
– Atendeme, pelotudo -dijo el futuro funcionario con los dientes apretados-. Esto termina mal, como corresponde. ¿O tenías alguna boludísima idea de que podía pasar otra cosa?
Nancy sonrió y se incorporó al grupo. Etchenaik sintió que todo el cuerpo se le aflojaba, era un globo desinflado en un rincón del living después de la fiesta.
Ahora estaban los tres frente a él. Berardi se adelantó.
– ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que nos ibas a destruir tirándonos unos contra otros?
Etchenaik recordó con rencor y melancolía una lejanísima Cosecha roja que no volvería a releer.
– Somos gente grande, Etchenaik: las diferencias se solucionan conversando -explicó ella.
– Mejor así -dijo el veterano-. No podía pensar que había diferencias entre ustedes. Es bueno confirmar que son tres víboras parejas.
Nancy lo cruzó con una cachetada larga. Pero no le dio de lleno; los dedos de uñas afiladas pegaron contra la mejilla y la nariz y sintió como si le rastrillaran la cara. Se fue para atrás, tropezó con una silla, cayó sin honor ni gracia sobre la alfombra ajena.
– No perdamos más tiempo -era Berardi el que hablaba-. Queremos saber de dónde sacaste esto y dónde está Sayago. Y ligerito.
Etchenaik se levantó con la mano en la cara marcada.
– Ustedes ya perdieron -dijo-. Yo puedo hablar, les digo lo que quieran, pero Sayago los va a cagar. No tiene nada que perder y va a ir a la cana.
Читать дальше