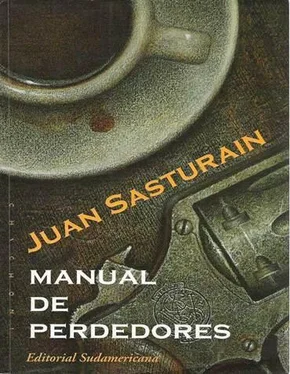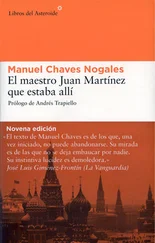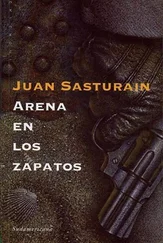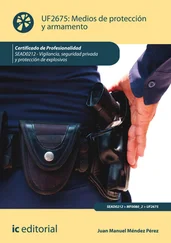Hubo un grito y la puerta se golpeó para volver a abrirse de rebote. Siguieron los gritos en el parque y al momento entraba don Mariano, de espaldas, empujado por el revólver y los ojos fijos de Tony García.
– Pibe -dijo el gallego-. ¿Qué pasa, pibe?
– Lo maté -dijo Vicentito que estaba quieto y había retrocedido hasta el centro de la habitación, con la luz plena sobre la cabeza-. Lo maté con el cuchillo…
Tony se inclinó por encima de la mesa, vio el cadáver e hizo un gesto de asco.
– Hagggss -pidió el veterano como pudo.
El gallego le cacheteó la mejilla sin ocuparse por ahora de él.
– Hola -dijo-. Esperá un cachito.
Pero cuando giró ya el abogado había reaccionado y se zambullía desesperado por la puerta hacia el parque a oscuras.
– Gggfffttt -se desesperó Etchenaik pidiéndole que le tirara sin asco. Pero no. El gallego volvió junto a él.
– Vos no toqués nada, pibe -recomendó al pasar.
Se arrodilló con cuidado de no apoyar las manos y desamordazó a Etchenaik. Lo ayudó a pararse y cortó con una sevillana las ligaduras de los brazos.
– Vamos, ya está. Hay que rajar ahora -programó.
El veterano estaba como atontado y no decía nada, no preguntaba nada, aceptaba que una vez más Tony cayera como del cielo a la hora de los tiros, le explicara que todo era un sueño o poco menos. Miró al pibe, quieto en el sillón; después al gallego como si no lo conociera y tambaleándose llegó hasta la puerta. Dio dos pasos, se apoyó en la baranda y después de un momento se quebró en una arcada brutal.
Volvió al rato, con la frente mojada de sudor frío pero los gestos tranquilos.
– Terminemos, Tony -dijo cerrando la puerta-. Terminemos de una vez.
El Cebita tenía medias azules deportivas, zapatillas Topper blancas y bastante sucias. Fredy Sanjurjo, zapatos de cuero brillante y quebradizo, zoquetes con rombos y tres colores. Al levantar los cuerpos, a Tony le tocaba la parte de los pies que era la más liviana; Etchenaik los calzaba bajo los brazos y entraban apurados, alentándose, una mudanza macabra y breve que terminaba cinco metros más allá, en medio del living.
– Hay que demorar el descubrimiento de todo esto -había fundamentado el veterano-. Que se sepa cuando nosotros queramos.
– Eso. Y no hay que dejar huellas, marcas.
Vicente los miraba pero no esperaba nada. Sólo hizo un gesto cuando Etchenaik se inclinó sobre el cadáver de Berardi y limpió las huellas del cuchillo que le crecía en medio de la espalda. Pero el veterano se arrepintió y con un tirón firme lo sacó de su lugar y lo llevó a la cocina. Hubo ruido de agua. Vicente se acercó.
– ¿Qué hace?
– Lavo y guardo.
– Yo voy a ir a la policía -explicó el pibe como para que nadie perdiera tiempo.
– Está bien -dijo Etchenaik de espaldas mirando al piso-. Como quieras.
Giró violentamente y el puñetazo reventó contra la mandíbula de Vicente, lo sacó de la cocina sin un quejido. Quedó quieto.
– ¿Qué hiciste? -ahora era el gallego el preguntón.
– Me salvó la vida. Berardi me iba a liquidar cuando le clavó el cuchillo. No voy a dejar que se regale.
– No me lo regales a mí. Te conozco -sospechó Tony.
Etchenaik sintió que el ambiente ya era una asamblea de muertos y desmayados. Había que despejar; el espacio y las ideas.
– Ahora podemos hablar. Explícame cómo hiciste para encontrar el lugar.
– Fue mi vieja. Cuando escuchó Álamos y Abedules dijo: «Yo tenía una prima en la calle Paraísos, en Moreno». Ahí nos dimos cuenta qué podía ser.
– ¿Y el FA del comienzo?
– No es el principio de nada ni las iniciales de Fuerzas Armadas. Estamos en Francisco Álvarez, viejo. El pibe puso las iniciales. Buscamos en la Guía Filcar y no bien localizamos el lugar, me vine. Dejé el auto a una cuadra y me aposté…
– Bien… -dijo el veterano mientras limpiaba todo, borraba con un pañuelo los bordes de la mesa, el picaporte, juntaba las armas, se llenaba los bolsillos con ellas-. ¿Quién fue?
– ¿Cómo quién fue?
– Los que mataron a Fredy ¿los viste?
Tony García miró al Gran Bolita que se desangraba tibiamente como esperando que fuera él quien contestase.
– No. Vi lo mismo que vos, creo. Cuando llegó el Torino no me había empezado a mover, así que esperé que se bajaran y me coloqué entre los árboles. Me quedé en el molde hasta que te vi pasar como un loco… Los del auto deben haber sido de la pesada. Son los únicos que están en la cosa, que tenían motivos.
– Creo que no. -En realidad, Etchenaik no creía. Sabía-. Era una sola persona y con poco poder de fuego. Si hubieran sido ellos hubieran intentado otra cosa. Fue como un mosquito: picó y se fue.
– ¿Y ahora?
– Ahora, a limpiar y a barrer con todo. Vos trae el auto y cargalo al pibe, que de Berardi me encargo yo.
El gallego sintió que todo se complicaba hasta el infinito, que todas las complicaciones lo involucraban, que Etchenaik no estaba dispuesto a soltar ningún hilo pero que lo usaría a él para trenzar los tramos finales.
– La pensión de Villa Luro está completa -insinuó.
– Donde duermen dos duermen tres… o cuatro -le explicaron.
Salió por la puerta lateral. Furioso pero sin dejar huellas.
Cuando volvió con el auto y la furia, Etchenaik estaba, linterna en mano, investigando detrás de los árboles. Lo llamó con gestos, le señalaba el suelo.
– ¿Encontraste el arma? -se ilusionó.
– No. Pero ya sabemos algo sobre el dedo que disparó.
– Sabemos algo sobre los pies.
– Sobre los zapatos, por lo menos.
Profundas marcas en el suelo, tacos de mujer, clavados en el barro, desgarrados en la carrera junto a las huellas del auto.
– Una sola persona.
– Una sola mina. Y grandota, por el peso.
– O asustada, o apurada…
Etchenaik pensó en la cuidadosa precisión del disparo que había desparramado al Gran Bolita sobre las tablas de la galería.
– No tanto. Sabía lo que hacía, la dama.
El gallego midió con un palito la profundidad de las marcas.
– Tapando -dijo el veterano y tapaba, borroneaba vigorosamente como quien alisa una cancha de bochas maltratada.
Con la idea de una dama en la cabeza, los cadáveres entre manos y la noche que crecía en la más absoluta soledad de las quintas de Francisco Álvarez, Etchenaik y Tony terminaron la operación de puesta en limpio.
El pibe fue prolijamente atado y ensabanado, convertido en manipulable salame que ocupó la parte trasera del auto de Tony.
Cebita y Fredy, previo desvalijamiento y vaciado de bolsillos, quedaron dispersos sobre sendos charcos de sangre compartida con un Berardi que tuvo otro destino. Entre los dos, no sin asco y esfuerzo, lo metieron en el baúl del Torino que abandonara el abogado en su huida precipitada, y Etchenaik se responsabilizó por semejante pasajero.
– ¿Dónde lo vas a meter?
– Lejos. No quiero que se mezclen las historias -presumió el veterano como si eso fuera posible.
El gallego le indicó exactamente dónde estaban y cómo podía salir de allí por senderos oscuros y confiables.
– No te olvides de tirarlo por ahí. Volvé solo a casa.
– Vos, tranquilo.
Miró la noche, las estrellas tan arriba, la sombra inmediata de las arboledas que tapaban luces y horizonte.
– ¿Por dónde andará Huergo?
– Salió cagando -se rió el gallego-. A esa velocidad, ya debe haber salido del país.
– Le convendría…
Se despidieron y partieron sucesivos, con los faros encendidos como en un Gran Premio de los años cincuenta.
Читать дальше