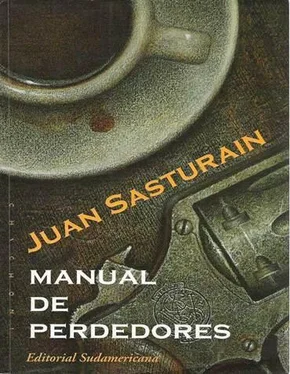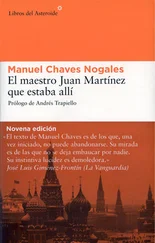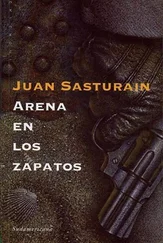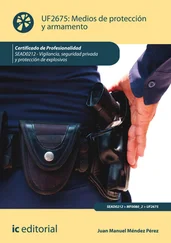A la manera del que busca un lugar donde mear tranquilo y en privado, en la oscuridad de la noche y al descampado, así Etchenaik deambuló peligrosamente por medio del Gran Buenos Aires con un Torino de otro y un cadáver propio semiplegado en el baúl.
Eran casi las once cuando apagó las luces y esperó que los perros dejaran de ladrar desde las luces más cercanas, una cuadra más allá. Estaba en un descampado humeante, con montones de basura que crepitaban confusos en la oscuridad, dejaban escapar papeles semiencendidos, un soberbio aliento a podrido que el viento cálido repartía generoso por las casitas aferradas a los bordes, junto a los pocos árboles fantasmales.
Con una gamuza limpió todo lo limpiable, se bajó y abandonó el auto con la puerta abierta. Caminó treinta pasos y al darse vuelta el Torino ya era una sombra más. Siguió andando con las manos en los bolsillos y sin volver la cabeza. Al rato se sorprendió silbando «San José Flores» con todos los efectos de la versión de Pugliese.
Tomó un colectivo al llegar al asfalto y se bajó en la primera estación de trenes que cruzó. Recién en el andén se dio cuenta de que estaba en José León Suárez y de que las crónicas de mañana hablarían del «macabro» o «tristemente célebre» basural de los desprolijos fusilamientos del '56. Precisamente allí se le había ocurrido abandonar lo que quedaba del frustrado funcionario.
En fin. Pasaría la noche con incómodos fantasmas, tendrían de qué hablar.
El viaje de regreso fue como emerger de una larguísima aventura negra y subterránea hacía la luz. Compró la sexta en el tren y había partido de fútbol con grandes fotos, atajadas, algún foul alevoso en primera plana. Era curioso cómo el mundo seguía andando, no consultaba a nadie y siempre contaba su argumento. Nunca nada era demasiado importante. Ni siquiera los muertos que esperaban juntando moscas en espantosa soledad. Todo terminaba y todo empezaba a cada momento.
«El fútbol siempre da revancha» decía un goleador ocasional en un recuadrito. «Eso es» pensó o dijo en voz alta. Y miró furtivo alrededor, como si alguien en ese vagón de trasnochados pudiera pedirle algo más que un escueto boleto a Miguelete.
Cuando llegó a Villa Luro, la noche interminable se terminaba pero el gallego no había deshecho el paquete todavía.
– Mi vieja duerme y el Negro también. No hagamos ruido -le aclaró en la misma puerta de casa-. El pibe, planchado.
Con todo lo que había en juego, Tony introducía variables cotidianas, se cagaba en las reglas de la verosimilitud policíaca.
– ¿Cómo pueden dormir? -se quejó con furia asordinada Etchenaik.
El gallego levantó las cejas.
El Negro había encontrado el paraíso y ahora dormía, tomaba té y olvidaba tensiones y vértigos de pistolero. Lo difícil era explicar las razones para andar de madrugada con cadáveres y prisioneros de un lado a otro de la ciudad.
– ¿Dónde lo pusiste? -se enloqueció Etchenaik.
– Está en el living. Atado y… -completó con un gesto de taparse violentamente la boca, clausurarla.
– Voy a hablar con él.
El living era una habitación grande con un sofá, una mesa y sus seis sillas, un bargueño -ésa era la palabra que usaba doña Alcira- y la ventana a la calle con cortinas blancas bordadas al crochet. Cuando Etchenaik entró estaba encendida la lámpara que ocupaba un ángulo del bargueño. Vicentito estaba con los ojos cerrados, amarrado a una pata del sofá en el que se encogía. Una tela adhesiva de tres centímetros de ancho le tapaba la boca. Estaba en camisa y con vaqueros. Las zapatillas habían ido a parar debajo de la mesa. El gallego lo mostró con precauciones de domador.
– Encendé la luz de arriba -dijo Etchenaik sentándose junto al sofá, invirtiendo la silla, clásico.
El pibe parpadeó y el veterano ayudó en el zamarreo.
– Despénate, pibe, tenemos que hablar. Te tengo que hablar.
Fue necesario que le escurrieran un pañuelo sobre la cara.
– Vicente, no estás desmayado. Abrí los ojos y no tengas miedo…
El prisionero se incorporó y movió la boca con fastidio debajo de la tira que lo inmovilizaba casi de oreja a oreja.
– No te pienso sacar eso hasta que te explique lo que pasa. No intentes gritar ni rajar. Quédate tranquilo que nadie te va a hacer nada. Estás en la casa de él -señaló el gallego, que asintió-. Primero hablo yo y después contestás vos. ¿De acuerdo?
El pibe asintió.
Etchenaik se levantó para recoger el diario, que había quedado en el bolsillo de su saco, en el otro extremo de la habitación. Recién ahí prestó atención a un cuadro grande y viejo que alguna mano familiar perpetrara para mayor gloria de un Vesubio en apasionada erupción, con el cielo lleno de humo, nubes rosa y rayos transversales. Esplendor itálico en una casa gallega.
– Leé -dijo extendiéndole el matutino convenientemente doblado.
Dejó que Vicente recorriera el artículo.
– ¿Vos no sabías nada de eso?
El chico no levantaba la cabeza. De pronto la agitó negativamente.
– La mano viene así -gesticuló el veterano frente a él-. Tu viejo sabía en qué andabas vos, en la pesada, y no lo calentaba demasiado. Pero cuando se le dio esta posibilidad de agarrar bien arriba, te empezó a buscar.
Vicente se irguió, pidió, con gestos, la palabra.
Los dos tirones le dejaron la boca libre y enrojecida, revelaron la marca contigua, el puñetazo con que Etchenaik lo había sacado por unas horas de la historia.
– Voy a ir a la policía -se repitió Vicente.
– Otra vez con eso… No te dejo. Además, no creo que tengas mucho que decir porque nadie te va a creer. Es al pedo.
– ¿Por qué?.
– Porque ni sabes dónde está el cadáver, no hay huellas, no podés explicar cómo llegaste hasta allá, hasta acá… Nada.
– No. Diga por qué lo hace.
El veterano le tocó la cabeza, le dio un golpecito.
– Vos me salvaste, cuando tu viejo…
– No es mi viejo. No era.
Etchenaik y el gallego se miraron, se entendieron sin un gesto.
– Hace mucho que lo sé.
– Por eso te fuiste de tu casa.
El pibe hizo un gesto amplio, se encogió de hombros, sumó razones.
– Pero ellos no sabían que vos sabías.
– No, claro. Me enteré por otro lado.
– ¿Quién te lo dijo?
– No importa eso. Fue un cambio de información, confidencias.
– Tu tío Mariano.
La boca le dolía y la sonrisa fue dolorosa en todos los sentidos.
– No, ése no. Fue alguien cercano a mi viejo.
– ¿Quién?
El pibe se endureció, no entendía esa presión.
– ¿Qué carajo importa eso?
– A tu tío y a tu madre sí que les importaba, porque…
La cara de Vicente se puso rígida, un poco más.
– Mi madre no tuvo nada que ver -dijo despacio.
– Está bien. Pero don Mariano y ella querían…
– ¡Nada que ver, hijo de puta! -gritó Vicente y se abalanzó sobre Etchenaik-. ¡Es mentira!
Tony le cruzó el brazo desde atrás bajo la barbilla y lo inmovilizó cuando el veterano no atinaba a defenderse y había quedado quieto, con el cuello ladeado y flojo.
– Hijo de puta, mi vieja no… -rezaba casi, bajito, el pibe.
– Quedate quieto -dijo el gallego junto a su cara-. Quedate quieto y no te enojes. Escuchá, salame.
– Mirá -y el veterano fue separando suavemente el brazo de Tony-. Lo que yo sé es que vos estabas en el medio y ellos tironeaban. Al final tu tío Mariano se juntó con tu viejo. Ninguno de los dos valen que vos confieses ni te ensucies. Es un asqueroso asunto de drogas que viene de antes que vos nacieras, pibe. Hacelo por tu vieja, quedate en el molde.
Читать дальше