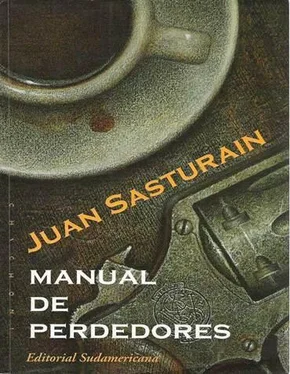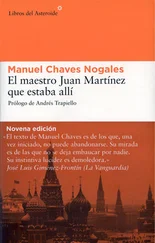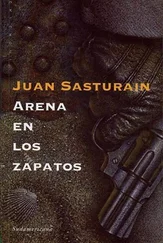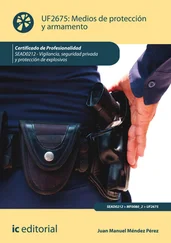– Va muerto -diagnosticó don Mariano-. Y vos también.
– Yo les digo lo que sé, como siempre: la libreta la tenían los amiguitos de la pesada de Vicente. Ellos sabrán cómo y dónde la consiguieron. Ya deben estar actuando. Ésos no son de quedarse quietos…
El veterano tiraba al azar, voleaba trompadas aparatosas como un peleador sin chance, que aspira al nocaut providencial. Tuvo suerte. Berardi agitó la cabeza, fingió un desaliento teatral para tapar la inquietud sorda, el swing que le había calentado la oreja y las neuronas.
– No seas boludo. Mientras vos te hacías el bonito con ella verificamos que está todo en orden, sin novedad.
– Álamos y Abedules -recitó Etchenaik y esperó el efecto-. A esta altura esos nenes les deben haber escupido el asado, el funcionario va a tener que meterse la Secretaría en el culo y aguantarse una linda extorsión no negociable.
El industrial se acercó con lentitud, le agarró el mechón de pelo delicadamente y pegó un tirón digno de un sioux:
– Basta de inventar, hijo de puta. Decí: ¿De dónde sacaste la libreta? ¿Cómo sabés eso?
– Suélteme y muestro algo -dijo Etchenaik balbuceando por el dolor.
Berardi aflojó lentamente la presión, dio dos pasos atrás. Etchenaik agachó la cabeza y la agitó como para sacarse una idea fija o un mal recuerdo.
– Miren -dijo. Y metió la mano en el bolsillo interior del saco, buscando algo.
Pero no sacó nada y dejó la mano allí. Pasaron segundos y los miraba uno a uno. Berardi siempre le apuntaba a la cabeza.
– Usted no puede tirar -dijo el veterano encarándolo-. Tengo la mano en la culata del revólver y si saco o trato de sacar va a haber tiros. Probablemente la ligue yo, pero igual no le conviene… ¿Cómo explicar un cadáver en el living de su ex mujer? ¿Cómo evitar el escándalo ahora, con los disparos? Además, pierde toda posibilidad de recuperar a Vicente… Si yo saco el fierro, no hay Secretaría ni juramento el martes.
Etchenaik siguió con la mano inmóvil bajo el saco. Berardi movió el revólver, se mojó los labios con la punta de la lengua.
– Vos no podés nada, no sabés nada… ¿Qué querés?
– Conversar un rato.
– ¡No! -gritó Nancy-. Reventalo, Vicente; es un peligro este hijo de puta. Reventalo y lo tirás por ahí…
– Esos modales, señora… ¿Tiene miedo de que conversemos?
– ¡Dame! -dijo ella y estiró la mano brutalmente hacia el revólver.
Berardi la golpeó de revés, de abajo hacia arriba, y Nancy dio un grito corto, de loca.
– Siempre terminamos así con vos -concluyó con indiferencia el industrial de Avellaneda.
Nancy retrocedió tapándose la boca; primero hasta la puerta, después giró y salió por donde había entrado. Etchenaik miró a su derecha: a don Mariano Huergo no se le había movido un pelo. Pero faltaba el remate.
– ¡Nano! -gritó ella desde adentro.
– ¡Dejá de joder! -la intimó el abogado-. No arruinés las cosas.
Hubo un portazo y unos segundos de distensión. El veterano sacó un cigarrillo con la mano Ubre, y mostró la otra, vacía, como el mago que humilla con las evidencias de su destreza, la estupidez del auditorio.
– Se resquebraja el frente interno -ironizó. Pero calculó mal.
– ¡Te voy a resquebrajar la cabeza, boludo! -gritó Berardi, que ya era otro. Revoleó el brazo y lo golpeó fuerte y de revés con el caño sobre la sien.
El veterano tiró la cabeza hacia atrás y amortiguó el golpe en parte. Quedó tambaleante contra la pared.
– Vamos a dar una vuelta… -dijo Berardi, y el gesto abarcaba al abogado también-. Sacá el auto vos.
Le tiró las llaves al cogotudo, que salió como a hacer un mandado. Al menos eso veía Etchenaik: había un jefe.
Aturdido todavía, sintió que el industrial lo agarraba del cuello como colgándolo de una percha excesivamente alta mientras le clavaba el cañón del revólver contra la columna. Una mano rápida hurgó entre sus ropas y lo desarmó.
El Torino negro estaba estacionado en doble fila con el abogado al volante, que estiró el brazo y abrió la puerta de atrás. Berardi se pegó a la espalda de Etchenaik y lo hizo caminar casi a presión hasta meterlo a rodillazos dentro del auto.
– Ahora vamos a hablar -dijo cuando estuvieron en marcha por Callao hacia Libertador.
– Sí, hablemos -dijo Etchenaik.
– ¿Quién más sabe lo de Vicente?
– Nadie más.
– ¿Y Sayago?
– No tengo la menor idea. No tuve tiempo de ocuparme de él. Cuando fui a verlo al Argerich me encontré con el tiroteo y la noticia de que se había pintado. Ustedes trabajan muy mal ciertas cosas: nunca terminan de liquidar a nadie.
– No creas.
Etchenaik tuvo la imagen de la mamá de Tony atravesando el patio con una taza de té.
– ¿Qué me das si hablo?
El industrial sonrió.
– Nada. Ninguna seguridad. No te necesito -las luces del Ital-Park le colorearon la cara.
El veterano se calló. Don Mariano Huergo se aceleraba repentinamente apurado y el Torino roncaba parejo hacia la muerte. Pasaron frente al Planetario.
– ¿No te hace acordar de nada, hijo de puta? -le dijeron desde adelante.
Le hacía acordar y le hacía doler todavía, sin embargo se sentía tan golpeado que casi podía recordar los golpes que vendrían. Su miedo era el recuerdo del dolor futuro. Eso.
– Te explico: vamos a la quinta, limpiamos las malezas, quemamos la basura, dejamos todo limpio, prolijo, y sin huellas. Después nos vamos por ahí, armamos una buena escena, metemos unos tiritos justos, tal vez quememos un auto y a las… -miró el reloj-. Antes de las diez estamos en casa. Vos no, claro. Vos te quedás.
– Son unos chapuceros. Seguro que el Bolita los caga a los dos.
– No creas.
Claro que no creía.
– Para acá.
El chófer obedeció con excesivo celo y el Torino se quejó. Hubo ruido de gomas y una aproximación al pasto. Pararon.
– Date vuelta que te desato -dijo Berardi.
Etchenaik supo que mentía pero no le importó. Ni curiosidad tenía ya.
– Cuidado el tapizado -dijo al girar, ofrecerle la espalda, las manos atadas; el culo, en realidad.
En ese pensamiento estaba cuando lo borró el golpe.
150. El cadáver en el umbral
Con el ruido de las puertas recuperó primero los dolores, luego la noción del cuerpo torcido, encajado como un tornillo. La cabeza era una campana golpeada por palos y piedras; los brazos, adormecidos por la presión, con las manos adheridas a los codos, en la espalda. En esa posición no reconoció el lugar en seguida, pero vio la semiclaridad de la ventanilla sobre su cabeza invertida y supo que había avanzado mucho el atardecer, que las voces brotaban rápidas a su alrededor como si fuera un pájaro con la jaula abierta con una manta en el patio de una casa incendiada.
– Vos para allá, movete -y era la voz de Berardi.
– ¿Qué vas a hacer? -y era el doctor Huergo.
Etchenaik no retuvo la respuesta. Oyó las pisadas que se iban y después nada más. Sólo algún pájaro. Recién se dio cuenta de que estaba amordazado. Acaso con la corbata de don Mariano. Sintió, con la lengua contraída, la textura áspera, a la moda; se recordó amordazándolo él, displicente, ganador, atándolo a la pata de la mesa; recordó las caras en el momento de apagar la luz de aquel living lujoso y devastado. Cerró los ojos. Instintivamente se quiso mover. No pudo. Estaba boca abajo y no podía sacar el torso del hueco que quedaba entre los dos asientos. Entonces estiró la pierna derecha y empezó a barrer, de arriba a abajo y de abajo a arriba, la puerta opuesta. Sentía que golpeaba contra las manijas y empujaba con el otro taco. Así estuvo un minuto o diez o más. En un momento dado se descontroló y comenzó a agitar los pies hasta que un talón se trabó y tiró para arriba y golpeó con el otro pie hacía atrás y algo cedía al fin.
Читать дальше