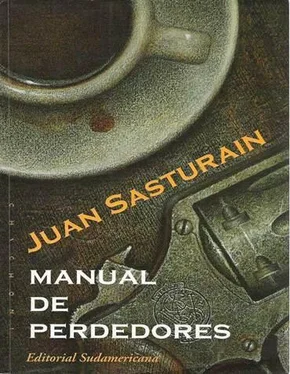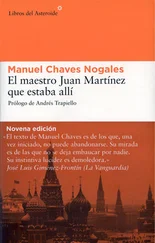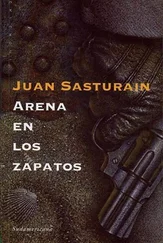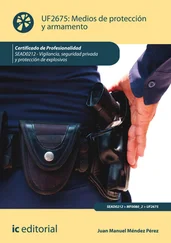– No dejaremos las armas, Etchenaik -moduló casi tembloroso el mejicano-. Al contar cinco vos y yo prendemos los encendedores y nos paramos, con las armas a la vista; vos ahí en la puerta y yo detrás del escritorio. Después, los otros.
– De acuerdo.
– Cuento yo -gritó el gallego muy cercano en la oscuridad.
– Cuente. Despacio.
– Uno, dos, tres, cuatro y… cinco -dijo Tony ansioso, casi veloz.
Hubo dos chasquidos, un resplandor en el suelo cerca del escritorio, otro intento infructuoso tras la mampara, una puteada breve y después de otro chasquido, el resplandor.
Lentamente, las dos llamitas se fueron irguiendo.
– ¡Guarda con lo que hacés, botonazo! -amenazó entre dientes el de la media.
Etchenaik apareció en la puerta del cuartito con el encendedor vacilante y la otra mano armada, separada del cuerpo. El encapuchado estaba tras el escritorio como un cura que lee las Escrituras en el altar con los brazos en cruz.
En la pequeña claridad se veía ahora al Pato tras el sillón grande, al mejicano pegado al fichero.
– Ahora los demás -dijo el de la media-. Salen y se muestran.
– Cuento yo -parpó Donald.
Los cinco números cayeron ahora pausados mientras había ruidos en el edificio.
Cuando dijo «cinco» el gallego dio un paso lateral, salió de atrás de la puerta con los dos revólveres levantados, a lo Wyat Earp.
– Bueno… -dijo-. Ahora, salgan rápido.
– Un momento -se cruzó Etchenaik cuando los otros tres ya habían dado un paso al frente-. No vayan por ahí. Hay una escalera de servicio al final del pasillo. Desde las ventanas del palier del primero pueden saltar al techo de al lado y rajar. La cana ya debe estar entrando.
Los tres giraron. Las caras cubiertas no decían nada. Había algo que sumaba la ferretería, los ojos solos sin contexto, el gesto decidido. Todo eso no alcanzaba para decir una palabra. No la dijeron. Ni ésa ni otra. Salieron ruidosos hacia el fondo del pasillo, sus últimos ruidos se mezclaron con los primeros del ascensor, y en la escalera general. El gallego fue al pasillo y giró la llave de la luz.
Dos minutos después, la dotación de un patrullero estaba dentro de la oficina.
– ¿Qué pasó acá? -dijo el que entró al final.
– Nos atacaron y nos defendimos -dijo Etchenaik sin mentir.
– ¿Quién?
– Uno perdió un documento y yo le puedo dar una dirección. Tome.
Y la cédula de Oscar Fretes, nacido en San Martín el 18 de octubre de 1938, cambió de mano.
– A Alicia no la tocó -decía a la mañana siguiente de una noche sin dormir, muy transitada de sirenas y autos de todos los colores, de hermanos perversos, de abogados con mala leche.
– Por suerte a Alicia no la tocó el hijo de puta, y a Marcelino tampoco -repetía como obsesionado, el pelo todavía húmedo por el baño reciente, algún moretón más.
Estaban en un bar de Rivadavia y Moliere, la mañana pasaba rápida y húmeda por la avenida más larga del mundo pero el tiempo de Etchenaik se había detenido en el momento en que llegó con la cana al departamento de su hija en Sarmiento y Riobamba, no encontró sino huellas del paso de Fretes; la histeria de Alicia, la perplejidad de Marcelito, la destrucción sistemática.
– «Para que aprenda a no meterse en lo que no le importa» decía el hijo de puta y rajaba los sillones con el cortaplumas. Tiró la vitrina, partió las sillas, quemó todo lo que encontró en los cajones. Al final los dejó atados y amordazados y se fue. Cuando llegamos hubo que voltear la puerta.
El gallego mojó la medialuna en el café con leche. Esperó un momento más. No sabía si el chorro compulsivo terminaba allí, si iba a seguir escuchando.
– Saben todo -dijo-. Conviene irse al mazo.
– Sí. Todos mis movimientos -pero Etchenaik no habló de mazos.
Tony trataba de reconstruir los pasos de esa noche rarísima, antes y después de que la casualidad y proverbial intuición ibérica lo llevaran a caer en la noche, inesperado y exacto como un telegrama a deshoras, para salvar a Etchenaik a los balazos.
– ¿Los llevaste a lo de Fretes después?
El veterano dijo que no con la cabeza.
– ¿Por qué?
– Lo voy a arreglar yo solo… O con vos, bah - y sonrió tristemente-. La cana no se tiene que meter en esto. Después y en la Jefatura, tuve que hacer malabarismos para que no me retuvieran. Declaré que no sabía quién me había atacado, que podía ser una venganza personal, que hemos tenido muchos casos entre manos últimamente y que suponía que no eran tipos que obraban por ellos sino mandados. Hasta ahí.
– Y de los de la pesada, ¿qué les dijiste?
– Esos no existen. No los vi nunca.
Tony se contuvo. No dijo lo que pensaba. Había demasiadas cosas nuevas, mucha tristeza y amargura, un Etchenaik lejano y reconcentrado.
– ¿Cuándo podremos volver a la oficina? -dijo el veterano.
– No sé. Precintaron todo, pusieron un tipo de guardia… «Váyase a dormir al hotel», me dijo el oficial. La joda va a ser cuando vean los orificios de bala, cuenten los agujeros… Eso no lo pudo hacer Fretes solo, por más que nosotros le hubiéramos contestado.
– Cierto. Voy a hablar con Macías por eso. Tal vez se pueda arreglar.
Había mucho por arreglar. Demasiado. De pronto se había armado un desparramo inconcebible y desde hacía pocas horas las oficinas de Etchenaik Investigaciones Privadas funcionaban precariamente en una casita modesta de patio con malvones, en Villa Luro, más apta para un tango que para escenas de una novela negra.
– ¿Cómo está tu vieja, gallego?
– Bien. Mimosa nomás… feliz de que estemos acá. De más está decir que no le conté el tiroteo. Cree que estamos refaccionando la oficina, o me hace creer que cree. ¿Te fijaste que cuando llegamos hoy de madrugada no preguntó nada?
– No es gil la gallega. Y el pendejo salió a ella. Todavía no me contestaste cómo hiciste para aparecer y salvarme con el séptimo de caballería.
Tony sé paró, miró el reloj. Le puso la mano en el hombro.
– Ahora vamos a morfar. Son las doce menos cuarto y a mi vieja no le gusta que la haga esperar cuando hace canelones.
La salsita estaba liviana, sin picante y con el aceite crudo para no patear hígados muy vapuleados ya por los años y los excesos. Sin embargo, el migoso pan del veterano fue y volvió reiteradamente, en cruz y en óvalo, recorriendo la superficie del plato blanco con dibujitos azules.
– ¿Quiere más, Etchenique?
– No, señora. Muy rico todo.
Había un sifón azul y sonoro en el centro de la mesa cubierta por un mantel a cuadritos, una botella de vino Toro tinto, una quesera de plástico, servilletas haciendo juego con el mantel, miguitas y cascaritas de pan, una frutera con tres naranjas, una viejita gallega y petisa que hacía juego con eso y con la casa y con el barrio de Villa Luro.
Doña Alcira Seijas de García trajo el queso y dulce, recogió los platos, ofreció café que sus huéspedes cambiaron por unos amargos dentro de un rato. Cuando los ruidos de platos en la pileta confirmaron a su vieja en la cocina, Tony contó a un Etchenaik enternecido, cómplice, los mimos y celos de su madre, el capricho casi infantil que lo llevó la noche anterior a buscar un remedio homeopático al centro, a las doce de la noche.
– Si no hubiera sido por eso no habría llegado a tiempo. Vi luz al pasar y quise saber qué hacías, si estabas con alguien… ¿Vos crees en esas cosas?
– ¿Qué cosas?
– Esas casualidades o como sea. Te salvó mi vieja.
– Me salvaste vos, gallego.
Estaban en el patio de los malvones y la parra, en los sillones de esterilla, el cigarrillo humeando. El silencio era real y no sólo la falta de palabras cuando se callaban.
Читать дальше