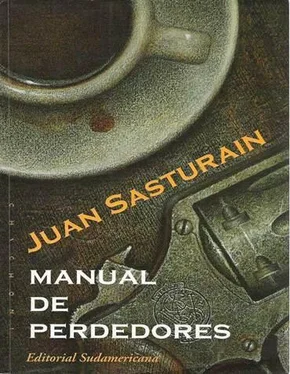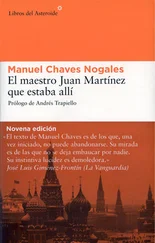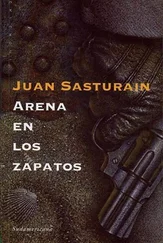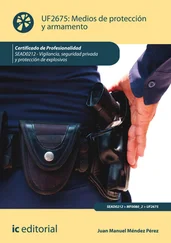– ¿Cuándo? Los chicos dicen que siempre anduvo por la B.
– No saben nada: el glorioso Chaca de Bargas, Recúpero, Puntorero, el tanque Newmann, Marquitos, que jugaba en la selección…
– No los conozco, abuelo.
– ¿Viste a García Camben, el de Boca?
– Sí.
– Ese era suplente…
Marcelo se miró la camiseta -ya con manchas de aceite- y le descubrió un brillito de gloria.
– Déjalo comer al abuelo -dijo Alicia.
– Papá es de Huracán. Me dijo que vamos a ir todos los domingos, cuando me venga a buscar… ¿Huracán juega bien?
– Tuvo algunos jugadores: Houseman, el inglés Babington…
Por encima del ruido de cubiertos, de la botella de vino comprada especialmente para él, Etchenaik observó a su hija. La veía salteado desde hacía unos meses pero nunca dejaba de pensarla; sobre todo la imaginaba con su uniforme de maestra, vuelta al pizarrón, la tiza en la mano y las palabras lentas que acompañaban el dibujo de las letras. Esa era una Alicia diferente de la suya o la de Marcelo, una señora de Fogel -ahora sin Fogel- transformada en la fantasía y las conversaciones de veinte pibes de segundo grado para los que descendía mágicamente, quién sabe de dónde, todos los días a las ocho menos cuarto.
– Nena -le dijo mucho después, cuando Marcelo había claudicado finalmente en el sillón grande, rendido bajo protesta al sueño-. Nena, ¿ninguna novedad con Horacio?
– No. Ahí no hay nada que hacer. Creo que está de novio, si se puede decir… La última vez que salió con Marcelo la llevó. Se llama Alicia también.
– ¿Y vos cómo te sentís?
– Mal. Pero no me voy a morir. ¿Querés un café?
– Bueno.
Lo tomaron en silencio. En un momento dado terminó la película que no estaban mirando, apareció el fraile de los sanos consejos.
– Contame un poquito de vos -dijo Alicia-. ¿Estás medio loco, viejo?
– Creo que sí. Y Tony está peor que yo. Demasiados años de regadera en los malvones, muchos expedientes. Tendría que haberme largado cuando murió tu mamá, pero vos eras muy piba… Ahora todo es más difícil y últimamente tuve dos encuentros fuleros. Uno con pendejos, que me apretaron sin asco; el otro, con ese Silva, que me removió cosas.
Se sintió repentinamente estúpido, contándole sus problemas de viejo mal vivido y peor emparchado a su propia hija.
– ¿Necesitas guita, nena? -dijo obvio, inmediatamente arrepentido.
– No.
Cuando se hicieron las dos, Etchenaik se fue. Prometió volver el domingo a mediodía, prometió cuidarse, se sintió como cuando dejó a su hija por primera vez en el jardín de infantes, pero al revés: él, en la selva de gente grande. Pero era una metáfora estúpida.
Estaba muy ensimismado, flojo de atención. Si no, hubiera visto el Peugeot blanco que arrancó detrás de él al salir. Cuando diez minutos después estacionó soñoliento frente a la oficina, el auto lo pasó lento y ostensible, como perdonándole la vida.
Pero por esa noche también dormiría. Mal, pero dormiría y vería amanecer.
Tony lo despertó con el mate, como una tía solícita ansiosa por saber las novedades de la noche anterior.
– Tengo el currículum completo de Berardi. Pelos y señales -dijo metiéndole la bombilla prácticamente en la nariz.
– Bueno. Yo tengo ganas de ir al baño.
Fue. El gallego le hablaba desde atrás de la puerta:
– Son datos posta, actualizados. Hay mucha guita.
Salió abrochándose, todavía bastante perplejo y sin soltura para manejarse con un día que ya había crecido demasiado en su ausencia. Pensó en el mediodía cercano y en Silva.
– Gallego, en cualquier momento esto se va al carajo.
– ¿Por?
Agarró el mate, dio dos sorbos como para desagotarlo.
– ¿Quién te dio la información? -dijo, dejando la respuesta en el aire-. ¿Giangreco te la dio?
– Algo; Robledo otro poco, lo demás son contactos míos…
Seguramente alguna alcahuetería de segunda mano. Pero eso bastaba para salvar la mañana: Tony orgulloso de su pericia para recoger información.
– Contame.
– Tiene una metalurgia en Avellaneda: rulemanes, calisuares, bujes, pernos, esas cosas… «Metalúrgica El Triunfo».
Etchenaik revolvió en su bolsillo y sacó el papel que le había dado Berardi, verificó el membrete.
– Ésta es.
– Ésa. Y anda bien; no sé cómo pero anda bien. Las oficinas en el centro las tiene en Corrientes y el Bajo, donde estuviste. Vive a una cuadra de Barrancas, acá tenés.
Sistemático y prolijo, Tony fue acumulando datos:
– La planta es grande, pero la guita no puede venir de allí. El año pasado hubo un conflicto bastante jodido con el personal de taller y desapareció uno de la comisión interna. Lo encontraron a los tres días en Casa Amarilla con varios tiros en la cabeza y nunca se supo nada.
– ¿Quién maneja el personal?
– Lo tiene al negro Sayago.
– ¿El boxeador?
– Sí.
– Me acuerdo de él. Fue olímpico en el '48 en Londres, cuando salió campeón Pascualito. Un negro grandote, cargado de espaldas -las manos de Etchenaik se separaron como si sostuvieran un ropero en una escalera estrecha-. Creo que perdió en las semifinales con un canadiense. Era mediano.
– Mediopesado -Tony sabía, repentinamente, también de boxeo-. Llegó a pelear con Ansaloni, ya de profesional. Le ganó por descalificación en Bahía Blanca o Santa Rosa pero la revancha en el Luna por el título, la perdió por paliza. Al poco tiempo en un accidente de tránsito quedó jodido de una pierna y tuvo que largar. Tiene una entrada en cana por lesiones y ahora está desde hace unos años con Berardi para todo servicio.
– ¿Al de la interna lo mató él?
Tony levantó las cejas, se encogió de hombros.
– ¿Qué más?
– Berardi pasó al frente cuando se casó con una Huergo que tiene campos en todos lados. Cuando murió el suegro, hace unos años, la mujer heredó un toco y él se terminó de parar. Pero ya tenía guita entonces.
– ¿Desde cuándo?
– Se acomodó en la época de Frondizi. Primero como importador y después con las patentes extranjeras. Siempre metalurgia chica. Pero ahora está inflado. Exporta, está en un grupo que quiere copar la UIA, sale a veces en Gente y suele pasear su barriga por Mau-Mau.
Y el gallego movió la cabeza y chasqueó los dedos como insinuando el clima de un mundo que le era tan ajeno como la cría de la chinchilla o el reglamento del hockey sobre césped.
– Cualquier manija le viene bien: el año pasado se tiró a la presidencia de Defensores de Belgrano y perdió por treinta votos.
– Basta -dijo Etchenaik desbordado.
Después de la avalancha informativa de Tony, Etchenaik supo que poco quedaba por saber del hombre gordo con talleres en Avellaneda, oficinas en el Bajo, casa en Belgrano y campos en media docena de provincias.
– Ah… Y tiene amigos milicos.
El dato cayó justito, la pizca de orégano en la salsa, el detalle final, la banderita en el tope del edificio.
– Eso es: milicos también. ¿Y un tipo con tantos recursos y posibilidades nos llama a nosotros, Tony?
– ¿De dónde sacó el dato?
El veterano se encogió de hombros.
– No me dijo, no le pregunté. Supongo que ya seremos profesionales reconocidos -ironizó sin entusiasmo.
Tony rastreó levemente esa sombra que acompañaba como una nubecita de historieta la tristeza de Etchenaik:
– ¿Te amargaste mucho ayer?
– Estoy seguro de que en más de cuatro lugares me mintieron asquerosamente. Además, lo fui a ver a Silva.
– ¿Aquel de Morón?
Читать дальше