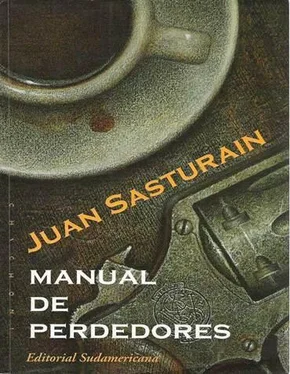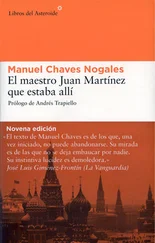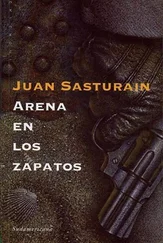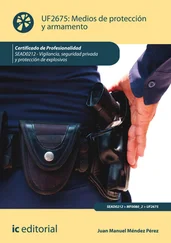– Ése. Es tira en la Universidad. Tengo que llamarlo.
Etchenaik se puso de pie, echó una mirada al precario orden restablecido después de la bomba, los nuevos sillones viejos, el vidrio emparchado.
– Podrías darte una vuelta por dos o tres direcciones del centro, Tony.
– Pásame una foto o algo, por si me encuentro con el pendejo.
La fotografía cambió de mano por encima del escritorio.
El gallego dejó el diario, se puso los anteojos en la frente y la acercó primero para alejarla luego al límite de su brazo extendido.
– ¿Quién es la mina?
– Cora Paz Leston, la novia.
– Ah.
La observación cristalizó en un juicio rápido.
– Ella parece piola, pero él tiene cara de boludito.
Etchenaik pareció no escucharlo mientras escribía en el reverso de una tarjeta.
– Tomá: una prima en Once, una pensión de estudiantes en Jean Jaurés y Córdoba y un altillo frente a Plaza Lavalle. Cualquier novedad me llamás. Te espero para almorzar.
El gallego agarró todo, se desperezó.
– Te lo traigo de una oreja. Y no te amargues por ese Silva. Que no te joda el día. De paso, le llevo el auto a Garibotto.
Etchenaik esbozó una sonrisa:
– Andá y cuidate.
A las doce menos diez, lo llamó a Silva.
– Hola, habla Etchenique. ¿Me conseguiste eso?
– Sí. Poca cosa. La mina estudia Sociología desde hace cuatro años. Tiene quince materias aunque no rindió ninguna de los últimos turnos. Está fichada, por zurda. Últimamente anda poco por la facultad.
– ¿Y el otro?
– Nada. No hay antecedentes. Entró en Antropología hace dos años, cinco materias nada más. ¿Querés las direcciones?
– Está bien con eso.
Se hizo una pausa grande, varios segundos espesos que Etchenaik sintió crecer indeciso, estúpidamente expuesto.
– Bueno, Etchenique -reapareció la voz del otro lado-. Cualquier cosa estoy a tu disposición.
– De acuerdo, Silva. Gracias.
Colgó y se quedó ahí, ante el escritorio, con el Clarín abierto en la página de las malas noticias. Intentó sumergirse en el editorial pero antes del segundo párrafo ya estaba borroneando caras y figuras en el margen. Hizo cinco rectángulos y escribió: Berardi, Vicentito, Cora, Sayago. En ese momento golpearon a la puerta de la oficina.
Se acomodó la corbata, consideró suficiente el orden y la limpieza mínima del ambiente, dio tres pasos y giró el picaporte.
Abrió la puerta de un tirón y allí estaba.
– Buenos días. ¿El señor Etchenaik?
La dueña de la voz demostraba que lo era. Sin duda tenía altamente desarrollado el sentido de la propiedad y sabía exteriorizarlo con elegancia. La misma elegancia que le colocaba los brazos flexionados a la altura correspondiente, le sugería la distancia adecuada entre ambos pies, le hacía pender negligentemente los insólitos guantes en la intersección de las manos. Llevaba un sobrio conjunto de hilo color habano de aspecto impecable y no había transpirado en los últimos quince años.
– Etchenaik soy yo. Adelante.
Mientras la hacía entrar en la oficina, el veterano realizó el mismo examen ambiental somero de diez segundos antes pero con resultados opuestos: faltaba luz y sobraba tierra por todas partes. Cuando la dama terminó su medio giro de inspección, Etchenaik la invitó a sentarse y se parapetó detrás del escritorio.
– Señora…
– Soy Justina Huergo de Berardi.
La información cayó sobre el escritorio como quien arroja un desafío, una escupida. Etchenaik pareció no darse por aludido.
– Sí. La escucho.
Observó detenidamente a la mujer y vio las arrugas atenuadas, las cejas dibujadas con naturalidad y esmero. Los años no estaban sobre los hombros sino armoniosamente distribuidos. Tenía el típico aspecto de esas mujeres de político yanqui que saludan desde la tribuna junto a su marido y los hijos en fila descendente a los costados.
– Señor Etchenaik, estoy enterada de que ayer tuvo usted una entrevista con mi marido… -hizo una pausa esperando algo que el veterano no hizo-. Quisiera que me diga qué fue lo que conversaron.
– Usted lo sabe.
– Conteste a mi pregunta.
Etchenaik encendió un cigarrillo, echó una bocanada y acercó luego su cara por encima del escritorio.
– Vamos por partes, señora. Soy un profesional. Trabajo y me pagan por lo que hago, cuando lo hago bien. Y me debo a mi cliente, en este caso, a su marido. Como usted sabe, las investigaciones privadas tienen ciertas reglas que deben ser respetadas. Una de las pocas condiciones del trabajo es el secreto.
El rostro de la mujer había adquirido una rigidez casi ridícula. De entre sus pliegues salió una voz firme, desagradable.
– ¿Es cuestión de dinero?
– No entiendo.
– Si su silencio es cuestión de dinero.
La dureza de la mirada de Etchenaik contrastó con la dulzura casi femenina de la voz.
– Escúcheme, doña Justina… ¿Por qué no empezamos de nuevo?
La cachetada voló por encima del escritorio y Etchenaik apenas echó la cabeza hacia atrás para esquivarla. La mano golpeó contra el borde de la máquina de escribir y la dama ahogó un grito de dolor.
– Imbécil -dijo.
Etchenaik se levantó con gesto resignado, caminó hacia la puerta y la abrió.
– Estaré acá hasta las cuatro. Pero así no vamos a ninguna parte.
La dama vaciló pero al instante recompuso los fragmentos de elegancia y salió con pasos largos.
Etchenaik cerró la puerta detrás de ella y permaneció un momento con el picaporte en la mano. Regresó al escritorio y se encontró con el diario plegado a un costado. Se sentó, tomó la lapicera y la mantuvo un momento en el aire; luego, en el quinto rectángulo dibujado, junto a los otros nombres, escribió: Nancy Reagan.
Y se rió solo. Primero despacio, después más fuerte.
Hacía meses que no se reía así.
Durante el resto de la mañana Etchenaik no hizo sino esperar noticias de Tony. Ni el diario ni el ajedrez pudieron retener su atención más que un rato. Inclusive fue a buscar La maldición de los Dain y estuvo leyendo salteado, buscando algo que no sabía qué era. Tal vez fueran ganas de seguir, las ganas que ahí había encontrado de empezar, alguna vez.
A la una bajó a comer a la pizzería y tres cuartos de hora después, cuando llamó el ascensor para regresar a la oficina, se encontró con Nancy Reagan que bajaba. Ella sonrió.
– Ya me iba, señor Etchenaik.
– No la esperaba tan pronto.
El tono había cambiado. Y no era lo único nuevo; tenía un hombre alto, trajeado de chaleco, a su derecha. Etchenaik paseó la mirada de uno a otro.
– Bajé a almorzar. Es una suerte habernos encontrado.
– Una suerte -dijo ella y volvió a sonreír. Después señaló al que la acompañaba-. El doctor Mariano Huergo, mi primo.
El hombre alto emitió los pocos sonidos que le permitían el cuello duro y la corbata. Alargó una mano blanca y fría.
– Un placer -mintió Etchenaik-. Mejor subimos: el ascensor no es lugar cómodo para conversar.
El corto trayecto fue un verdadero round de estudio. Nancy Reagan no dijo nada pero ni bien estuvieron en la oficina fue la primera en proponer las nuevas reglas del juego:
– Discúlpeme, fui muy impulsiva esta mañana.
– No importa, estoy acostumbrado.
La dama intentó sonreír otra vez. Don Mariano se había sentado a un costado y observaba todo con aire crítico.
– Usted estuvo ayer en la oficina de mi marido.
– Correcto.
– Mi marido le encargó un trabajo.
– Correcto.
– ¿Cuál es ese trabajo?
Читать дальше