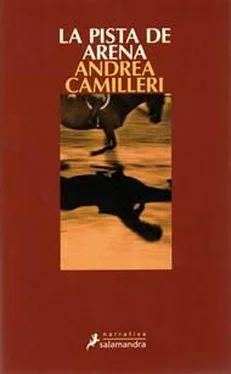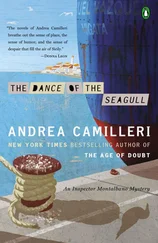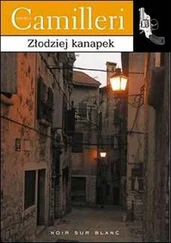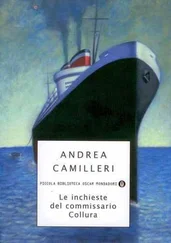– ¡Pero si es el comisario Montalbano! -exclamó una voz masculina.
Se volvió. La voz pertenecía a un cuarentón muy alto y delgado que llevaba una sahariana caqui, pantalones cortos, calcetines, un casco colonial y unos gemelos en bandolera. Llevaba también una pipa en la boca. A lo mejor se creía en la India de la época de los ingleses. Le tendió una mano sudorosa y blanda que parecía pan mojado.
– ¡Pero qué placer! Soy el marqués Ugo Andrea di Villanella. ¿Usted es pariente del teniente Colombo?
– ¿El teniente de los carabineros de Fiacca? No, no soy…
– No me refería al teniente de los carabineros, sino al de la televisión, ya sabe, el de la gabardina que tiene una mujer a la que nunca se ve por ninguna parte…
¿Acaso era imbécil o quería tomarle el pelo?
– No; soy gemelo del comisario Maigret -contestó con grosería.
El otro pareció decepcionado.
– No lo conozco, lo siento.
Y se retiró. Decididamente, un idiota, un idiota quizá un poco chalado.
Se le acercó otro que iba vestido de jardinero, con un delantal sucio que apestaba y una pala en la mano.
– Usted me parece nuevo.
– Sí, es la primera vez que…
– ¿Por quién ha apostado?
– La verdad es que todavía no he…
– ¿Quiere un consejo? Apueste por Beatrice della Bicocca.
– Yo no…
– ¿Conoce la lista de tarifas?
– No.
– Se la recito. Si sueltas un mil audaz / un beso en la frente recibirás. / Si apuestas uno de cinco mil, la Bicocca / un beso precioso te dará en la boca. / Con uno de diez mil podrás contar / con que con la lengua en la boca se deje besar.
Hizo una reverencia y se fue.
Pero ¿a qué mierda de manicomio había ido a parar? Además, lo de la tal Beatrice della Bicocca ¿no era competencia desleal?
– ¡Salvo, ven!
Al final vio a Ingrid, que lo llamaba agitando un brazo. Se encaminó hacia ella.
– El dottor Montalbano. El señor de la casa, el barón Piscopo di San Militello.
El barón, un hombre alto y delgado, iba vestido exactamente igual que uno que Montalbano había visto en una película dirigiendo una cacería del zorro. Sólo que el actor llevaba una chaqueta roja mientras que la del barón era verde.
– Sea usted bienvenido, dottore -dijo, alargando la mano.
– Gracias -respondió Montalbano, estrechándosela.
– ¿Se encuentra bien?
– Muy bien.
– Me alegro.
El barón lo miró sonriente y dio unas palmadas. El comisario se sintió confuso. ¿Qué tenía que hacer? ¿Dar palmadas también? A lo mejor era una costumbre de aquella gente en semejantes ocasiones, en señal de complacencia. Así que dio unas fuertes palmadas. El barón lo miró un tanto perplejo. Ingrid se echó a reír. En aquel momento, un camarero con librea le entregó al barón una trompa con el tubo enrollado sobre sí mismo. Por eso las palmadas: ¡llamaba al camarero! Mientras Montalbano se ruborizaba por su metedura de pata, el barón se llevó la trompa a los labios y sopló. Salió un sonido tan fuerte que semejaba la señal de una carga de caballería. La cabeza de Montalbano, cuya oreja se encontraba a diez centímetros de la trompa, quedó aturdida.
De repente se hizo el silencio. El barón le devolvió la trompa al camarero y tomó el micrófono que le tendía.
– Ladies and gentlemen ! ¡Un momento de atención, por favor! ¡Les recuerdo que dentro de diez minutos la taquilla cerrará y ya no será posible apostar!
– Discúlpenos, barón -dijo Ingrid, tomando a Montalbano de la mano y llevándoselo.
– ¿Adónde vamos?
– A apostar.
– Pero si ni siquiera sé quién corre.
– Las favoritas son dos, Benedetta di Santo Stefano y Rachele, aunque no corra con su caballo.
– ¿Cómo es esa Benedetta?
– Una enana con bigote. ¿Te gustaría que te besara ella? No seas tonto; tú tienes que apostar por Rachele, como yo.
– ¿Y Beatrice della Bicocca cómo es?
Ingrid se detuvo de golpe, sorprendida.
– ¿La conoces?
– No; sólo quería saber…
– Es una guarra. A estas horas se estará tirando a algún mozo de cuadra. Lo hace siempre antes de una carrera.
– ¿Por qué?
– Porque dice que después siente mejor el caballo. ¿Sabes que los pilotos de Fórmula Uno sienten con el trasero cómo va el coche? Pues Beatrice siente cómo va el caballo con el…
– Vale, vale, ya he comprendido.
Rellenaron los cheques encima de una mesita que encontraron libre.
– Tú espérame aquí -le dijo Ingrid.
– No, mujer; ya voy yo.
– Mira, hay cola y a mí me dejan pasar.
Sin saber qué hacer, Montalbano se acercó a una de las mesas del bufet. Todo lo que habían puesto de comer se lo habían zampado ya. Aristócratas sí, pero más hambrientos que una tribu de Burundi después de la sequía.
– ¿Desea algo? -le preguntó un camarero.
– Sí, un J &B solo.
– Ya no queda whisky, señor.
Le era absolutamente necesario beber algo para reanimarse.
– Un coñac.
– El coñac también se ha terminado.
– ¿Tienen alguna bebida alcohólica?
– No, señor. Nos queda zumo de naranja y Coca-Cola.
– Un zumo de naranja -dijo, hundiéndose en la depresión ya antes de empezar a beber.
Ingrid llegó corriendo con dos recibos en la mano mientras el barón tocaba una segunda carga de caballería.
– Anda, ven, que el barón nos llama al hipódromo. -Y le entregó su recibo.
El hipódromo era pequeño y muy sencillo. Constaba de una gran pista circular rodeada por vallas bajas hechas con ramas de árbol.
Había también dos torretas de madera. Las casillas de salida, que eran seis y aún estaban vacías, se alineaban al fondo de la pista. Los invitados podían situarse de pie alrededor de la pista.
– Pongámonos aquí -propuso Ingrid-. Así estaremos cerca de la llegada.
Se apoyaron en la empalizada. A poca distancia había una franja blanca dibujada en el suelo que debía de ser la línea de meta, y a su lado, pero en la parte interior, una torreta, destinada tal vez a los jueces. En lo alto de la otra torreta apareció el barón Piscopo micrófono en mano.
– ¡Atención, por favor! Los señores jueces de la competición, conde Emanuele della Tenaglia, coronel Rolando Romeres y marqués Severino di San Severino, ocupen sus puestos en la torreta.
Eso era un decir. A la plataforma elevada se accedía a través de una escalerita de madera más bien incómoda. Teniendo en cuenta que el más joven, el marqués, pesaba unos ciento veinte kilos, que el coronel era un octogenario con tembleque y que el conde tenía la pierna izquierda tiesa, el cuarto de hora que tardaron en llegar arriba puede considerarse sin duda un récord.
– Una vez tardaron tres cuartos de hora en subir -dijo Ingrid.
– ¿Son siempre los mismos?
– Sí. Por tradición.
– ¡Atención, por favor! ¡Distinguidas amazonas, sitúense con sus monturas en las casillas que les han sido asignadas!
– ¿Cómo las asignan? -preguntó Montalbano.
– Por sorteo.
– ¿Cómo no está Lo Duca por aquí?
– Estará con Rachele. El caballo con el que ella corre es suyo.
– ¿Sabes cuál es su casilla?
– La primera, la más cercana a la parte interior.
– ¡No habría podido ser de otro modo! -comentó un tipo que había oído la conversación, pues se encontraba a la izquierda de Montalbano.
El comisario se volvió hacia él. Era un cincuentón sudoroso, con la cabeza tan pelada y reluciente que hasta dolía la vista de mirarla.
– ¿Qué quiere decir?
– Lo que he dicho. ¡Con la supervisión de Guido Costa, tienen el valor de llamarlo sorteo! -exclamó el sudoroso, alejándose indignado.
Читать дальше