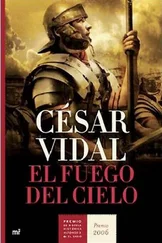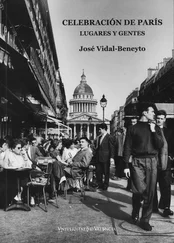– Quédate a mi lado… -continuó con un tono de voz en el que la inquietud apenas contenida había sustituido a la ira-. Aquí encontrarás ese sosiego que tanto deseas. Aquí nada te faltará. Aquí podrás escribir para que esas generaciones futuras que tanto te preocupan sepan. Si lo que verdaderamente deseas es ser útil a tu prójimo…
– ¿Desde cuándo practicas la adivinación? -la interrumpí.
Vivian se apartó de los huesos como si, de repente, ardieran. Creo que en ese momento se percató de que había cometido un error, un error que podía resultarle fatal.
– ¿Hace mucho tiempo? -insistí.
– Tú… tú… -balbució por primera vez en todos aquellos años.
– Yo soy un pobre hombre extraviado -le dije-. Un desdichado que ha creído que pecaba y que su pecado quizá no tenía tanta importancia, que ha esperado que en algún momento se produjera un cambio para que entonces se unieran también nuestros espíritus, y que acaba de descubrir que eres una hechicera.
– ¿Por qué tenía que haber un cambio? -exclamó Vivian enfurecida-. ¿En qué? Dime. ¿En qué? ¿Tenía acaso que convertirme en uno de los seguidores de tu… religión? ¿Deseabas que abrazara a ese dios que no sabe comprender el amor natural entre un hombre y una mujer salvo que se hayan unido ante un altar, ese dios que prohíbe que nos juntemos cuando lo deseamos, ese dios que se complace en apartarnos de las fuerzas que pueblan los ríos y los bosques? ¿Eso es lo que esperabas de mí? Pero… pero ¿cómo has podido…?
No respondí. No lo hice porque Vivian estaba desnudando mi corazón con más perspicacia de la que yo hubiera sido capaz de hacerlo. Durante aquellos años no había querido reconocerlo, pero cada vez que la amaba, cada vez que la besaba, cada vez que la tenía entre mis brazos me decía en lo más profundo de mi ser que, quizá, no se trataba de actos tan graves; que, quizá, todo se reducía a un estado transitorio que concluiría en un matrimonio bendecido por Dios; que, quizá, todo acabaría en un final que permitiría pasar por alto la manera en que, de forma cotidiana y repetida, quebrantaba la ley contenida en el Libro Santo.
Hacía el mal, pero con la esperanza absurda y ciega, de que la raíz de ese mal acabara llevándome por alguna vía desconocida hacia el bien más ansiado. Me engañaba y sabía que me engañaba, pero ahora, al escuchar a Vivian, aquellos embustes dirigidos a apaciguar mi conciencia quedaban tan desarbolados como una barquichuela atrapada en medio de una impetuosa galerna. Y es que Vivian no sólo era una pagana, sino que además sentía horror incluso ante las enseñanzas más llenas de misericordia y gracia contenidas en el Libro Santo. ¿Podía ser de otra manera cuando se entregaba a prácticas como la adivinación que Dios había condenado una y otra vez por boca de Moisés y de los profetas? ¿Podía extrañarme que ni en los momentos de mayor placer hubiera sido mi disfrute tranquilo? Todavía más importante. ¿Podía permanecer más tiempo en su compañía permitiendo que mi existencia se deshilachara entre las ruedas de un destino que no era el que yo deseaba?
– Vivian -dije al fin-. Te he amado como nunca he amado y como creo que nunca podré amar a nadie, pero ahora nuestros caminos deben separarse.
– ¿Separarse? -gritó con los ojos rebosantes de lágrimas-. Pero… pero ¿y los años que te he dado? ¿Y las atenciones con que te he cubierto? ¿Y los cuidados que te he dispensado?
Hizo una pausa y añadió:
– ¿Acaso sabes lo que he perdido estando a tu lado? ¿Te haces una idea de cuáles han sido mis renuncias?
Aquellas palabras me causaron una impresión muy honda. Jamás hubiera pensado que nuestro amor hubiera implicado pérdida alguna o transacción alguna o renuncia alguna. Siempre lo había visto como una entrega. Ahora, al escucharla, me dije que quizá había estado errado y que en mis yerros había causado dolor y sufrimiento.
– Perdóname… -dije con un hilo de voz intentando introducir un hilo de piedad en aquel tejido espeso de amargura y reproches.
– No quiero perdonarte -me interrumpió-. Quiero que te quedes conmigo y que te comportes como debes.
Como debes… Aquella expresión provocó en mi corazón un efecto similar al de un poderoso ensalmo pronunciado por un terrible hechicero. Sí, quizá ésa era la clave para comprender los últimos años de mi vida. Los dos habíamos pensado que el otro debía comportarse de una manera determinada. Yo estaba sumido 'en el pesar porque nada de lo esperado, de lo que podía cubrir como un piadoso velo mi comportamiento, se había realizado. Vivian, por su parte, estaba enfurecida -también herida y decepcionada- a pesar de que no era poco lo que había logrado de mí. Pero yo supe en aquellos momentos que no podía ya darle más, que le había entregado todo y que nada me quedaba. Me levanté de la mesa y con paso tranquilo me dirigí hacia la puerta de la casa.
Me dije que quizá Miles estuviera dispuesto a ayudarme a llegar a tierra firme. Claro que también era posible que no se mostrara dispuesto, bajo ningún concepto, a contrariar los deseos de una hechicera. A decir verdad, a esas alturas me daba igual. Mientras me dirigía hacia el lugar donde el antiguo veterano se ocupaba de las bestias de Vivian elevé desde lo más profundo de mi corazón una plegaria al Salvador. Entonces, por primera vez en mucho, en muchísimo tiempo, sentí que una paz serena y vigorosa embargaba todo mi ser.
En erit unquam, Ale dies, mihi cum liceat tua dicere facta?… a mi admirado Virgilio le preocupaba si alguna vez llegaría el día en que se pudieran contar las hazañas. Su punto de vista no era excepcional. Hay muchos que tan sólo desean contar lo sucedido o para ensalzarse o para adular al poderoso. A decir verdad, apenas ven más aliciente a la vida que contar todo. Y, sin embargo, ni todo hay que contarlo ni debemos hacer las cosas para que se cuenten. Las razones para ese comportamiento son numerosas. Desde luego, no se trata únicamente de cultivar esa extraña virtud conocida como discreción, cuyo poder casi prodigioso es más claro cuanto más se oculta. La razón más importante es que nada queda de lo que juzgamos importante. Salvo contadas excepciones, una generación, quizá dos, de manera excepcional tres, aún saben que hemos vivido en una época determinada e incluso que realizamos algo de valor. Luego, el viento del olvido se lleva todo de este mundo de la misma manera que su hermano del otoño arrastra las hojas doradas cada año. No tengamos por ello especial interés en relatar hazañas. Más bien dirijamos nuestro corazón hacia aquellas conductas que no se convertirán en polvo y ceniza, que permanecerán en algún ligar del cosmos milenios después de la disolución de nuestro cuerpo, que están orientadas hacia el único que posee como atributo la inmortalidad.
¿Qué decidió a Miles a ayudarme a abandonar la isla repleta de manzanos? A decir verdad lo ignoro y las muchas veces que, a lo largo de los años, me he formulado la pregunta no han servido para aclarar el enigma. Quizá pensó cumplir así con un deber de lealtad hacia las legiones en las que había servido en otro tiempo; quizá llegó a la conclusión de que el sometimiento a que me tenía reducido Vivian era tan pesado que no resultaba extraño que deseara lograr la libertad; quizá, simplemente, sintió compasión por un hombre que deseaba meramente regresar al mundo que había conocido desde el momento en que abrió los ojos por primera vez.
¿Qué había sido de ese mundo en aquellos años? Lo cierto es que no sabía si los barbari habían sido contenidos o si, por el contrario, ya dominaban, por completo, la Britannia que sufría su flagelo incansable desde hacía décadas. No sabía si aún quedaba alguna comunidad de cristianos, aunque fuera oculta entre las tinieblas profundas de los espesos bosques, o si el grosero paganismo había logrado imponerse con sus dioses barbari toscamente representados en piedra y madera. No sabía si el propio Aurelius Ambrosius aún ostentaba algún mando o, por el contrario, se había convertido en un medroso fugitivo o incluso en un gimiente esclavo. Todo eso lo ignoraba y, por añadidura, mi desconocimiento, lejos de resultar parcial, era completo y absoluto.
Читать дальше