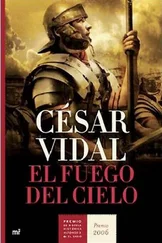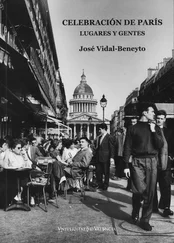César Vidal
La noche de la tempestad
A mi hija Lara, acompañante habitual
de tantos espectáculos teatrales, y a la
compañía Teatro Galo Real -Leticia Acón,
Guillermo Berasategui,
Jesús Gago, Gustavo Galindo,
Juan Luis y Virginia Méndez-,
que tanto nos hizo disfrutar
con su extraordinaria representación de
La muy excelente comedia de El Mercader de Venecia
de William Shakespeare,
un espectáculo que hubiera entusiasmado por su buen hacer,
lozanía y talento al propio
Bardo de Stratford-upon-Avon.
El mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres, simples actores. Tienen sus apariciones y sus mutis y un hombre durante un tiempo representa muchos papeles referidos a siete edades. Primero, es el bebé que llora y chilla en brazos de la nodriza. Después el estudiante reticente que con su cartera y la cara limpia de la mañana va a la escuela a rastras como si fuera una serpiente. Luego, el enamorado, que piafa como una caldera y dedica una balada patética a las cejas de su amada. Después un soldado, rebosante de extrañas promesas y barbado como el leopardo, ardoroso y dispuesto a la batalla, a la caza de una reputación pomposa aunque para ello tenga que llegar hasta la boca del cañón. Y luego el juez de barriga redonda y satisfecha, repleta de capón, con ojos severos y barba de corte recio, rebosante de sabios refranes y enseñanzas modernas, que representa su papel. La sexta edad se dirige hacia el enjuto y precario anciano, con impertinentes en la nariz y bolsas en los ojos, con bien conservadas medias juveniles y un mundo demasiado amplio para sus piernas ya encogidas, y su voz fuerte y viril convertida otra vez en tiple infantil, y su tono en pitos y silbidos. La última escena, con la que concluye esta extraña historia rebosante de hechos, es una segunda infancia y un simple olvido, sin dientes, sin ojos, sin paladar, sin nada.
Como gustéis, II, 7
25 abril 1616
– ¡Genial! ¡Sí, genial!
Miré a mi madre de soslayo para intentar descubrir el sentido que deseaba dar a sus palabras. Que no estaba contenta saltaba a la vista. Sus ojillos pequeños, como dos puñaladas cortas asestadas a un bollo poco tostado, se fruncían con ira a la vez que su barbilla puntiaguda se alzaba en esa actitud desafiante que, con anterioridad, tantas veces había contemplado. Sí, no me cabía la menor duda de que estaba irritada. En realidad…, en realidad, más que irritada se encontraba furiosa.
– Lo de vuestro padre ha sido siempre igual -masculló con palabras perfectamente audibles-. Dicen que es un prodigio, que es incomparable, que es… genial… Un egoísta. Eso es lo que es. ¡Un egoísta!
La palabra parecía colgarse de los labios gordezuelos de mi madre como una enorme mancha de grasa que se empeñara en no dejarse arrancar; que, pertinaz y testaruda, se aferrara al territorio ocupado como si fuera propio; que ansiara extenderse hasta cubrirlo todo. Para ser sinceros, no era la primera vez que describía así a mi padre. No se trataba del único insulto que le dirigía, pero, casi con seguridad, resultaba el más frecuente. También era cierto que en los últimos tiempos mi madre no le había dedicado mucha atención. Por supuesto, sabía que había caído enfermo y, de manera regular, le llegaban noticias sobre su estado de salud que, por cierto, no dejaba de empeorar. Pero la mayor preocupación de mi madre había sido la de domar a la última criada. Se trataba de la cuarta desde que había empezado el año. Primero, había rechazado a una inglesa joven que se quedaba como un pasmarote al contemplar cada mañana lo que le esperaba. Había durado poco. Personalmente lo había sentido porque incluso un día se había dirigido a mí con una voz cariñosa que parecía sincera y me había regalado unas flores. Después habían llegado dos escocesas, unas hermanas menudas de piel oscura y cabellos negros. Tenían un aspecto extraño, como agitanado y exótico. Habían durado poco más. Y, finalmente, había aparecido Molly. La irlandesa. La rubia. La esposa del ladrón. La madre de tres criaturas. Molly. A mi madre le había gustado al principio. Decía que «no era como las otras», que «movía el culo», que se «entendían». Estaba tan satisfecha que incluso dio a Molly algunas ropas viejas, destinadas a convertirse en trapos, para que vistiera a sus hijos. Pero el «entendimiento» duró poco. Hasta el momento en que Molly, agobiada por mi madre, se había rebelado un día y le había dicho que dejara, por favor, de perseguirla por toda la casa. Fue el final. El de Molly, claro, porque durante los días siguientes mi madre se explayó en una cadena lastimera e interminable de quejas originadas en la supuesta ingratitud de la rubia irlandesa.
Visto ahora todo desde la incómoda y mareante sensación que me embargaba, había que llegar a la obligada conclusión de que el principal beneficiado del cambio de objetivo de su cólera había sido precisamente mi padre. Desde luego, no se había referido a él en todo este tiempo. Pero ahora todo volvía a la normalidad… No había más que verlos a todos. Ahí se encontraba mi hermana Judith que parecía haber superado sus últimas desavenencias con su marido. No se puede decir que se la viera feliz. A decir verdad, era como una versión de mi madre, pero con varias décadas menos y, sí, quizá con algún residuo de esperanza. Por lo que se refería a su marido… ¡Dios santo! ¡Qué manera más desagradable tenía de mirar a las mujeres!
Bueno, me dije sin dejar de observar los rostros de mi hermana y de su esposo, nos hallábamos en una situación de una normalidad relativa. A fin de cuentas, el blanco de las invectivas de mi madre, la diana de sus rencores, el objetivo de sus insultos, mi padre, William Shakespeare, acababa de exhalar el último aliento.
Cuando desaparecen las curas concluyen las penas, al ver lo peor, que dependía de las esperanzas. Lamentar una desgracia ya acontecida y terminada es la manera más adecuada de ocasionar nuevas desgracias.
Hamlet, I,3
Mi padre, William Shakespeare, el bardo de Stratford, el Cisne, el dramaturgo de la amada reina Isabel, murió el 23 de abril del año de Nuestro Señor de 1616 en su casa de New Place. Dos días después lo enterraron en el presbiterio de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. Debió de ver cómo se le acercaba la muerte porque se tomó la molestia de escribir su epitafio. Se reducía a cuatro versos sencillos:
Buen amigo, por amor de Jesús, abstente
de cavar el polvo encerrado aquí.
Bendito sea el hombre que respete estas piedras,
y maldito sea el que mueva mis huesos.
No puedo negar que, cuando lo leí, me pareció tétrico aquel texto. Ni una referencia a la resurrección, a la vida perdurable, a la esperanza de disfrutar del gozo de los salvos, a la misericordia de Dios. Sólo una preocupación porque no profanaran sus restos mortales. Para un bardo, para el bardo -y a pesar de que yo no entiendo mucho de poesía- daba la sensación de ser un resultado muy pobre. No lo dije. Tampoco mi hermana, ni su marido, ni mi madre (ni uno solo aparecía mencionado en aquellas palabras arrancadas a la piedra) pronunciaron una sola palabra, aunque, en el último caso, sus labios de formas irregulares se fruncieron en un gesto a mitad de camino entre el desagrado y el asco. Obviamente no les había gustado.
No nos entretuvimos mucho tiempo observando la lápida, fría y sencilla, bajo la que mi difunto padre esperaría a que el ángel tocara la trompeta final que convocaría a los muertos para que comparecieran ante el inmaculado Trono de Dios. La verdad era que el tiempo, inclemente y desapacible, no invitaba a la idea de dilatar en demasía las plegarias de rigor frente a aquel recortado pedazo de piedra gris. Por añadidura, aquella misma mañana, una mañana fresca y lluviosa pespunteada por un agüilla incómoda que obligaba a parpadear continuamente para poder ver, estábamos emplazados para un trámite menos sagrado. Debíamos encontrarnos con el letrado que custodiaba el testamento de mi padre.
Читать дальше