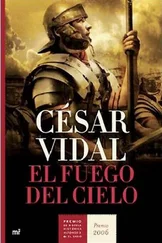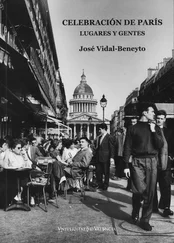Dos años antes de su caída, más o menos cuando yo abandonaba la casa de Blastus para acudir a la llamada de Aurelius Ambrosius, la península Italiana era ya un verdadero caos. Un general llamado Julius Nepos se sentó en el trono con la intención de acabar sus días luciendo la codiciada diadema imperial. Como sólo creía en sí mismo y Roma no le importaba, entregó la Auvernia a unos barbari conocidos como visigothí. Pensaba que así compraría la paz, pero lo único que consiguió fue excitar más a los enemigos del imperio y que lo vieran como a un sujeto débil al que podían arrancar todo. En el verano anterior a la caída de Roma, uno de sus lugartenientes, llamado Orestes, lo asesinó para, acto seguido, nombrar emperador a su hijo Romulus Augustulus. Julius Nepos tan sólo había estado en el poder catorce meses, pero el daño que había hecho era inmenso.
Cuando los barbari, al mando de un tal Odoacro, supieron que el nuevo emperador era tan sólo un niño decidieron encaminarse hacia Roma para sacar tajada de aquel cambio. Habían visto a tantos prohombres del imperio entregando territorios que exigieron la tercera parte de Italia. A decir verdad, eso es lo que venía sucediendo desde hacía un siglo, pero ahora Orestes decidió plantarles cara si no por amor a Roma, sí por deseo de proteger a su hijo. Esa actitud hubiera sido la indicada tan sólo unos años antes, pero, a esas alturas, ya resultaba inútil. Odoacro descendió por la península Italiana arrasando todo a su paso y con la intención de aniquilar a las fuerzas de Orestes, fueran las que fuesen. El general sabía mejor que nadie que eran poco de fiar y decidió encerrarse en una ciudad llamada Pavía y esperar a que Odoacro, cansado del asedio, se retirara. Pero, a esas alturas, nadie estaba dispuesto a defender a Roma. ¿Por qué iban a hacerlo si los emperadores, los senadores y los generales no se habían ocupado de tan necesaria misión desde hacía tanto tiempo que ni siquiera podían recordarlo? A los dos días, dos días tan sólo, Pavía abrió sus puertas a Odoacro y los barbari entraron en la ciudad. Como era habitual en ellos no manifestaron el menor asomo de compasión. Degollaron a todos sus habitantes, incluidos los ancianos y los niños, y, a continuación, redujeron la ciudad de Pavía a un montoncito de pavesas. Tan ocupados estaban en lo que mejor sabían hacer, es decir, en asesinar y destruir, que ni siquiera se percataron de que Orestes había aprovechado la confusión para fugarse. Duró poco. Al cabo de una semana, dieron con él en Piacenza y esta vez lo ejecutaron.
Nada se oponía ya a que los guerreros de Odoacro marcharan sobre Roma. Lo hicieron sin encontrar resistencia alguna, salvo la de aquellas mujeres que no estaban dispuestas a dejarse violar de buen grado. Por una paradoja del destino, Odoacro no mató a Romulus Augustulus. Al parecer, quedó asombrado porque no se asustó al ser llevado ante su presencia -justo lo contrario de lo que había visto en el resto de los romanos- y decidió permitir que acabara sus días en una villa cercana a Neapolis. Incluso le asignó una pensión anual de seis mil sueldos. Me consta que las malas lenguas afirman que se trató de un soborno para que no ofreciera resistencia y entregara Roma sin combatir, pero creo que Odoacro no necesitaba valerse de esas artimañas para rendir a una ciudad que desde mucho tiempo atrás había decidido no defenderse de los barbari. Más bien estaba dejando de manifiesto que los barbari sabían reconocer el valor, ese valor que de haberles hecho frente años antes hubiera salvado Roma. Así, terminó el dominio de una ciudad que había sido fundada en el centro de Italia setecientos cincuenta y tres años antes del nacimiento del Salvador y que después aún pervivió con brillantes épocas de esplendor durante casi medio milenio. Sólo los que han visto las doradas hojas del otoño más (le cuarenta o cincuenta veces comprenden, siquiera en parte, lo que eso significó entonces, pero aquella mañana en que contemplé a un anciano gimiendo bajo la tempestad casi todos comprendían la magnitud de la tragedia. De manera definitiva, habíamos quedado abandonados a nuestra suerte y eso implicaba la esclavitud e incluso la muerte a manos de los paganos.
– ¿Qué está diciendo? -susurré al anciano mientras intentaba sacarle de debajo del despiadado aguacero y conducirle a un lugar seco.
El desdichado no respondió a mi pregunta. Se limitó a clavarme las manos en los brazos como si se tratara de garras y gemir:
– Dios nos ha abandonado… nos ha dejado… Es un castigo por nuestros pecados…
No tenía intención de discutir semejante afirmación teológica. Ni intención ni capacidad. Por el contrario, me esforcé en poner en pie a aquel desdichado cubierto de barro hasta la raíz del cabello.
– Sólo pensábamos en nosotros mismos -lloriqueó-. No nos ocupábamos más que de nosotros y ahora… ahora… ¿quién nos protegerá?
Encontramos abrigo en una cabaña cercana, pero aún necesité un buen rato antes de que el pobre hombre pudiera articular alguna frase coherente. Así fue como me enteré de que Roma ya no existía, de que el proceso iniciado por los barbari había llegado a su consumación y de que, por difícil que pudiera parecer, nuestro futuro resultaba más sombrío que nunca. Ignoraba entonces los detalles, pero las carcajadas de los barbari que ahora, concluida la cegadora lluvia, corrían gritando y bebiendo por la aldea parecían prueba suficiente de que aquel anciano no mentía. Sí, los invasores reían y se mofaban, y nosotros llorábamos y gemíamos. Resultaba exactamente igual que la manera en que el consternado salmista había retratado el dolor lacerante de los judíos y el gozo exultante de los crueles babilonios cuando estos últimos destruyeron la ciudad sagrada de Jerusalén y los deportaron sin piedad a la lejana Babilonia.
Los recuerdos del resto del día los conservo de una manera muy confusa. Desde mi corazón suben algunas imágenes desgarradoras de los exaltados barbari abandonando el poblado quizá para comunicar la siniestra nueva en otros lugares habitados por britanni, de los lloros incesantes de los lugareños, de los cuerpos empapados y cubiertos de barro hasta las cejas, de un desdichado presbítero al que los barbari habían cortado las orejas para celebrar la noticia, de un ahorcado de lengua azulada no sé si por deseo de los invasores o por el impulso de su negra desesperación. Quizá mi obligación hubiera sido permanecer con ellos para atender a los numerosos dolientes e infundir consolación a todos. Quizá, pero no me sentí con ánimo suficiente para hacerlo. Cuando mis modestas ropas se secaron ante la pobre hoguera, eché mano de mi modesto zurrón y reemprendí el camino. Creo que nadie lo advirtió porque, a fin de cuentas, era escaso el interés que podían sentir hacia un forastero desconocido en medio de aquel dolor lacerante que los acongojaba hasta lo más hondo de su ser.
No llegué a la ansiada colina del muérdago. A decir verdad, no es que hubiera cambiado de planes. Es que, simplemente, vagué sin rumbo fijo, sin destino claro, sin meta preconcebida. Era como si huyera de un mal mucho peor de cuantos hubiera conocido hasta entonces e incluso tengo la sensación de que hubo algún momento en que me quedé dormido y aun así continué caminando sin detenerme un solo instante. Anduve y anduve hasta que mis magras provisiones se agotaron -aunque no me importó porque, a decir verdad, no tenía hambre- y hasta que me percaté de que mis pies, tan acostumbrados a caminar, habían comenzado a sangrar. Pero incluso entonces no fue el dolor, un dolor que me embargaba tan profundamente que ni siquiera lo sentía ya, el que me avisó. Al descender una cuesta no muy pronunciada que llevaba desde no sé dónde hasta ignoro qué lugar, tropecé. Al mirar hacia el sitio con el que había chocado, reparé en que de ambos pies salían varios hilillos de un líquido rojizo que se mezclaba con unas manchas parduscas. Seguramente, me había herido en algún otro momento, pero ni siquiera me había percatado. Ahora, todo el cansancio acumulado durante horas, quizá días, pareció descender sobre mi cuerpo asendereado como si se tratara de un manto oneroso y oscuro. Sentí que me faltaba el aire y, llevándome la mano al pecho, me detuve. Luego, mientras era presa de una tos extraña que había llegado sin avisar, busqué con la mirada un árbol bajo el que descansar. Lo encontré a unas docenas de pasos, pero alcanzarlo se convirtió en un esfuerzo insoportable.
Читать дальше