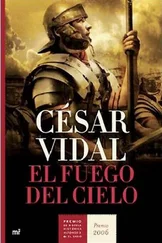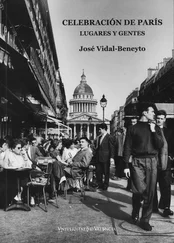Sentí un leve malestar al descubrir el lugar donde me esperaba mi montura. Era cierto que en los últimos tiempos había logrado subirme con cierta soltura, pero ¿qué sucedería si no lo conseguía ahora? No es que me importaran las más que seguras carcajadas y mofas de los legionarios. No, en realidad, lo que temía era que mi falta de destreza ecuestre comprometiera la fiabilidad de mi mensaje.
Allí estaba. Casi parecía feliz, seguramente, porque le habían dado de beber y había podido comer algo de forraje. Bueno… Levanté por un instante la vista al cielo, respiré hondo y me encomendé al Altísimo. A fin de cuentas, me dije intentando infundirme ánimos, era Él quien iba a quedar en entredicho si no lograba montar con soltura. Tomé carrerilla, puse las manos en los dos cuernos de la silla que se hallaban más cerca de mí e intenté bascular todo mi cuerpo de cintura para abajo en un movimiento ágil y ascendente. Fue tan rápido que cuando quise darme cuenta, mis nalgas habían caído sobre la silla con una facilidad que me sorprendió. Desde luego, había que reconocer que la Providencia tenía curiosas maneras de intervenir en la vida de los hombres.
– No montas mal para no ser un eques.
Moví la cabeza hacia el lugar de donde procedía la voz. Quien se había dirigido a mí era un eques joven, desde luego mucho más joven que yo. De barba y cabellos negros, en su rostro se dibujaba una sonrisa risueña, casi hubiera podido decirse que alegre. A decir verdad, de él parecía desprenderse algo que contrastaba profundamente con aquel castra, [8] por no decir con el Regissimus.
– Soy Artorius -dijo a la vez que me tendía la mano.
Por un instante, dudé si debía aceptar su saludo. Si me mantenía erguido en la silla, los cuatro cuernos me sujetaban, pero si me inclinaba hacia un lado… Bueno, la Providencia que me había ayudado a subirme, no iba a lanzarme contra el suelo. Estreché su antebrazo a la vez que pronunciaba mi nombre.
– Soy… físico -añadí.
– Yo estoy a las órdenes de Catavia, el magister militum del castra -me dijo.
– ¿Tienes algo que ver con Lucius Artorius Castus? -pregunté.
Por un instante, el muchacho pareció desconcertado, pero enseguida la sonrisa volvió a dibujarse en su rostro.
– ¿No me digas que has oído hablar de mi abuelito? -interrogó con expresión burlona.
Sí, por supuesto, que había oído hablar de él. Lucius Artorius Castus había sido praefectus castrorum de la Legión VI Victrix, la que tenía su base en Ebocarum. Desde entonces había pasado mucho tiempo, pero las hazañas de aquel Artorius formaban parte de los relatos que se recitaban al amor del fuego en las noches desapacibles de lluvia.
– ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de las batallas que Lucius Artorius Castus libró contra los barbari? -respondí.
El nieto del antiguo héroe romano dejó escapar una carcajada.
– Sí, es verdad. ¿Quién no lo ha hecho? Por cierto, ¿tienes intención de quedarte a ejercer tu ciencia entre nosotros? No quiero engañarte. Trabajo no te va a faltar, pero la paga…
– No pienso quedarme -le informé escuetamente.
– Ya… -dijo Artorius mientras la sonrisa se desvanecía de su rostro-. Comprendo…
– Me temo que no, que no comprendes -señalé-. No se trata de la paga, ni tampoco… tampoco de miedo al peligro. Simplemente es que mi misión es otra.
– ¿Tu misión? -repitió con la sorpresa pintada en el rostro-. Pero… pero si eres físico… ¿tu misión no debería ser la de curar a los que padecen alguna dolencia?
– Los enfermos no faltan fuera de este castra -repuse.
– Sí, claro, sin duda -reconoció Artorius a la vez que su peculiar sonrisa volvía a asomársele a los labios-. ¿Quién sabe? A lo mejor, si Dios quiere, volveremos a vernos algún día.
– Si Dios quiere, así será -dije mientras le tendía la mano para despedirme.
Cuando crucé a lomos de mi caballo el umbral del castra, en mi corazón alentaba la convicción de que Dios iba a querer, aunque ignoraba el cómo, el cuándo y el porqué.
TERCERA PARTE LACUS DOMINA
Fugit irreparabile tempus… pocas veces pudo expresar mejor la verdad el ilustre Virgilio que con esta frase. El tiempo huye irrecuperable. Se escapa de nuestra vida con mayor rapidez e irreversibilidad que el agua que se nos escurre entre los dedos. Nada ni nadie puede evitar que así sea. Sin embargo, sí existe algo que se encuentra a nuestro alcance. Intentar aprovechar ese tiempo, vivirlo de la mejor manera, sacarle el máximo partido. Si así nos comportamos, no tendremos razones para lamentar los años pasados. Virgilio no lo supo, pero el autor del Eclesiastés, el libro que tanto llamaba la atención de Blastus y que tan difícil le resultaba descifrar, dio la clave para no desperdiciar la existencia. «Acuérdate de tu Creador mientras eres todavía joven… -dejó escrito-, antes de que lleguen los días malos y los años de los que digas "en ellos no tengo contentamiento”.» Sí, una existencia vivida de una manera recta, digna y justa sirve, sobradamente, para que el paso del tiempo no haya sido en vano.
Estoy convencido de que cuando Blastus se despidió de mí, pensaba que el que había sido su discípulo durante décadas estaba a punto de iniciar una importante carrera al lado de Aurelius Ambrosius, el Regissimus Britanniarum. Ese destino, sin duda relevante, tampoco me hubiera sorprendido y lo mismo hubiera podido decirse de Caius o de Betavir. Sin embargo, mientras mi sufrido caballo cubría la escasa distancia que había entre el lugar donde lo había dejado y el umbral de carcomida madera del castra yo sabía en lo más profundo de mi corazón que mi futuro no iba a estar unido al de Aurelius Ambrosius. A decir verdad, aquel hombre estaba llamado a ser el final. No podía saber exactamente de qué, pero estaba seguro de que significaba la conclusión de algo que ya estaba moribundo desde hacía tiempo, quizá incluso mucho.
Aquel viaje inesperado también había sido el final de toda una etapa de mi vida. Porque me parecía obvio que no podía pensar en regresar al lado de Blastus. Por supuesto, reconocía de todo corazón que había sido mi maestro y que nunca le podría agradecer lo bastante la ciencia que había logrado comunicarme. Sin embargo, se piense lo que se piense, la gratitud no está reñida con la verdad y la verdad era que había llegado el momento de que nuestros caminos se separaran. Así se lo dije cuando nos volvimos a ver al cabo de unos días y así lo comprendió.
A decir verdad, creo que la actitud que manifestó Blastus cuando le comuniqué mi decisión fue la óptima. Ni se empeñó en mantenerme a su lado, ni me habló de los males que me esperaban si me apartaba de su cercanía, ni intentó que mi vida siguiera unida a la suya de la misma manera que la hiedra se aferra al muro oprimiéndolo. No. Todo lo contrario. Sonrió, pronunció una oración breve y sentida, me dio un abrazo vigoroso, me deseó lo mejor y me aseguró que si alguna vez lo necesitaba siempre podría contar con él.
Cuando recuerdo a tantos años de distancia aquella conversación breve que mantuvimos en torno a un bebedizo caliente e indefinido sólo puedo pensar que Blastus se comportó como un buen maestro e incluso como un buen padre. La primera función la había desempeñado como nadie lo hubiera hecho; la segunda la realizó no peor cubriendo así una ausencia que se había cernido sobre mí desde antes de nacer. La mañana -apenas había salido el sol- en que nos despedimos, supe que lo más seguro era que no volviéramos a vernos. Pero si para comenzar una nueva vida bastaba con la decisión de hacerlo; para andarla, se necesitaba más. Y lo que menos esperaba yo es que mi existencia -que Blastus había imaginado pública e incluso gloriosa al lado de Aurelius Ambrosius- se hundiría totalmente en las grises nieblas del anonimato.
Читать дальше