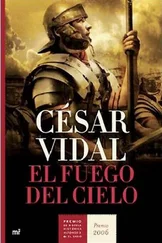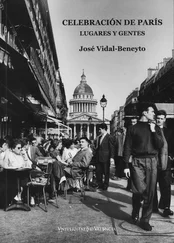– No estoy seguro… -intenté razonar con mi maestro, abrumado por lo que estaba escuchando.
– Llegarás a estarlo. Descubrirás que en tu interior arde un fuego que te impulsa a decir la Verdad aunque preferirías callarte y llevar una vida tranquila. Quizá intentes reprimirlo, pero entonces descubrirás que no puedes, que es más fuerte que tú, que su poder te sobrepasa. Y también te darás cuenta de que ésa es la razón por la que viniste a este mundo. Otros llegaron para sacar a la tierra sus frutos y alimentar a los hombres, o para defender a los débiles, o para transmitir los conocimientos del pasado. Tú has nacido para una era muy especial, para una época tenebrosa y oscura. De esa manera, en algún momento, cuando más necesaria sea la luz, podrás darla, pero recuerda siempre que esa luz no es tuya.
– Creí que… -le interrumpí sorprendido por aquellas palabras.
– No, no es tuya -explicó Blastus con una extraña, casi conmovedora indulgencia- porque si fuera tuya tu misión carecería de sentido y quedaría falseada. Esa luz no nace de ti. Solamente la reflejas.
Una sensación extraña se había ido apoderando de mi ser mientras escuchaba aquellas palabras. Por un lado, sentía un frío distinto del que, habitualmente, llenaba la estancia. Se había encaramado a mi espalda, alargaba sus gélidos dedos sobre mis brazos y mis piernas. Sin embargo, al mismo tiempo, en el pecho podía percibir un calor especial, fuerte, sereno, que parecía neutralizar cualquier malestar.
– Y ahora, si te parece -dijo Blastus adoptando su tono habitual de voz- me gustaría seguir escuchando lo que ves en ese pasaje del Eclesiastés…
Creo que no exagero al afirmar que nada fue igual desde aquella tarde de domingo. Por supuesto, Blastus continuó enseñándome acerca de las plantas más diversas y sus virtudes más increíbles, prosiguió ayudándose a desentrañar los recovecos de la literatura de griegos y romanos, y no dejó de conversar conmigo sobre las Escrituras. Pero nunca volvió a mirarme como antes. Dejó de contemplarme como a un discípulo para observarme como a alguien que había alcanzado, o estaba a punto de alcanzar, su nivel. Poco a poco, de manera tan natural e inadvertida que ahora, al recordarla me sorprende, fue él quien comenzó a formularme cada vez más preguntas. Incluso, aunque yo necesitaba aprender todavía mucho de él, aunque pasarían años antes de que concluyera mi aprendizaje, aunque le escucharía todavía centenares de horas de enseñanzas y lecciones, había empezado a realizarse un cambio. No podía imaginarlo entonces y aún las estaciones tendrían que venir y marcharse muchas veces, pero, al fin y a la postre, llegó un día en que me pidió consejo. Y entonces yo supe que tenía razón y que el tiempo que había pasado con él se acercaba, de manera acelerada, a su conclusión.
Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit… sí, no le faltaba razón a mi maestro de latín cuando dejó escrito que también para los infelices mortales los días que antes se van son los mejores. Aunque, bien pensado, quizá Virgilio no resultó tan atinado en sus conclusiones. No es que el tiempo pasado con más rapidez sea el mejor, es que, precisamente el tiempo mejor es el que pasa de una manera más rápida. Aquellos momentos en que disfrutamos de un hermoso día de campo, en que jugamos con nuestra madre, en que contemplamos a nuestros amigos defendiéndonos de un peligro, en que gustamos brevemente la suave bebida que proporciona el Amor… todos ellos desaparecen y, en ocasiones, nos preguntamos si verdaderamente existieron alguna vez o son sólo fruto de un sueño mal recordado. Pero no deberíamos sentir pena o amargura por ello. Todo lo contrario. Deberíamos más bien percatarnos de que nuestra vida es un soplo; que en todas las épocas hay razones, diferentes, pero ciertas, para dar gracias a Dios por la hermosura de la existencia y que, muy posiblemente, aquellos tiempos teñidos en algún momento por la belleza nos indican que es posible, después de esta vida, encontrarla de manera más plena y real.
Tuvo que suceder más de una década y media después. Sí, como mínimo. Aquella mañana, una mañana en que la copiosa lluvia parecía complacerse en sacar un brillo irreal a la hierba verdinegra y a las hojas pardas de los árboles, me encontraba ocupándome de un niño. Lo recuerdo con tanta claridad que tengo la sensación de que si estirara las manos un poco, tan sólo un poco, podría tocarle el rostro redondo y acariciar los rizos sucios y rebeldes que le caían sobre la frente abultada. Se llamaba… no, hasta ahí no llega mi memoria. Qué cosa tan curiosa y desconcertante es la memoria. Puedo ver aquellas imágenes como si las tuviera ante mí y, al mismo tiempo, los nombres se van borrando de la misma manera que si los hubiera escrito sobre la arena blanca de la playa y una ola aburrida que pasara sobre ellos los hubiera borrado para siempre. No, definitivamente, no me acuerdo de cómo se llamaba el niño. Sí tengo muy presente su dolencia. Sus padres, dos personas ya mayores a los que la Providencia había regalado un hijo tardío cuando ya habían desesperado de recibirlo, lo miraban extrañados como si se tratara de un ser raro que no hubiera tenido nada que ver con ellos.
– Todo lo devuelve… -decía la madre angustiada, a la vez que se retorcía las manos.
– No se le queda nada en la tripa… -remachaba el padre, sobando nervioso un cayado no por humilde menos efectivo.
– Y el color… qué color… amarillo como la cera… -afirmaba la madre mientras posaba la mano sobre el rostro mofletudo del niño con tanta fuerza que, por un instante, imprimía a la piel cerúlea un leve tono rojizo.
– Tenemos mucho miedo de que se nos muera… -dijo finalmente el padre expresando lo que les inquietaba.
Palpé al callado muchacho con el mayor cuidado. No tenía ningún bulto en el exterior, ni tampoco presentaba señales de alguna enfermedad que, asentada en su interior, lo corroyera minando su salud. ¿El color? Sin duda, no era el que deseaba la madre, pero de ahí a decir que era insalubre mediaba un verdadero abismo. Sí, me pareció innegable que se trataba de un niño nervioso. Tan sólo había acercado la mano a su rostro y la desdichada criatura no había podido reprimir un respingo, igual que si lo hubiera mordido una víbora. Pero -mucho me lo temía- aquella agitación excesiva de sus nervios infantiles no procedía de ninguna dolencia corporal. Se trataba únicamente de la inquietud propia de quien se ve a todas horas vigilado, observado, agobiado. Esa circunstancia resulta difícil de por sí en un adulto, pero en un niño…
– Vivís en la ciudad, ¿no es cierto? -indagué.
– Sí… -respondieron un tanto desconcertados.
– ¿Tenéis algún familiar que viva en alguna aldea? Mejor, ¿en pleno campo? -continué con mi interrogatorio.
Los padres se intercambiaron una mirada de sorpresa. Sin duda, hubieran preferido que su hijo se curara con algún tipo prodigioso de pase mágico o con alguna poción fabulosa.
– Mi hermano Caius vive en el campo -respondió, al final, el padre-. Cría cerdos. Unos cerdos espléndidos, de veras, espléndidos.
– Magnífico -dije fingiendo un enorme alivio, como si hubiera dado con un remedio imposible de encontrar-. Habla con tu hermano y dile que tu hijo pasará un par de semanas con él, en el campo.
– Sería una buena idea -se adhirió la madre-. No nos vendría mal visitar a tu hermano. Su mujer es muy agradable y…
– No -corté de manera tajante aunque considerada-. El niño debe ir solo.
– Pero… pero… -apenas acertó a balbucir la madre horrorizada ante la perspectiva de perder de vista a su hijo durante algunos días- este niño está enfermo… este niño… los cerdos… ¿qué va a hacer sin nosotros?
Читать дальше