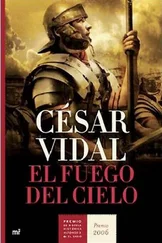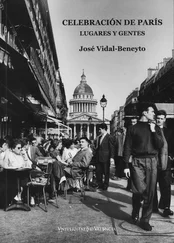Hubiera deseado decirle que, precisamente, aquella criatura lo que necesitaba era no tener cerca a sus padres siquiera por unos días. Lo protegían, lo mimaban, lo cubrían en exceso. Tanto que su propia naturaleza se estaba rebelando y había decidido protestar arrojando todo alimento que le pasaba por la garganta. Conocía de sobra aquellas manifestaciones del organismo. Era como si, de repente, llegara a la conclusión de que no merecía la pena seguir viviendo en esas condiciones y se sublevara. Era como el asno fatigado que, de pronto, se deja caer sobre sus curtidos cuartos traseros y al que no logran poner en pie los palos más feroces. No puede más con su carga, pero prefiere que lo maten antes de morir aplastado por ella. Seguramente, aquel cuerpecito sufría de un mal no tan distinto. Había llegado a la vida de sus añosos padres en una época en que se sentían condenados a morir sin descendencia, y esa eventualidad había provocado que no lo dejaran crecer de manera normal sino que lo rodearan de un cuidado excesivo. Lo más seguro era que ni siquiera se atrevieran a darle un cachete…
– En el campo no le va a pasar nada -proseguí- y si el chaval se porta de manera indebida, seguro que su tío no dudará en meterlo en cintura de un bofetón.
– ¿Qué? -gritó la madre a la vez que se llevaba las manos a las mejillas como si padeciera un insoportable dolor de muelas-. ¿Ponerle la mano encima al niño? Pero si eso no lo hacemos ni nosotros que somos sus padres…
Amarillo, me dije sin dejar de observar a la callada criatura. Aquel crío lo que estaba era verde, verde como el trébol. Necesitaba curtirse. Ya no tenía ninguna duda.
– Bien -corté de nuevo a la buena mujer-. Mi diagnóstico es claro. Este muchacho tiene los humores negro y amarillo revueltos…
Hice una pausa para asegurarme de que mis palabras impresionaban a la pareja. Al final, no pocas veces no importa tanto lo que se dice como la manera en que se dice. Sí, parecía que lo había conseguido.
– La única manera de equilibrar esos humores en mala situación es combinar dos acciones -continué con el tono más doctoral y pedante del que fui capaz-. La primera es trasladar al… niño al campo. Hay que dejar que le dé el sol, el aire, la luz. Que guarde ovejas si es preciso, que se ocupe de los cerdos si es preciso, que ordeñe vacas si es preciso. Todo eso le vendrá de maravilla. Ahora bien, todo ello debe unirse al consumo de… esto.
Eché mano de un manojo de hierbas y se lo tendí a la madre que las recogió, trémula, de la misma manera que hubiera podido sostener un Evangeliario.
– Hay que ser prudente a la hora de administrar la pócima al niño -continué-. Mientras se encuentre todavía aquí, es necesario que tome el cocimiento tres veces al día… ah, y no estéis muy cerca de él después. Que repose, que descanse, que le cale hasta alcanzar los humores revueltos. Una presencia cercana…, debo advertirlo, podría aminorar los efectos benéficos del remedio.
– Ya lo has oído -dijo la madre al muchacho- no vamos a estar cerca después de que te bebas lo que te ha recetado el físico. Pero no te preocupes que iremos a verte a casa del tío…
– No -mi voz sonó tranquila, pero firme-. No. De ningún modo. El muchacho debe cambiar de ambiente. Nada de visitas por, digamos, tres semanas al menos.
Como era mi costumbre, no acepté ningún pago por aquella consulta. Aquel muchacho no era un enfermo. Al menos, su cuerpo no padecía dolencias. Sólo protestaba abrumado por los cuidados continuos e innecesarios. Era su mente, su espíritu, los que estaban padeciendo los pecados de sus padres. Cerdos… sí, seguramente, la cercanía de esos animales, glotones y sucios, no le vendría mal. Ni tampoco resultaría poco recomendable algún pescozón de su campestre tío. Ni tener que compartir con otros. Pasaría algún día malo. Sin duda. Pero regresaría nuevo. Sin color amarillo, por lo menos. Los vi alejarse mientras me hundía en reflexiones sobre el daño que una mala educación puede ocasionar a un niño. De eso podía dar fe. Fue entonces cuando los vi.
Confieso que me impresionaron. Sus capas, largas y rojas, cubiertas de barro abundante y reseco en los extremos; las corazas metálicas, formadas por piezas melladas y, sobre todo, desiguales; las espadas largas colgando de la cintura… todo aquello me resultaba desconocido. Por supuesto, había contemplado algún miles años atrás y también había leído libros y libros sobre su comportamiento ante los helvecios y los galos y los germanos.
Pero era la primera vez que podía contemplar a un legionario de Roma. Quizá aquellos que no han llegado a conocerlos piensen que su indumentaria peculiar era lo que provocaba un mayor impacto en los que los veían. Se equivocarían. En realidad, lo que hacía que de ellos brotara un ambiente sutil que lo mismo otorgaba tranquilidad que infundía temor era algo muy diferente. Recuerdo a la perfección a aquellos dos. Uno de ellos, situado apenas a unos pasos por detrás de su compañero, se quitó el yelmo y dejó al descubierto una cabeza prácticamente rapada. Sobre su rostro ancho y casi redondo, se dibujaba una barba gris no por revuelta menos recortada. El cabello hirsuto que la componía se veía rasgado por una cicatriz profunda y blanquecina. Arrancaba de su mentón cuadrado y subía como un antinatural cuarto lunar por su abultado carrillo derecho hasta perderse en la cima del imponente cráneo. Me dije que, con seguridad, aquella marca se debía a una herida de combate y llegué a la conclusión de que el hombre había sido muy afortunado al librarse de la muerte después de haber recibido un impacto de tan brutales características. Sus piernas anchas y cortas, sus brazos breves pero muy musculados, transmitían una sensación de enorme vigor. No era alto. Quizá incluso se hubiera podido decir que resultaba un tanto escaso de estatura, pero no me cabía la menor duda de que aquel legionario hubiera sido capaz de despedazar a un animal del tamaño de un ciervo utilizando tan sólo sus manos desnudas y de que hubiera podido derribar a otra bestia mayor asestándole un par de puñetazos.
Su acompañante resultaba muy distinto. Era más alto y más delgado, cualidades que quedaban resaltadas por el hecho de que la capa cárdena le venía muy corta, y su rostro era largo y afilado como un madero tallado en exceso. Su aspecto era de peculiar desaliño, incluso de descuido y molicie. Pero tuve la sensación de que sólo fingía y de que hubiera repelido con enorme ferocidad cualquier agresión dirigida contra su persona.
El legionario bajo y fuerte reparó en que lo observaba, frunció el ceño y, por un instante, me mantuvo la mirada. Pero resultaba obvio que no tenía interés en mí. A fin de cuentas, ¿qué podía parecerle yo? Cuando su acompañante le chistó, apartó los ojos y se dirigió hacia la cabaña, húmeda y gélida, en la que vivía, serenamente feliz, Blastus.
Lo normal hubiera sido que me adelantara corriendo y que les preguntara lo que deseaban antes de que pudieran llegar a la morada de mi maestro. No hubo ocasión. La desajustada puerta del pobre chamizo se abrió y la silueta peculiar de Blastus se recortó sobre la negruzca sombra del umbral irregular. Por un instante, quedó inmóvil, como si un rayo, no por celestial menos terrible, lo hubiera fulminado paralizándolo. Luego, de repente, su barba pareció descorrerse en una sonrisa ancha y cordial, más alegre que cualquiera que antes hubiera podido observar en él.
– Pero si son Caius y Betavir… -dijo tan sólo un momento antes de levantar los brazos y abrirlos en un gesto sentido de acogida entusiasta.
– ¡Viejo bandido! -gritó risueño el legionario de la cabeza rasurada antes de abrazar a Blastus y levantarlo con un movimiento vigoroso por el aire.
Читать дальше