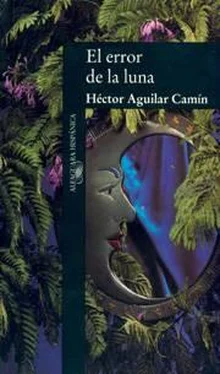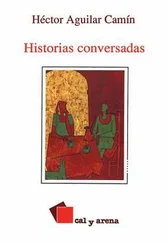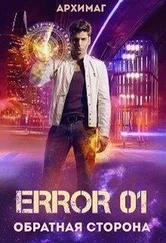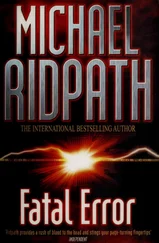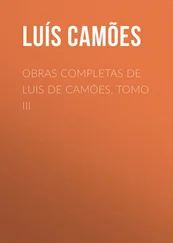– ¿Pero de lo que se dice en la novela que pasó en la casa, no te consta que haya pasado nada? -No. Supongo que pasaban esas cosas porque todo el mundo lo decía y Lucas lo confirmó en la novela -dijo Ángel Romano.
¿Pero tú no lo viste? -preguntó Leonor. -No admitió Ángel Romano.
¿Nunca estuviste ahí? -precisó Leonor. -No -dijo Romano.
¿Ni te lo contó alguien que hubiera estado presente?
– No -dijo Romano.
– ¿Mariana nunca te habló de eso? -No.
– Lo sacaste en realidad de la novela.
– Lo confirmó la novela -reiteró Romano. -¿Y si la novela no existiera? -preguntó Leonor.
– No habría fuente histórica para sustentarlo -respondió con risueño tecnicismo Ángel Romano.
– Pues entonces no tienes fuente -dijo Leonor.
– Tengo la novela -insistió Romano.
– No la tienes -se rió Leonor. -La perdiste en una mudanza.
Soñó a Lucas de pie en una colina de yerbas mirando un valle abajo, y en el valle un pueblo con una iglesia de cúpulas amarillas y un cementerio blanco, enjalbegado de flores y arandelas de papel. Luego lo soñó junto a ella, diciéndole unas palabras en la mejilla con sus labios delgados y secos, que expulsaban al hablar breves espasmos de aliento limpio y convincente. Al despertar, buscó el cuerpo de Lucas a su lado para abrazarlo y prolongar las verdades conyugales de la noche.
No era la primera vez que Lucas Carrasco se propagaba en sus noches, pero aquella dejó en Leonor algo más que el polvo dorado conque sus sueños solían extenderse sobre los dominios del día. Dejó una nostalgia casi física de Lucas, la huella de haber sido acariciada por esos labios mínimos, y las ganas de tenerlo otra vez, como si ya lo hubiera tenido y su búsqueda tuviese el signo de una reanudación, más que el de un inicio. En los días circulares de la convalecencia, la voluptuosidad de la pereza le impuso el sentimiento de estar privada de Lucas, como una prisionera de su esposo. El agravio de una separación obligatoria se afirmó en ella con un halo de abstinencia romántica y alimentó el ensueño de un encuentro reparador de todas las ausencias.
El día que removieron la última venda de su clavícula y no quedó del hueso roto sino la memoria del antiguo dolor, salió con Rafael Liévano por primera vez desde el choque. Se burló toda la tarde del pelo de presidiario de su amigo, a quien habían rapado para practicarle las curaciones, y evocó frente a ese espejo involuntario la cabellera alternativamente blanca y oscura de Lucas Carrasco, según flotara encrespada sobre su cabeza o estuviera sometida por la jalea disciplinaria a la forma generosa de su frente.
¿Cómo es que me ibas a abrazar en cuanto pudieras, Gonzalbo? -le dijo Rafael Liévano.
Así -dijo Leonor, abrazándolo sin titubear. Pero del contacto con el pecho lampiño de Rafael Liévano, no subió hasta ella la siempre esperada y pulida novedad de su piel, sino el deseo de fundirse con Lucas Carrasco, cuyo torso quiso cubierto de un vello terso y bien peinado, como el que se alisaba en los pectorales de su abuelo.
Para borrar de su cara la palidez enferma que según ella le había dejado la convalecencia, tomó el sol varios días en la terraza de Natalia. Puso menos atención en el bronceado de su rostro que en evitar toda huella de blancura bajo las mínimas piezas del bikini, removiendo los tirantes del sostén y el calzoncillo cuando le tocaba darse vuelta y ofrecer al crudo sol del altiplano sus senos en ascenso, sus espaldas cubiertas de un tenue bozo rubio, la abundancia de pera de sus nalgas y el triángulo indiscreto y castaño de su sexo.
¿Bronceados de piruja andamos buscando? -preguntó Natalia, luego de observarla el cuarto día.
– ¿De qué hablas, tía?
– Hablo de las que se retratan encueradas en yates y playas. Bien bronceadas y encueradas, las muy pirujas. Luego se andan quejando de que violan su intimidad. ¿Cómo les han de violar lo que no tienen?
– ¿De qué hablas, tía? -repitió Leonor.
– De lo que veo, hablo. ¿A ver, para qué quieres ese bronceado de piruja internacional? ¿Para que te vean mis pájaros? No. Pero los pones nerviosos cuando pasas en cueros. El canario no para de canturrear y los pericos juntan sus picos previniéndose.
– ¿Previniéndose de qué, tía? -dijo Leonor.
– Previniéndose de que se ponen amorosos. Tú crees que los pájaros no entienden, pero entienden muy bien. Y la dueña de los pájaros, entiende mejor que nadie. No sé a dónde te encaminas con tus bronceados de piruja, pero todo me lo puedo imaginar.
– Estoy harta de mi blancura, tía. Eso es todo.
– Eso es todo lo que quieres mostrar. Pero te advierto que los pájaros y yo sabemos más que eso, y no nos gusta.
– ¿No te gusta que tome el sol en tu terraza?
– No me gusta que a mí no me engañas. Te traes un enredo digno de Mariana.
– ¿Cuál enredo, tía?
– No quiero ni pensar en cuál.
– Pues no lo pienses, porque estás pensando de más -dijo Leonor sonriendo y poniéndose boca abajo en la colchoneta. -Mejor échate aquí conmigo. Te va a gustar.
– ¿El sol, o lo que sigue? -dijo Natalia.
– El sol, tía. Pero te prometo contarte lo que sigue.
– Eso que sigue es lo que yo quiero saber -dijo Natalia, acercándose a la colchoneta.
– Te prometo contártelo, pero échate aquí conmigo.
¿Dónde quieres que me ponga?
– Aquí junto.
Natalia se sentó en la colchoneta, alzando los faldones de su caftán para mostrar sus piernas rollizas al sol.
– Ya estoy aquí -dijo. -Ahora toca que me cuentes.
– Qué loca estás, de veras -dijo Leonor. Y empezó a contarle como si rumiara una historia inexistente de la escuela para no tener que decirle que se preparaba nada más para llamarle a Lucas Carrasco, su amante extraviado, el perseguidor de sus sueños y sus amores nocturnos, cumplidos en ella mucho antes de haber empezado.
En efecto, al día siguiente, luego de los ejercicios para fortalecer los músculos del hombro dañado, se escabulló al despacho de su abuelo para evitar toda inspección y marcó los números de la oficina de Lucas Carrasco.
– Tengo dos cartas de Mariana que nunca te envió -le dijo a Lucas, luego de los saludos de rigor. -Si me invitas a comer, a lo mejor te las muestro.
– Te invito aunque no me las muestres -dijo Lucas. -¿Qué día te conviene?
– Cualquiera que sea jueves -dijo Leonor. -Porque puedo volver más tarde. Ese día almuerzo en el club y me quedo hasta las ocho. Pero si hace falta, puedo regresar hasta las diez.
– No hace falta -dijo Lucas. -¿Dónde quieres comer?
– En un lugar al que hayas ido con Mariana.
– De acuerdo -{dijo Lucas. -Te espero el jueves de la semana entrante, en mi oficina. Vamos a ir a un lugar cercano.
– A las tres -aceptó Leonor, y subió a contarle a Natalia.
El jueves acordado llevó a la escuela la bolsa de lona del club, pero no llena de prendas deportivas, sino de los arreos adultos que Natalia conservaba, esta vez un traje sastre de seda y una pañoleta con un prendedor al pecho, los aretes que hacían juego, los más altos zapatos de tacón que encontró y el maletín de afeites. De la escuela salió en punto de las dos rumbo al club, a cambiarse los años del rostro con una capa morena de maquillaje resaltada en los pómulos, interrumpida sólo por los trazos de rímel, las cejas redibujadas, las sombras sobre los ojos, el fragante naranja con cenefas bermellones del bilé. Sobre aquella insolente multiplicación de sus años, expandió su mata de pelo en una gran onda castaña, electrizada e invitante. Poco después de las tres irrumpió en la oficina de Lucas Carrasco convertida en la otra que había sido ya una vez para él. Lucas tomó un sobre del escritorio, le hizo una venia cediéndole el paso y salieron, sin reparar en que parecían la pareja que no eran.
Читать дальше