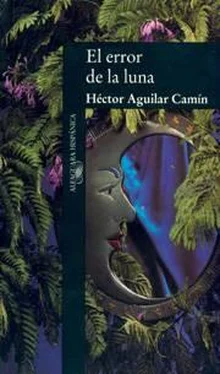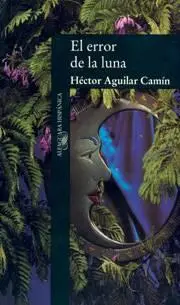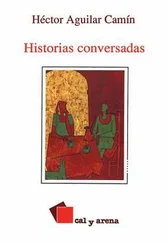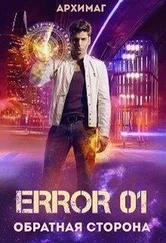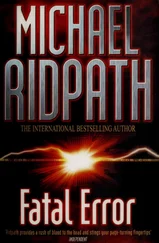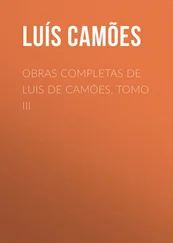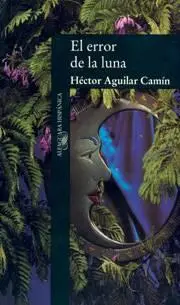
Héctor Aguilar Camín
El Error De La Luna
Es el error de la luna
se acerca a la tierra más de lo deseado
y vuelve a los hombres locos
Shakespeare: Otelo
Se lo habían dicho mil veces, como al pasar, como quien habla de la suerte escrita en las estrellas, pero no acabó de entender que era posible sino cuando aceptó que el retrato de Mariana se le había vuelto una obsesión y que latía bajo esa influencia como su propio cuerpo adolescente, desde que empezó a sangrar, bajo el imperio regular y misterioso de la luna.
– Deja a tu tía muerta en paz -le había dicho quinientas veces su abuela plateada, hermosa como la más entre las cuatro hermosas mujeres que había parido. -No son cosas para tus años, porque ni siquiera lo son para los míos.
Las otras quinientas veces las había escuchado en el silencio de su abuelo, que no. sabía sino poner los ojos color olivo en el hueco que su hija Mariana le había cavado en la memoria. Mariana la querida, la borrada, la escondida. La habían borrado juntos, él y su mujer, como quien borra un signo que no entiende. Y sin embargo, habían puesto su retrato en el centro del comedor que nadie usaba, donde nadie vivía ni aspiraba a vivir, salvo Mariana misma, rehusando altivamente los empeños familiares en su olvido.
El óleo del comedor recordaba a Mariana Gonzalbo en el inicio de su impune juventud. La libertad altiva de sus años se extendía como un halo sardónico por su frente y por el arco inquisitivo de las cejas, resplandecía en la burla de los ojos y en el puente seguro de la nariz, dispuesto, como los pómulos de gato y el mentón redondo, a no negociar siquiera una sonrisa con la fealdad convencional del mundo.
En el aura de enigma y desafío que impregnaba el retrato había quedado envuelta Leonor, la más pequeña rama de los Gonzalbo, desde que su abuela la llevó frente a la efigie y le dijo, un día que cumplió años:
– Tú eres ya una mujer, aunque sigas siendo una niña. Y empezarás a arreglarte y a peinarte como una mujer, es decir, todos los días, varias veces al día. Arreglarse es el destino estúpido y delicioso de las mujeres. Mejora la juventud y disfraza la vejez, aunque te quita la tercera parte del tiempo útil de tu vida. ¿Entiendes eso? Quizá no lo entiendas. Pero da igual. Lo que quiero es pedirte una cosa.
– La que tú me digas, abuela -aceptó Leonor.
– No te peines nunca como ella -dijo su abuela, señalando a Mariana en el retrato… -Y voy a explicarte por qué.
Le soltó entonces la trenza a su nieta y con un cepillo barrió su cabellera hacia atrás y hacia los lados; la dobló por la cintura y la peinó de la nuca hacia abajo y de la frente a la nuca, hasta que obtuvo de la mata de pelo una onda leonada y magnánima, similar a la que Mariana llevaba derramada sobre los hombros en el óleo. Paró entonces a Leonor frente al retrato y puso entre sus manos un espejo de bordes de nácar y mango de porcelana, para que se mirara.
– Por esto -le dijo.
Bajo el pelo electrizado por el cepillo de su abuela, Leonor vio en el espejo un rostro nuevo, a la vez suyo y de otra. Tras sus borrosas facciones adolescentes, tan burdas y aborrecidas para ella, vio aparecer las facciones limpias, inteligentes y afiladas de Mariana; tras sus ojos sin malicia ni memoria de amores perdidos, vio asomar los ojos ávidos, dueños de sus propios secretos, que iluminaban el rostro de Mariana; y tras la redondez pazguata, todavía infantil de sus mejillas, creyó ver por un momento el trazo limpio, a la vez juguetón e implacable de los huesos esbeltos de Mariana.
– Porque eres igual a ella -le dijo su abuela. -Y no soportaré verte caminando por la casa como si fueras ella.
No entendió de momento, porque no escuchó. Todos sus sentidos se fundieron en el presentimiento de que Mariana había caminado hacia ella desde el reino del pasado y vivía dentro de ella, en la red gemela de sus glándulas y sus rasgos, esperando el momento propicio para hacerse sentir.
– ¿Me entendiste? -insistió su abuela reparando, por una vez, en que su nieta no la había escuchado. Para asegurarse de que la escuchara, repitió: -No soportaría verte caminar por la casa peinada como ella, como si fueras ella.
No exageraba una palabra ni un gesto. En los años que Leonor llevaba de vivir con ellos, su abuela le había pedido sólo unas cuantas cosas, que nunca repitió. A raíz de la muerte de los padres de Leonor, que la tribu Gonzalbo registró como una prueba más de su oscuro destino, Leonor había entrado en la casa de los abuelos sin recibir explicaciones, cariños ni advertencias, como dando por descontado que habría de adaptarse sola al rígido orden doméstico de la vida de los ancianos. Era una vida solitaria, silenciosa y frugal, regida por códigos que ordenaban los días con rituales invariables. Daban inicio muy de mañana, al despertar, y terminaban temprano, en la noche, con el sueño. Al principio, la mudanza sólo había sido para Leonor el encuentro con dos viejos que la asumían sin aspavientos como su nieta huérfana y obligatoria. En boca de su madre, Leonor había escuchado cien historias sobre la distancia de los abuelos ante su prole, su frialdad meditada, dirigida a subrayar que habían engendrado todo aquel dolor en marcha como por azar y podían, por ello, volverle la espalda.
Ése era el reproche de la madre de Leonor, la segunda hija del matrimonio Gonzalbo, quien a su vez le había volteado la espalda a sus padres poco después de la muerte de Mariana, cuando Leonor tenía sólo seis años. Fue un desencuentro cabal. Aunque siguió viviendo en la misma ciudad y frecuentando los mismos lugares, la madre de Leonor no volvió a la casa paterna, no cambió con su madre una sola llamada telefónica, una sola carta, un solo mensaje. Su ruptura filial expulsó a los abuelos de Leonor incluso de la conversación, salvo para las descalificaciones que ejercía contra ellos como quien venga un agravio mayor o responde a una afrenta imperdonable.
Las familias dichosas son todas iguales y las infelices lo son -cada una a su manera, dice Tolstoi.¿Pero cómo son las familias tocadas por el mal fario, parientas cercanas de la desgracia, la enfermedad, el accidente y la muerte? Durante años, los Gonzalbo habían cavilado en su destino, entrando y saliendo por los agujeros de sus vidas como el topo que vuelve a la madriguera inundada o la lengua que busca hasta escoriarse la muela rota. Era imposible recordar el momento del viraje, el hecho que había traído a los Gonzalbo la primera, fatal, aparición de la desgracia. La abuela de Leonor se empeñaba en fechar el inicio de su propio torbellino en el nacimiento de su primera hija, Natalia, luego de un parto largo, que dejó en ella un cuerpo roto y flojo, estragado por el recuerdo de una perfecta infelicidad, y en su hija primogénita un retraso mental permanente a cuenta de la asfixia que la trajo al mundo por entre la pelvis inhóspita y estrecha de su madre. Las cábalas personales del abuelo Gonzalbo no eran menos secretas. Habían nacido ya sus cuatro hijas cuando él supo por segunda y última vez en su vida lo que era el amor. Lo supo en la cama fresca de una muchacha que se hizo suya a cambio de nada, por el mero accidente feliz de que hubiera existido en el mundo. Por las mismas razones se hizo su mujer segunda, lo reconoció jefe de su alma y de su casa y empezó a cargar en el vientre un hijo suyo, atrayéndolo con el resplandor de esa paternidad deseada como no lo había atraído ninguna de las anteriores.
Читать дальше