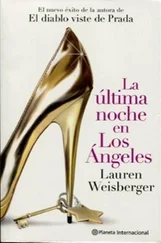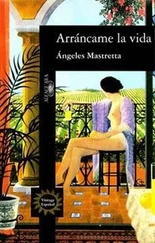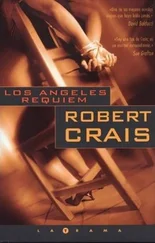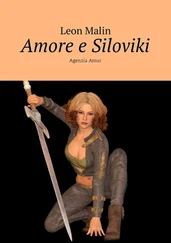Caminaron primero por largos corredores iluminados y desiertos. Luego entraron a un gran salón, de ahí a una estancia y de ahí a un cuarto más pequeño y a otro más pequeño. En ese último el secretario les pidió que esperaran unos minutos, y desapareció tras una puerta de cristales.
– ¿Qué vamos a decirle a este demonio? -preguntó Diego Sauri.
– Yo sé lo que hay que decirle -contestó Rivadeneira como si desde siempre hubiera previsto semejante encuentro.
El secretario volvió con la engominada sonrisa que parecía puesta en su boca desde el día de su nacimiento, y con un ademán les pidió que cruzaran la puerta. Una gran sala presidida por el retrato de Benito Juárez se abrió frente a sus ojos. Al fondo, tras un escritorio alrededor del cual podrían comer doce personas, estaba sentado el gobernador.
– Mi estimado señor Rivadeneira -dijo levantándose en cuanto los vio entrar-. Estoy para servirle.
– Deje libre a mi cuñada -dijo Diego Sauri sin más trámite.
– Yo no encarcelo a nadie, ¿señor…? -dijo el gobernador deteniendo sus ojos en Diego Sauri como quien trata de indagar con qué piedra ha tropezado.
– Diego Sauri -dijo el boticario sin dar más explicaciones y sin extender la mano para buscar la de su poderoso interlocutor.
– Mi amigo Diego Sauri -dijo Rivadeneira, está casado con la hermana de Milagros Veytia. Y Milagros Veytia debería estar casada conmigo.
– Para contarme eso viene usted a buscarme.
– Para pedirle que la deje libre, y garantizarle que me haré cargo de ella a partir del momento en que usted me la entregue. Estoy dispuesto a firmárselo ante notario -dijo Rivadeneira con la solemnidad de un emperador.
– Tendría yo que ir contra la ley. Milagros Veytia está presa porque es un peligro viviente.
– No me lo tiene usted que decir a mí. Lo sé de siempre. Pero es también un lujo y los lujos, usted y yo lo sabemos, cuestan caros -dijo Rivadeneira.
– ¿Qué tan caros?
– Todas las tierras amparadas bajo el nombre de la Hacienda de San Miguel. Tres mil hectáreas cruzadas por un río.
– ¿Tanto vale esa leguleya? -preguntó el gobernador, altanero y burlón.
– No le tolero un agravio -dijo Rivadeneira-. Éstos son los títulos de propiedad. Se los firmo en cuanto me entregue a la señora Veytia.
Sin decir una palabra, el gobernador revisó los papeles hoja por hoja, con el gesto glotón de quien imagina, una por una, tres mil hectáreas siempre verdes. Luego rió escandaloso al tiempo en que tocaba un timbre. El secretario apareció en ese instante haciendo una caravana.
– ¿Ya trajeron a la señora Veytia? -preguntó el gobernador-. Nuestro amigo Rivadeneira me ha ofrecido muy buenas y juiciosas razones a favor de su inocencia absoluta.
– Ya está aquí. ¿La hago pasar? -preguntó el secretario.
– Espere -pidió Rivadeneira-. Firmo antes -dijo amarrando el ansia de verla a su voluntad de ocultarle las razones de su libertad. Diego Sauri lo miró firmar, preguntándose a qué Dios debía agradecerle la fortuna de tenerlo como amigo. Nadie firmó jamás con tan clara certeza de que su nombre abría las puertas de un paraíso.
– Debe usted estar loco -dijo el gobernador tomando los papeles y ordenándole con los ojos al secretario que trajera a Milagros Veytia.
– Créame que ha sido un placer -dijo Rivadeneira.
– Será mejor que la encontremos afuera -aconsejó Diego Sauri acercándose a Rivadeneira. Pero para entonces Milagros había cruzado la puerta, y estaba frente a ellos inmutable y altiva; como si no saliera del fondo de una cárcel secreta.
– ¿Qué te pidió este pillo? -le preguntó a Rivadeneira.
– Una descripción de tus cualidades -dijo Rivadeneira tomándola del brazo y caminando hacia la puerta, temiendo que el hombre aquel pudiera arrepentirse de su trato. ¿Ceder a Milagros? ¿Él? Ni aunque le escrituraran el país con todo y sus mares.
Una semana después, durante la boda religiosa de Sol, Milagros Veytia, que asistía siempre a esas ceremonias para darse el gusto de conversar sin tregua mientras duraban, le prometió al poeta Rivadeneira que tras las elecciones lo acompañaría en un viaje dedicada sólo a quererlo.
– Y entonces me vas a explicar cómo hiciste para que me dejaran libre -le sentenció al oído hincada junto a él a la hora del Sanctus.
– Entonces… -le contestó Rivadeneira como si rezara.
El poeta sonrió apretando su secreto mientras un coro de niños decía el Aleluya de Haendel y Sol tomaba el brazo de su marido para caminar con él hacia la puerta de la iglesia.
Emilia, de pie entre su tía Milagros y su madre, miró a su amiga hecha una muñeca nerviosa y trató de concentrarse en la música.
– ¡Qué desastre estamos permitiendo! -le dijo Milagros al oído.
– ¿Qué podíamos hacer? ¿Rescatarla de la dicha? -preguntó Emilia- ¿Cómo se convence al cielo de que no es azul sino transparente?
– Hija, te estás volviendo sabia demasiado pronto -le dijo Milagros besándola a media iglesia.
– ¿Sabes que el tapete rojo sale desde su casa, cruza el parque, llega a la iglesia y continúa por las banquetas hasta el jardín donde será la comida? -preguntó Emilia informando. Luego, como si una cosa se desprendiera de la otra, cuando Sol pasaba frente a ellas anhelante y blanca, dijo casi en voz alta-: Yo creo que Daniel está perdiendo su tiempo en esto de la lucha por la igualdad y la democracia.
– Puede que tengas razón -le contestó Milagros tras sonreírles a los novios condescendiente como un vaso con leche.
– Claro que tengo razón. ¿No estás viendo? Si todo esto sale de perjudicar pobres, ¿por qué alguien puede querer beneficiarlos?
– Porque no les va a quedar más remedio.
– ¿Por qué no va a quedarles más remedio? Tía Milagros, son dueños de todo.
– Ya lo sé, mi vida. Hasta que dejen de serlo.
– Mi papá no se cansa de repetir que para eso tendría que haber una guerra.
– Ojalá y no -dijo Milagros-. En todo caso hoy no vamos a resolver eso. ¿Te parece si caminamos por el tapete rojo hasta los novios y la fiesta?
– No me trates como a una tonta. No me distraigas la pena. Tú eres la única que no se ha empeñado en distraerme -dijo Emilia cuando cesó la música y en un tono de voz destinado a superarla.
Como toda la gente, Diego y Josefa habían salido tras los novios. En la iglesia quedaban sólo ellas, Rivadeneira, el olor estorboso de los nardos y, justo de espaldas a Emilia, un hombre que al oírla volteó su cuerpo de animal fino metido en una levita impecable, y dijo con la voz redonda de un hallazgo:
– Soy Antonio Zavalza y me encantaría seguir escuchando su conversación.
Quién era Antonio Zavalza además de un escuchador oficioso de las conversaciones ajenas, fue algo que la familia supo por completo en menos de una hora, porque el hombre no tenía remordimientos en la lengua y estaba solo. Apenas llevaba cuatro tardes bajo los techos de la ciudad, dijo, pero hacía varios años que fantaseaba con ella. Quería vivir ahí, caminarla de noche, aprenderse los escondites de sus calles. Quería que lo quisieran y ser todo sobre aquel suelo, menos un extraño.
Salió de la iglesia empeñado en convencer a Emilia de que no era un espía sino un cautivo de su voz. Y cuando llegaron a la fiesta que siguió al matrimonio religioso de Sol, cualquiera juraría que eran amigos desde la infancia. Antonio Zavalza era sobrino del arzobispo, aunque no compartiera con él nada más que el apellido paterno y una herencia. Había pasado cinco años estudiando medicina en París, y llegó a Puebla con el ánimo de establecer ahí su primer consultorio.
En cuanto la madre de Sol lo vio bailando con Emilia como si hubieran ensayado el vals con dos meses de anticipación, se precipitó a la mesa que ocupaban los Sauri y se hizo cargo de completar la información sobre el recién llegado. Antonio Zavalza era además de guapo, uno de los más importantes bisnietos de la Marquesa de Selva Nevada.
Читать дальше